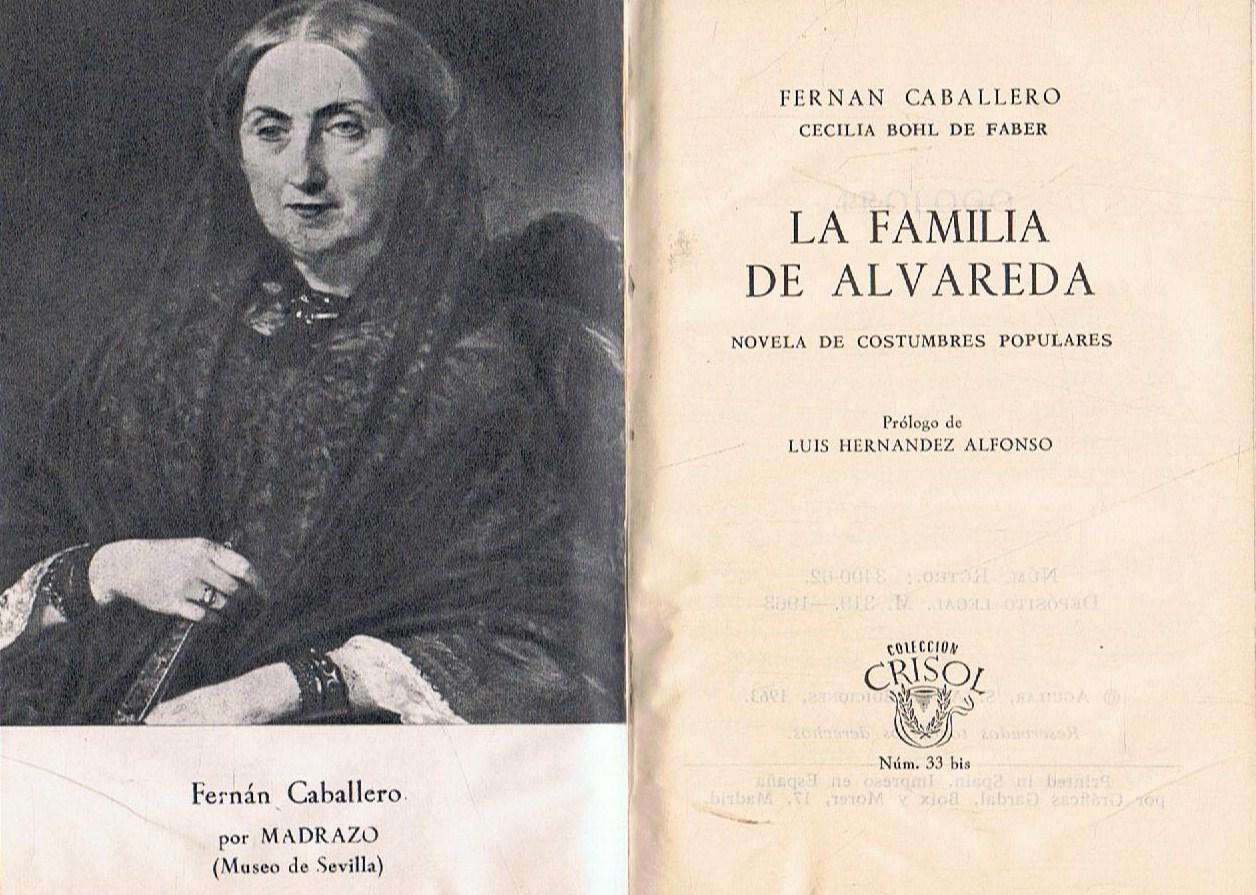La era de las identidades. Por Miguel Ángel Quintana Paz y J. M. Marco
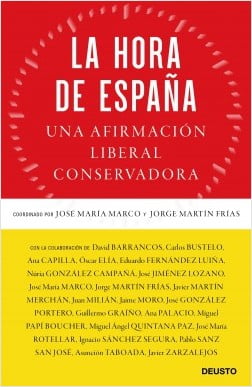
De La Hora de España, Barcelona, Deusto, 2020
Parece poco dudoso, tanto para sus hinchas como para sus críticos, que Occidente se encuentra desde hace ya algunas décadas en lo que podríamos llamar la era de las identidades.[1] Ahora bien, ¿cuándo surgió la misma? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron sus pioneros? ¿Qué características adopta y qué implicaciones tiene? Abordar estas preguntas sin duda nos ayudará responder a este apogeo identitario, que es el objetivo que afrontaremos al final de este capítulo. Las identidades nos rodean por doquier y seguramente están aquí para quedarse: la pretensión de elaborar un pensamiento liberal o conservador que prescinda de tal realidad se halla abocado al fracaso. Con todo y con eso, que vivamos en la era de las identidades sólo significa que hemos de aprender a lidiar con ellas, no que tengamos que rendirles necesariamente la pleitesía que a menudo estas nos reclaman en los términos estrictos que ellas ansían (y que cierta derecha y, sobre todo, la mayor parte de la izquierda apoya).
De Fráncfort a Norteamérica, sin parada en la postmodernidad
Lo primero que llama la atención al constatar el rol predominante que tiene la idea de identidad en nuestros avatares sociales, políticos y teóricos es que se trata de una supremacía bien reciente. Como nos recordaba Eric Hobsbawm en 1996, durante una famosa conferencia sobre “La izquierda y la política de la identidad”, todavía en 1968 la International Encyclopedia of the Social Sciences consideraba la identidad como algo que atañía solo a problemas muy circunscritos, como verbigracia las preguntas de los adolescentes sobre sí mismos. En una línea semejante, la edición del Oxford English Dictionary de principios de los 70 aludía al término “etnicidad” como un vocablo poco frecuente, más propio del siglo XVIII y relacionado con “supersticiones paganas”. Ni los redactores de la enciclopedia citada ni los del diccionario podían sospechar, pues, el éxito creciente que estaban a las puertas de cosechar ambos términos, así como otros relacionados (“privilegio”, “minoría”, “reconocimiento”…).
Algo similar podemos comprobar nosotros que ocurría en lengua española con la edición a mediados de los 90 del Diccionario de Filosofía, originariamente redactado por José Ferrater Mora (y luego sucesivamente actualizado por Josep-Maria Terricabras). Allí el término “identidad” era definido todavía solo en su sentido ontológico y lógico, sin referencia alguna al papel determinante que estaba ya cobrando en filosofía política y social. Habrá de esperarse a actualizaciones aún posteriores de tal diccionario para que este comience a prestar atención a esta otra acepción, sociopolítica, de la identidad: la que hoy seguramente sea su acepción estrella.
¿Qué sucedió, pues, en esos años que van de finales de los 60 a mediados de los 90 para que lo identitario cobrara todo su actual protagonismo? Ya en 1980 el sociólogo Alain Touraine daba por hecho que nos encontrábamos en una época de “postsocialismo”, que él identificaba con un giro importante en la izquierda política (lo que otros, en el ámbito anglosajón, estaban llamando New Left). Ese giro consistía en dejar de considerar a la clase trabajadora como aquel grupo privilegiado al que se dirigía el mensaje izquierdista, y empezar a reputar igual o más importantes a otros colectivos: preferentemente, las minorías raciales, nacionales, de género, de orientación sexual… Es decir, justo los colectivos que protagonizarían nuestra era de las identidades.
Ahora bien, ese giro que Touraine daba ya por consolidado en la izquierda de 1980, ¿de dónde procedía? Creemos que es plausible ubicar en la obra de un miembro de la Escuela de Fráncfort, Herbert Marcuse, la pista fundamental para responder a esta pregunta. De hecho, las fechas coinciden: en 1964 (por tanto, según hemos visto antes, en una época en que la cuestión de las identidades no poseía aún el empaque que cobraría poco más tarde) Marcuse publicó una de sus obras más leídas: El hombre unidimensional. Allí, desde un marxismo muy crítico con el del resto de sus compañeros, denostaba a la clase trabajadora por ser incapaz de cumplir la misión histórica que Karl Marx, en su día, le había asignado: los obreros de los años 50 e inicios de los 60 se hallaban demasiado bien integrados en la sociedad capitalista; habían sido de algún modo “comprados” merced a su seiscientos, sus vacaciones en la playa e incluso, quizá, su apartamentito allí. Por todo ello, de ser “fermento del cambio social” habían pasado a todo lo contrario: a convertirse en “fermento de la cohesión social”.[2] Si se quería superar el capitalismo había que acudir, pues, a otros grupos que sí que pudieran establecer una relación dialéctica, como la querida originariamente por Marx, con respecto a este sistema económico; pero grupos que ya no eran los queridos originariamente por Marx.(…)
Seguir leyendo en La Hora de España, Barcelona, Deusto, 2020
[1] Tomamos prestado el título de Marcel Gauchet, que titula “La edad de las identidades” uno de los capítulos de La religion dans la démocratie, París, Gallimard-Folio, 1998, p. 121.
[2] Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Barcelona, Seix Barral, 1965, p. 285.