La nacionalidad catalana. Enric Prat de la Riba (1870-1917)
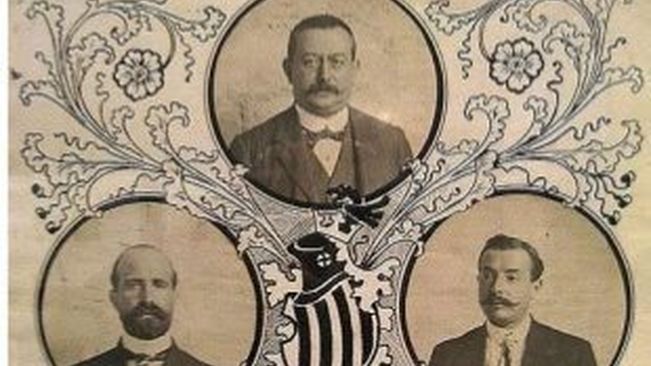
De La libertad traicionada. Siete ensayos españoles. Madrid, Gota a Gota, 2007.
Siendo Enric Prat de la Riba presidente de la Diputación de Barcelona, en 1910, impulsó la construcción de una red de carreteras para mejorar las comunicaciones en la provincia. Como Joaquín Costa, también él era partidario de plantar árboles junto a la calzada para dar sombra a los vehículos, amenizar el paisaje y proporcionar algún fruto a los habitantes. Prat de la Riba precisaba: “Húyase de la uniformidad. No hay que plantar en todas partes la misma clase de árboles.” Y añadía una recomendación a los ingenieros encargados de las obras: “Si al hacer el trazado de una carretera se diese con árboles de gran desarrollo, que sin mucho sacrificio fuera posible conservar, no los sacrifiquen al ídolo de la simetría, y permítanles erguir su majestad al lado de los arbolillos de vivero…[1]
Bastantes años antes, en 1894, Prat de la Riba había tenido que coger el tren para ir a Madrid a doctorarse. El mero hecho de tener que desplazarse a la capital era una muestra, una muestra más, del odiado centralismo impuesto por los regímenes estatalizantes y uniformadores del siglo XIX. En consecuencia, Prat de la Riba no iba muy predispuesto a gozar de los encantos de las regiones interiores de la Península. Una vez instalado en su departamento, se acostó, se durmió y al despertarse, se asomó a la ventanilla. Pensaba estar ya en Castilla… y cuál no fue su chasco al ver que ante sus ojos, “que desitjaven veure un desert” (es decir, “que deseaban ver un desierto”), se extendían… unas suaves planicies, verdes y onduladas. Al poco rato su atribulado espíritu descansó. ¡Aún no habían salido de Aragón![2]
Madrid, como no podía ser menos, colmó todas sus esperanzas. Ciudad anárquica, desorganizada, salvaje… una verdadera “cafrería” sólo comparable a lo que Prat de la Riba se imaginaba que debía de ser El Cairo.[3] Los madrileños son indisciplinados, las casas, pobres, no hay monumentos góticos y todavía hay carros de bueyes que recorren unas calles parecidas, eso sí, a las de Barcelona. Por lo demás, le horroriza la suciedad, la presencia del populacho, el griterío y el parasitismo de la capital. Ya se sabe: según la mitología catalanista, en Madrid no trabaja nadie y “todo el mundo cobra, ha cobrado o aspira a cobrar del presupuesto”.[4]
Los meses transcurridos en Madrid, en un aislamiento relativo, sin demasiados esfuerzos por trabar nuevas amistades o descubrir lo que quizá se escondía debajo de aquella apariencia de achabacanamiento, le confirman en la idea previa. Castellanos y madrileños son gente licenciosa, sin fe, sin honor y lo que es peor, sin patria. Prat de la Riba se reafirmó en su convicción, que en el fondo no se separa mucho de la que mantienen los regeneracionistas y los futuros noventayochistas. Lo distingue la sensación de humillación que éstos no sienten. Esa gente -los madrileños, se entiende- no era digna del poder que les había sido concedido, pero lo peor era considerar lo bajo que había caído su patria, tiranizada por aquellos seres, síntesis improbable pero por lo visto hacedera de salvajes y chupatintas.
Muchos años después, Cambó aludiría a los excesos del catalanismo en sus inicios. Los disculpaba alegando que cualquier movimiento de ideas incurre, durante su etapa de formación, en injusticias y parcialidades. El propio Prat de la Riba habló en 1906 del odio como motor del sentimiento catalanista: odio hacia Castilla, claro está, hacia Madrid, y hacia todo lo que Madrid y Castilla representaban. No lo hizo en tono de disculpa, a diferencia de Cambó, y en el fondo no le faltaba razón. Para Prat de la Riba, conservador consecuente, los prejuicios -esas formas de conocimiento que nada tienen que ver con la razón, formadas a lo largo de siglos de historia- son una realidad tan firme y tan valiosa como la derivada de la lógica y el raciocinio. La prevención secular contra Madrid y Castilla, el desprecio hacia la inconsistencia y el despotismo del poder central son hechos indiscutibles de por sí, tan operantes como el amor a Cataluña y la veneración hacia todo lo catalán. En el fondo, esa prevención forma parte de los valores del patrimonio que todo catalán, por el mero hecho de serlo, se compromete a conservar y transmitir como algo importante.
Ramón Casas, Retrato de Enric Prat de la Riba.
Enric Prat de la Riba, nacido en 1870, se había iniciado en el catalanismo muy joven, leyendo uno de los primeros órganos de expresión del movimiento, la revista La Renaixença a la que estaba suscrito un tío suyo. Era la década de 1880 y Cataluña hervía con la campaña en favor del arancel proteccionista, que acabaría rectificando la política liberal y librecambista vigente durante buena parte del siglo XIX. Llevado del entusiasmo, el jovencísimo Prat se compró una barretina y consiguió que muchos de sus compañeros de colegio hicieran otro tanto. Así asistieron a clase y recorrieron las calles del pueblo, Castellterçol, en la comarca interior del Vallés Oriental.
Los padres del joven Enric eran agricultores acomodados, no demasiado ricos, y lo educaron con el rigor y la austeridad propios de una antigua familia campesina. De su madre, firmemente religiosa, heredó la devoción hacia la Virgen de Montserrat que le acompañó siempre, hasta sus últimos momentos. Su padre, liberal de los de Sagasta, le debió de inculcar la desconfianza hacia cualquier extremismo: hacia el carlismo, que había asolado el campo catalán en fechas muy recientes, pero también hacia el cantonalismo, que demostró la casi infinita capacidad destructiva de sus paisanos, una vez despeñados por la senda de la radicalidad.
Prat de la Riba era un muchacho de salud frágil, serio y algo soñador, volcado en los libros. A los doce años, en 1882, la familia le envía a Barcelona a estudiar el bachillerato, que supera con notas brillantísimas. Dos años después, decide escribir a un amigo en “lo célebre idioma de nostra patria adorada”.[5] No es un gesto común en aquellos años, cuando el catalán estaba reservado a usos coloquiales. También por entonces se engolfa en la poesía, y más precisamente en el género elegíaco. Los temas son previsibles: el amor desdichado, el dulce paisaje catalán y… el despecho por la humillación de Cataluña a manos del conde duque de Olivares y de Felipe V.[6] Los agravios no datan de ayer. Pero no todo es lamento y nostalgia, al contrario. En 1887, Prat entra en contacto con el Centre Escolar Catalanista, un club regionalista fundado por Valentí Almirall, republicano, federalista, antiguo seguidor de las tesis de Pi y Margall, y vuelto a Cataluña desengañado ante el desorden fabuloso que suscitó la puesta en práctica de sus ideas, durante la Primera República.
Un año después, Prat de la Riba es elegido secretario de la sección de Derecho y Filosofía del Centre y en su Memoria de ese curso expone con rotundidad: “La religió catalanista té per Déu la pátria.”[7] En 1890, con veinte años de edad, es elegido presidente. Su discurso de toma de posesión empieza con palabras de una claridad insuperable. “Señores -proclama ante los socios-, vengo a hablarles de la patria catalana que, grande o pequeña, es nuestra única patria.”[8]
El catalanismo, que en plena Restauración empezaba a cobrar cuerpo como movimiento político, era resultado, según el análisis clásico del historiador Jesús Pabón, de cuatro corrientes.[9] Un movimiento económico, en primer lugar, favorable al proteccionismo y enemigo de la política librecambista tradicionalmente apoyada por los liberales: la tendencia conservadora, sostenida por los industriales catalanes y los cerealistas castellanos, luchaba por imponer un arancel alto, que defendiera la producción interna tal como habían hecho grandes potencias emergentes, Estados Unidos o Alemania, por ejemplo.
A esto se sumaba un movimiento jurídico, que reivindicaba el Derecho tradicional catalán en contra de cualquier codificación que quisiera imponer la uniformidad jurídica. La polémica estaba por entonces en su punto más alto. Tras la última guerra carlista, Cánovas había suprimido los privilegios forales de las Provincias Vascongadas y ahora el Código Civil de Alonso Martínez, respaldado por conservadores y liberales, se disponía a acabar con los últimos restos del Derecho civil catalán. Entre quienes se oponían a la reforma, y que al final lograron vencer en parte al proyecto centralizador, estaban Joaquín Costa y algunos prestigiosos juristas barceloneses, como Durán y Bas, amigo de Cánovas y conservador de toda la vida.
Un tercer factor del catalanismo era el renacimiento cultural propiciado por el romanticismo. A favor del impulso contrarrevolucionario, el siglo XIX había descubierto una nueva forma de libertad, ajena a la tensión uniformizadota, jacobina y –en su límite más extremo- totalitaria, propia de los herederos de la Ilustración. El arco es amplísimo, y va desde la reflexión política de Burke hasta el ardiente fatalismo de De Maistre, pasando por la ensoñación megalómana de Chateaubriand y la nostalgia incurable y salvaje de los carlistas. El paisaje, la historia, el espíritu colectivo encarnado en formas expresivas singulares y, por qué no decirlo, naturales, son algunos de los motivos de reflexión y de expansión sentimental para todos los que se negaron a dejarse seducir por esa libertad encasillada en un catálogo de derechos que arrasaba las diferencias, las singularidades.
Para esta sensibilidad, Cataluña era una tentación irresistible: el antiguo principado, un reino entero, el de Aragón, una corte caballeresca y refinada, la poesía trovadoresca, el impulso guerrero y la energía juvenil derramada por todo el Mediterráneo… nada faltaba para encarnar en un nuevo escenario los frescos fantásticos de Walter Scott. En la juventud de Prat de la Riba, el movimiento era un hecho más que consolidado, perfectamente coherente además con la mejor tradición -liberal- del conservadurismo español: la de la exaltación prudente de la constitución nacional de Jovellanos, la de la negativa a cualquier uniformización desintegradora, propia de Capmany, o la de la defensa inteligente de la tradición hecha por Jaime Balmes. Lo era tanto, que en 1888 Menéndez y Pelayo, paladín de la tradición nacional española, leyó en catalán, ante la Reina regente María Cristina, un hermoso elogio de la lengua catalana, “rebrot generós del tronc llatí”.[10]
Finalmente, el catalanismo empezaba a ser también un movimiento político. Bien es verdad que desengañado y un poco amargo, como lo demuestra el propio Valentí Almirall, profeta de la tierra prometida con su obra Lo catalanisme. La puesta en práctica del ideario federalista, durante la Primera República, había resultado catastrófica. Pocas veces un ideal ha demostrado en tan poco tiempo, no ya su absoluta inoperancia, sino una tal capacidad de destrucción. Tras la experiencia republicana, el federalismo, que parecía ofrecer la única salida política al catalanismo, había quedado inutilizado. El movimiento catalanista, al menos en lo político, estaba condenado a sobrevivir en círculos escogidos y configurar un regeneracionismo quejoso, teñido de nostalgia y vindicación, escasamente eficaz y, en el fondo, muy español. Pla recuerda que por entonces un catalanista “era casi siempre un hombre distinguido que tenía fama de ‘grillat’”. Chiflado, en español.[11]
En resumen, había un catalanismo regionalista conservador, cultural y económico, bien implantado e influyente en los círculos del poder de la Restauración. Es el catalanismo “bien entendido”, según la expresión de Josep Pla, al que se opone el catalanismo izquierdista, un poco atrabiliario y excéntrico, del grupo de Almirall. En ningún caso el catalanismo se concebía como algo más que un movimiento minoritario. Más aún, la sola idea de salir de los círculos, los cafés y las tertulias donde se despellejaban entre ellos, horrorizaba a casi todos estos buenos burgueses. No era cuestión de envilecer el ideal y empañar la belleza de aquello que, colocado en un pretérito perfecto, convenía diferir eternamente.
¿Qué habría sido de aquel movimiento de faltar el impulso activo del grupo de Prat de la Riba, Cambó y Durán y Bas? Probablemente el catalanismo habría sobrevivido como motivo folclórico, sin vitalidad alguna tras el desengaño al que le habría llevado la derrota de 1898 y sobre todo la incapacidad de los españoles para afrontar la crisis abierta a raíz del Desastre. No se habría ganado nada, porque en conjunto los factores en juego, de dimensión nacional y española, habrían sido los mismos, en cambio, se habría perdido una ocasión, una línea posible de renovación. ¿Frustrada? Sí, pero por su propia culpa, aunque ese es el capítulo de otro libro.
Fue en ese ambiente entre favorable y receloso, desengañado de la acción política, donde irrumpió el jovencísimo Prat de la Riba declarando algo que, una vez enunciado, cambiaba radicalmente la situación al obligar a todos a tomar partido. Si el recién llegado a Barcelona se hubiera contentado con afirmar que los catalanes no tenían más patria que Cataluña, aquellos hombres escépticos habrían aplaudido, tal vez con alguna sorna, el gesto arrogante. Pero lo que planteaba Prat de la Riba era otra cosa. Quería que el Centro Escolar Catalanista discutiera seriamente los nuevos medios de propaganda del catalanismo: se proponía dar un cauce político operante y concreto a aquel movimiento minoritario, nebuloso y un poco fantástico.
Lo volvió a dejar claro en su discurso ante la Asamblea de Manresa, en 1893, que reunió a los delegados de lo que entonces se llamaba la Liga de Cataluña para redactar las bases de una Constitución. La verdad es que el proyecto no le entusiasmaba. Prat de la Riba, realista y algo campesino, no encuentra muy de su agrado el intento de plasmar sobre el papel una Cataluña ideal y perfectamente inoperante. Lo suyo no es la utopía, ni la expresión de un proyecto que confunde la realidad con el deseo.
Eso no quiere decir que le falte fe. Al contrario, Prat de la Riba cree firmemente en la realidad de Cataluña. El hecho nacional catalán se le aparece como una realidad irrefutable, clarísima. “El problema regionalista -dirá Cambó años después, en 1911- es un problema de fe.”[12] También religiosa, como deja claro Prat de la Riba al conminar a los jóvenes católicos de Barcelona a que hagan “cristianas y catalanas” a las generaciones coetáneas. Así “habréis cumplido con Dios y con la patria”.[13] Esa fe, de la que rebosan Prat de la Riba y su grupo, infunde en ellos un optimismo de iluminados, traducido inmediatamente en obras prácticas. Prat suscribe, como no podía ser menos, lo propuesto en la Asamblea de Manresa, pero en vez de adherirse a las famosas Bases para luego desentenderse de la realidad de Cataluña y España, que es lo que el movimiento catalanista parecía dispuesto a hacer, propuso traducir en hechos políticos la línea ideal. Iluminado, pero también militante, y apegado a la realidad de las cosas.
“-¿Conoce a un estudiante del tercer curso de Ingenieros, alto, rubio…?
“-No sé quién es.
“-Haga memoria: aquel muchacho de Mataró que se llama X.
“-No sé de quién me habla.
“-Aquel catalanista…
“-Ah, sí, hombre…”[14]
Así describe Pla los inicios del nuevo movimiento. En rigor, el nacionalismo político era un proyecto casi personal, de tan insignificante como parecía. Desde el catalanismo “bien entendido”, además, se ninguneó a Prat de la Riba. Y como éste sólo podía escribir en alguna revista comarcal, se apartó un poco de la acción y se dedicó a sus estudios de Derecho y de Historia. Siempre fue un intelectual, de los que entonces llamaban hombres “de doctrina”, por lo que aquel aislamiento no le debió de resultar desagradable.
Tiene así la ocasión de continuar y profundizar su crítica de la política y de la cultura españolas. No rectifica, muy al contrario, su visión de Madrid. Siendo tan perspicaz para los asuntos catalanes, lo es muy poco a la hora de entender lo que Madrid significa en la historia de España. Sólo ve la cochambre y la chapuza: una ciudad muy distinta de lo que debería haber sido la capital de un imperio. Pero no comprende, o no quiere comprender, que de eso ha dependido la supervivencia de Cataluña. Si Madrid hubiera sido una ciudad de verdad imperial, y no la sede de una corona capaz de reunir reinos y naciones diversas en un proyecto único pero también diverso y plural, de Cataluña, probablemente, sólo quedaría un bonito recuerdo.
Más aún, con toda su modestia, su apariencia provinciana y su escasa espectacularidad, Madrid ha sabido crear una cultura irradiante, propiamente española, es decir nacional -no hay otro término-, pero portadora, además, de una cualidad muy particular, hecha de reticencia y de contención, porque apenas puede expresarse como tal y carece, por tanto, de cualquier pretensión avasalladora.
Madrid, que no podía ser una capital de gran empaque por el sistema político que la había hecho capital, acabó no queriendo serlo, y por eso su intención no es deslumbrar al forastero, sino dejarle que descubra por sí mismo lo que atesora. Esa actitud, un poco desdeñosa, como quien deja entreabierta una puerta para que sólo la abran quienes se lo merecen, ha sido confundida muchas veces con falta de personalidad, que haría de Madrid una síntesis sin carácter de la pluralidad española. No es así: Madrid tiene conciencia aguda y clara de sí mismo, y de la razón de su silencio. El madrileñismo, en cambio, se queda en la superficie, como si fuera cosa de gente de fuera. Por eso los madrileños encuentran tan difícil de entender cualquier expresión de orgullo local, entre ellas, justamente, la de los nacionalismos.
Prat de la Riba, en un gesto muy noventayochista, se acerca a Madrid desde la periferia. Pero a diferencia de algunos de sus contemporáneos más .jóvenes -recuérdese a Azorín y a Baroja-, que van a reinterpretar la historia y la vida españolas desde aquí, Prat de la Riba se retrae. No se deja seducir por el espíritu madrileño, que no se dice a sí mismo y se reduce voluntariamente a una mirada sobria, pero sobria hasta la transparencia, o a un juego de una ligereza y una profundidad prodigiosas. Tal vez no haya nada más difícil de conciliar que ese espíritu madrileño, todo finura y evocación, y el genio catalán, tan sólido, tan bien plantado en la tierra. Pero no deja de ser lamentable que Madrid no lograra imponerse a los prejuicios de Prat de la Riba, como lo hizo en cambio con los de los miembros de la generación del 98. Claro que éstos eran escritores y no políticos, aunque también Prat de la Riba lo es, y de expresión moderna y sobria.
El caso es que para él, Madrid seguirá siendo la viva imagen de lo que llama el imperialismo castellano. Por supuesto, no recuerda que las primeras víctimas de la dinastía austriaca fueron los comuneros castellanos y que Castilla es la principal sacrificada a la gran política católica y universal de los Austrias. Pero ese gesto, por el que Castilla aceptó sumarse a un proyecto de ambición universal y desarrollar con él toda una idea española, Prat de la Riba lo caricaturiza en una imagen mezquina. Es “el don Quijote de la historia, criado en las inmensas y áridas llanuras que recuerdan los desiertos y las estepas asiáticas, absolutista, autoritario, amigo de generalizaciones, siempre soñador, absorbente y dominante, que se sintió como en su esfera propia y creyó llegada la hora de sentarse, como Roma, en el trono del mundo, y retó en singular combate a todos los pueblos de Europa, América entera y hasta los salvajes de Oceanía”.[15] En eso ha acabado el pobre hidalgo enamorado de su Dulcinea, libertador de los galeotes y admirador de Barcelona…
Como en una síntesis de todos los tópicos gastados una y otra vez por la literatura regeneracionista, los castellanos serán un pueblo de rasgos semíticos: antieuropeos, por tanto. De Europa, los castellanos sólo tienen la posición geográfica. El Estado que han creado responde a la índole racial: un Estado depredador y conquistador, verdadero “ejército de ocupación destinado a vivir a costa del país”.[16] Así como Madrid, la capital del Estado castellano, es una ciudad de funcionarios y parásitos, la Administración estatal española no gobierna ni administra. Da de comer a la inmensa pandilla de vividores que no logran encontrar trabajo en la estepa castellana.
La conclusión es obvia: “No queremos ser castellanos. Que lo sigan siendo los que han nacido en tierras de Castilla, que amen y veneren su lengua, que conserven amorosamente sus costumbres.”[17] Lo que Prat de la Riba está negando es, claro está, la vigencia de cualquier idea nacional española. Los castellanos no han sabido crear la nación española, si no es bajo la forma imperialista y postiza del Estado español. En vez de integrar, conciliar y sintetizar, han buscado la imposición, la represión e incluso la deshonra. Para los humillados y los ofendidos -todos los no castellanos- esa es la única España que existe. Por eso puede decir: “Bien cribados los hechos, no hay pueblos emigrados, ni bárbaros conquistadores, ni unidad católica, ni España, ni nada.”[18] España, en una palabra, no existe como nación.
¿Qué distingue una frase como ésta de las tesis lanzadas a finales de siglo por intelectuales y políticos regeneracionistas? Nada, ni el absorbente conservadurismo, ni siquiera el radicalismo de la expresión… salvo, eso sí, la perspectiva desde la que escribe Prat de la Riba. A fuerza de repetir que España carecía de pulso, que era un espectro, o mejor, que no existía como nación, muchos regeneracionistas, incluidos algunos prestigiosos políticos, se quedaron sin material de construcción. Para Prat de la Riba, en cambio, la fantasía de la inexistencia de España como nación complementaba una afirmación muy clara: la de la realidad de la nación catalana. España se reducía a un Estado artificial y caedizo; las auténticas naciones, los auténticos organismos vivos eran los países sojuzgados, sobre todo Cataluña. Claro que la perspectiva, así enunciada, tampoco resultaba muy atractiva. ¿Qué pensar de una nación que no ha sabido resistir al grotesco fantasma manchego caricaturizado con trazo grueso por Prat de la Riba?
Pero es que esa era, según él, una de las trampas en las que había caído el regionalismo. La apoteosis de las antiguas glorias catalanas -el idioma exquisito, las justas leyes del principado, el empuje bélico de los almogávares, la sabia autoridad de los reyes conquistadores, la inteligencia comercial- acaba en un simple suspiro de nostalgia. En vez de propiciar la acción y la iniciativa, justifican la desidia. Por eso Prat de la Riba emprende, en un gesto típicamente regeneracionista, una acción introspectiva, resumida en la crítica del carácter catalán. Los culpables de la ruina de Cataluña no son sólo los castellanos. También lo son, y muy principalmente, los propios catalanes: insolidarios, egoístas, envidiosos y cerrados a cualquier participación en la vida pública.
Pero no basta con hacer el catálogo de los defectos. Hay que rectificarlos o, mejor dicho, hay que combatirlos. De la doble crítica de la nación española y del catalanismo elegíaco, se deduce la necesidad del catalanismo político. Hay que catalanizarse. Para eso, la doctrina ha de plasmarse en formas breves, sintéticas, comprensibles por todos. Con un amigo, Prat de la Riba escribirá, como si de un catecismo se tratara, un Compendio de doctrina catalanista en el que resume su ideario:
“Pregunta: -¿Cuál es el deber político más fundamental?
“Respuesta: -Amar a la patria.
“P. -¿Cuál es la patria de los catalanes?
“R. -Cataluña. (…)
“P. -¿Qué frase resume nuestras aspiraciones?
“R. -Cataluña para los catalanes.
“P. -¿Qué significa esa frase?
“R. -Que en Cataluña deben gobernar los catalanes.”[19]
El Catecismo catalanista provocó un enorme escándalo; fue retirado de la circulación y debatido en el Congreso. Pero lo principal estaba hecho. El catalanismo se había afirmado como forma política. Ese es el camino que el nuevo dirigente emprende desde su retiro. Como las fuerzas son escasas, las concentrará en la toma de unas cuantas plazas estratégicas. Así caerá la Sociedad de Amigos del País, en Barcelona, que cuenta con un senador en Madrid; más tarde la presidencia del Ateneo barcelonés, que ocupa Ángel Guimerá, en medio de una auténtica batalla campal, con un discurso en catalán. Prat de la Riba participa además en la fundación de la Revista de jurisprudencia, en la que mantiene una sección en castellano titulada “Misceláneas jurídicas”. En uno de sus escritos, Pla imagina la sorpresa que se debían de llevar los suscriptores, respetables y bienpensantes abogados y juristas, al leer aquellas inflamadas declaraciones de catalanismo que Prat publicaba en sus páginas… en un excelente castellano.
Pero sobre todo, Prat de la Riba y su grupo van a aprovechar la guerra de Cuba para promover sus iniciativas. Al principio las posiciones son confusas. Los catalanistas apoyan, como era de esperar, las pretensiones cubanas, pero muchos industriales catalanes ven en la autonomía de Cuba, por no hablar de la independencia, una más que probable reducción del mercado para sus productos. Además, la causa antiespañola resulta impopular y antipática. La campaña es por tanto tímida y dubitativa. Un episodio ajeno a la situación española propiciará la iniciativa catalanista. Es la sublevación de los cretenses contra los turcos y el apoyo que reciben del rey Jorge de Grecia. Prat de la Riba comprende la ocasión y redacta, “en nombre de la patria catalana”, un Mensaje al rey de los Helenos que es un manifiesto de solidaridad con una evidente lectura política en clave española. La entrega del Missatge terminó con una carga de la policía.[20]
Es la primera vez que los catalanistas se enfrentan a las fuerzas de orden público, pero la época de los escándalos abierta con el Catecismo catalanista no ha hecho más que empezar. El gobernador civil suspende La Renaixença, que es casi la única revista donde a Prat de la Riba le dejan escribir. En el puerto de Barcelona, unos barcos de guerra de la flota francesa son acogidos con La Marsellesa y con vivas a Francia. Al fin, la entrada en guerra de Estados Unidos, en el conflicto de Cuba, hace de la posición española una empresa más quijotesca que nunca. También lo es de una forma muy particular: al oponerse a la nueva potencia, la causa española ha cobrado un nuevo prestigio, de índole europea; en la batalla por la hegemonía mundial, España será el primer país europeo que se atreve a defender, con las armas, el rango que a Europa le ha correspondido hasta entonces.
Pero nadie en España parece entender el conflicto desde esta perspectiva, ni siquiera los catalanistas, esos abanderados del europeísmo y la modernidad en un país de cafres y analfabetos. Enarbolarán, en cambio, la bandera del seny en unos manifiestos redactados por Prat de la Riba y publicados por la Unió. La guerra de Cuba, según esto, es una “borrachera” en la que prevalece el “fantasma sin realidad que es el honor nacional, necesitado de la sangre de las batallas para saciarse”.
Llegada la resaca, los catalanes querrán rentabilizar su derrotismo previo. No tienen fuerzas para hacerlo solos, y entran en el nuevo Gobierno de Francisco Silvela, un intelectual inteligente y algo melancólico que ha sustituido a Cánovas al frente del Partido Conservador. Lo hacen, curiosamente, de la mano de un militar, Polavieja, el “general cristiano”, también opuesto a la guerra de Cuba y que pretende ahora regenerar el Ejército. Un civil, el abogado barcelonés Durán y Bas, ocupa además el cargo de ministro de Gracia y justicia.
Cataluña participa así en el gran movimiento regeneracionista que por unos meses parece galvanizar las energías españolas. Pero el empuje regeneracionista del Gobierno de Silvela se desinfló en poco tiempo. No había manera de reformar la estructura caciquil de la sociedad española, por lo que las elecciones, a pesar de las buenas intenciones del jefe de Gobierno, fueron tan sucias, o más, que de costumbre. Además había que pagar la guerra de Cuba, y los impuestos decretados por Villaverde, el ministro de Hacienda, aunque moderados, enfriaron el entusiasmo y provocaron el desencanto de los regeneradores. Polavieja y Durán y Bas dimitieron pronto.
A pesar de todo, el intento no había sido inútil. Aunque respondía a un impulso nacional, sin nada de particularmente catalanista, Prat de la Riba y sus amigos supieron infundirle el espíritu adecuado para sus objetivos. Durán y Bas tuvo tiempo de formar una comisión ministerial para el estudio del Derecho civil catalán, nombró obispo de Vic a Torras y Bages, gran estudioso de la tradición catalana, y al doctor Robert alcalde de Barcelona. Robert, un médico de prestigio en la capital catalana, limpió de corruptelas el Ayuntamiento, reformó el censo electoral y moralizó un poco la Administración. Cuando el Gobierno ordenó al Ayuntamiento que castigara a los botiguers (los tenderos) que se negaban a pagar los impuestos decretados por Villaverde, durante el movimiento que en Cataluña se llamó “tancament de caixes”, Robert, completamente convertido al catalanismo, dimitió de su cargo.
Era el último intento regeneracionista, y se había saldado con un fracaso en todos los frentes. Ni se habían evitado los nuevos impuestos, ni se había renovado el personal gobernante, ni las escasas movilizaciones habían demostrado fuerza bastante para nada. Pero los catalanistas habían conseguido convertir lo que era una derrota clamorosa en una victoria. Prat de la Riba y sus amigos habían logrado su objetivo: catalanizar todos los movimientos sociales y políticos de aquellos años. En 1899, lograban hacerse con un diario en Barcelona, La Veu de Catalunya, que pasó a dirigir Prat de la Riba, y en 1901 fundaron, en alianza con los polaviejistas desengañados, la Liga Regionalista.
Así se presentaron a las elecciones convocadas por Sagasta -el mismo liberal que había presidido el Desastre- y, aprovechando la limpieza realizada por el doctor Robert, consiguieron los cuatro escaños de Barcelona. El ya cochambroso montaje del caciquismo barcelonés de la Restauración se había venido abajo. Era un triunfo para la Liga, que nada más formada enviaba al Parlamento español a cuatro representantes del catalanismo político. Así quedó corroborado en las elecciones municipales, cuando la Liga logró sacar seis concejales. Siete años después de su participación algo marginal en la redacción de las Bases de Manresa, Prat de la Riba había impuesto sus tesis
Allí donde todos los regeneracionistas se habían estrellado, los catalanistas presentaban una hoja de servicios impresionante: una victoria limpia, rotunda e indiscutible sobre el sistema caciquil. Desde otra perspectiva, los conservadores, encabezados en aquel momento por Francisco Silvela, aceptaron el desmantelamiento de su partido en Barcelona. Confiaban en una alianza entre conservadores y regionalistas, con fines regenerativos. El desengaño llegó pronto, pero se había fijado una política de largo alcance, empeñada en dejar a los catalanistas actuar a su gusto en un territorio que consideraban suyo.
El éxito de Prat de la Riba consistió sin duda en saber aprovechar un momento en que los catalanes, desengañados de la política española, deciden contar sólo con sus propias fuerzas. Pero además dio a aquel movimiento, que en un primer momento era casi puramente negativo, una bandera y un significado. En Cataluña no se habían olvidado los años de autogobierno, y en el siglo XIX el recuerdo rebrotó con una energía renovada. Mañé y Flaquer, periodista conservador, oráculo de los buenos burgueses catalanes y amigo de Cánovas, había defendido lo que llamó el provincialismo y luego el regionalismo, aduciendo que los catalanes podían utilizar la palabra patria como la usó Cervantes para hablar de la de Don Quijote.
Torras y Bages, nuevo obispo de Vic, defendía la existencia de una tradición catalana propiamente nacional, pero el apego a los valores católicos le impedía deducir las consecuencias prácticas de su afirmación. El republicano Valentí Almirall sí que había intentado sacarlas, pero el doctrinarismo de izquierdas le llevó a una propuesta demasiado ideologizada y voluntarista, en la que Cataluña era el objeto de un pacto abstracto, jacobino, de difícil comprensión y nula capacidad de movilización, como le ocurrió a Pi y Margall que intentó teorizar, sin grandes resultados, el federalismo. En cambio Prat de la Riba supo encontrar desde muy temprano el nombre adecuado para sus propósitos. Cataluña no es una provincia, ni una región, ni la patria chica de nadie. Tampoco era un objeto nacido de la razón. Cataluña es, simple y llanamente, una nación.
Ahora bien, ¿qué es una nación? No bastaba con decir, como había afirmado Renan, que era un plebiscito de todos los días, porque en tal caso los catalanes habrían plebiscitado automáticamente la existencia de la nación española. ¿Apuntaba Prat de la Riba a lo que luego se ha llamado “nación de naciones”? No parece. Es una idea demasiado artificial. Por otro lado, el nacionalismo catalán está demasiado nutrido de la idea regeneracionista, y como tal muy española, de la inexistencia de España como nación.
Por eso Prat de la Riba necesitaba una doctrina distinta de la nacionalidad. La encuentra en el pensamiento conservador. Para que una sociedad merezca el nombre de nación ha de poseer -es decir, tiene que haber creado y sabido conservar- al menos cuatro elementos: un idioma, un arte, un Derecho y una política. Cataluña tiene una lengua de tradición literaria contrastada. También ha sabido crear un arte propio que es, según Prat de la Riba, el románico. Posee un Derecho, codificado en la Edad Media y aún vivo en las costumbres que hacen de la salvaguardia de la familia y del patrimonio familiar el espejo donde se contempla la sociedad catalana entera. Finalmente, presenta una política propia, plasmada en formas democráticas y proteccionistas, pero poco amante de las demagogias igualitarias.
El argumento de Prat de la Riba no siempre resulta convincente. Su apoyo a los modernistas y en particular su veneración por la arquitectura de Gaudí -un arte que se quiere natural, ajeno, por no decir contrario, a cualquier artificio clasicista-, intentará paliar la escasa entidad de al menos parte de la argumentación, en particular la referida al arte. El románico, de por sí, es un estilo ajeno a cualquier nacionalidad. Bien es verdad que eso es lo de menos. Dados los cuatro elementos básicos, lo fundamental es la trascendencia a la que remiten: el espíritu que alienta en ellos y les infunde vida.
Llegado a este punto, Prat de la Riba, caballero de la nación catalana, se enfrenta a una tentación: la de imaginar que quien logre definir ese espíritu, y transmitirlo en términos comprensibles, es su creador o al menos su profeta. En este trance, le salva la firmeza de sus convicciones católicas. Prat de la Riba nunca dejó de creer. Asistía regularmente a misa, rezaba el rosario en familia y enseñó el catecismo a sus hijos. Estaba convencido de que la Virgen de Montserrat le había salvado de la muerte, durante la enfermedad que se le declaró tras su estancia en la cárcel, en 1902.
Gracias a su humildad y a su respeto hacia el misterio de la trascendencia, Prat de la Riba evita el tono apocalíptico. En sus escritos, Cataluña se revela sin aparatosidad ni efectos oratorios. El espíritu que vivifica las obras humanas será accesible, claro está, pero de puro sacralizado, queda fuera del alcance de los hombres. Una cosa serán los grandes principios, que dan sentido a la acción, y otra la acción misma, situada en un plano más terrenal. Allí donde el obispo Torras y Bages decía que Cataluña es creación de la divinidad, Prat de la Riba, que sin duda cree lo mismo, afirma que es posible concebir una Cataluña no católica. En su juventud, más exaltado, había hecho votos para que Cataluña fuera “el Mesías esperado de las naciones”. Y los catalanistas o nacionalistas, “nosotros”, sus apóstoles.[21]
Descartada la revelación, queda la manifestación del espíritu en el tiempo, es decir la tradición. Esa será la piedra de toque de la nacionalidad. Si existe una tradición de consistencia suficiente como para crear una visión del mundo, ahí hay una nación. Inevitablemente, la tradición nacional se impone al individuo. En el fondo, lo hace posible: le otorga una experiencia, unas creencias, lo que Ortega llamará un horizonte. Nada de todo eso es obra del individuo. Por eso, pensar que la nación es fruto de un pacto voluntario suscrito por individuos libres es, para Prat de la Riba, una mistificación. El individuo no existe si no es como nacional. ¿Qué soberbia infernal nos lleva a pensar que somos creadores de lo que nos ha creado a nosotros? ¿Cómo podemos imaginar que nos pertenece aquello a lo que nosotros pertenecemos, aquello de lo que somos servidores?
Se suele decir que el pensamiento conservador, algunos de cuyos motivos principales inspiran a Prat de la Riba, niega la historia. No es cierto. Lo que ocurre es que la historia no se mide por la vida del individuo, sino por la de las instituciones, las creencias o las tradiciones. Con un rasero mucho mayor, y sometida por tanto a evolución lenta, incompatible con el apego a la voluntad y a lo instantáneo en que se reconoce la modernidad. Muy próximo a las ideas de la escuela histórica alemana, pero también a las del krausismo y a las de Giner de los Ríos, al que veneraba, Prat de la Riba hace de la historia una segunda naturaleza. La nación es un hecho tan complejo que exige la movilización de recursos de una hondura comparable al trabajo de la naturaleza. Prat de la Riba retoma así la imagen de Joseph de Maistre, que ya había utilizado el obispo Torres i Bages en su libro de 1892 sobre La tradición catalana.[22] Los hombres podrán crear leyes, ciudades, instituciones. Jamás podrán crear un árbol… ni una nación.[23]
Por supuesto que todo este conjunto de ideas rechaza de plano el mundo surgido de la Revolución. Niega la igualdad, porque es un principio abstracto, apriorístico, inexistente en la realidad. Se recordará la anécdota de los árboles al borde de la carretera: la igualdad es una imposición violenta que lleva siempre a la uniformidad, objetivo de una política del rencor. También rechaza cualquier forma de parlamentarismo, que abocará inevitablemente a la dictadura de la mayoría y acabará cobrando sin remedio tintes totalitarios. Abomina del individualismo, pura entelequia racionalista, fuente de inseguridad y alienación, instrumento dócil en manos de un Estado avasallador y omnipotente.
La Revolución ha querido cumplir su obra demoledora. Ha intentado destruir todas las barreras que se alzaban ante el poder político -la familia, la Iglesia, las universidades, los gremios, incluso la Corona- y dejar frente a frente, solas, dos instancias sin parangón posible: una sociedad raquítica, inerme, atomizada en individuos iguales, independientes y por tanto incapaces de defenderse, y un Estado monstruoso, único creador de Derecho y soberano absoluto, infinitamente más poderoso que todos los monarcas absolutos anteriores. Tal es el fruto de las famosas declaraciones de los derechos del hombre: al final del proceso, la sociedad no existe; el Estado es el único que goza de verdadera existencia pública. Antes de la Revolución, el Estado, reducido al mínimo, era una simple emanación de la sociedad. Después, la sociedad aspira humildemente a ser reconocida por el Estado omnipotente. Para colmo de ironías, ha llegado el tiempo en que el Estado aspira a crear aquello que le dio nacimiento, la realidad sin la cual resulta inimaginable: la nación. Tal será, justamente, el proyecto republicano.
El liberalismo, que es el conjunto de ideas emanado de la Revolución y, antes, de la Ilustración, ha traído al mundo la peor de las tiranías. Pero las raíces de la enfermedad son todavía más hondas. Están en el mismo Renacimiento, cuando unos humanistas ebrios de soberbia intelectual pero desarraigados, y por tanto complacientes hasta lo abyecto con el poder político del príncipe, pusieron en las manos de éste un triple instrumento: el clasicismo, el Derecho romano y el despotismo político. Son, antes que nada, tres herramientas de uniformización, tres formas de roturar y arrasar las irregularidades y las singularidades… todo lo que en una sociedad es rebelde al temible despliegue de la razón.
Desde la perspectiva catalanista de Prat de la Riba, como desde la conservadora y también nacional del Costa de años anteriores, no había ninguna duda. Había que resucitar la Edad Media, la era de la multiplicidad de poderes, la era de la autonomía, la época de la verdadera libertad. Y no una libertad abstracta e irrisoria -la escuálida libertad de participar mediante una votación en el gobierno del Estado- sino la libertad concreta de hacer, de actuar, de crear. “Senyors: la Edat Mitja torna…” (“Señores: vuelve la Edad Media”), anunció Prat de la Riba, el 1 de enero de 1898 y en homenaje a la Purísima, durante una conferencia pronunciada en la sede de la Juventud Católica de Barcelona que causó en el joven Cambó una impresión imborrable.[24] Y con la Edad Media llegaba otra vez el momento de Cataluña.
No era una utopía. Lo que Prat de la Riba les decía a los catalanes es que la libertad estaba ahí, al alcance de la mano, que aquello que les pintaba no les era ajeno, sino su verdadera naturaleza, su ser propio. Tan sólo había que romper el hechizo de cuatro siglos de modernización cochambrosa, encarnados en un Estado pobre y artificial, como pobre y artificial era esa ficción llamada nación española. Al salir del largo sueño, resurgirían las antiguas formas de vida y brotarían a una nueva vida unos restos inertes sólo en apariencia. En el fondo, Prat de la Riba halagaba la tendencia de los catalanes a cuidar lo que les es propio y les proporcionaba una dimensión colectiva en apariencia razonable. La cuestión era “ser nosaltres, ser catalans”[25] y de estar orgullosos de serlo.[26] De arreglar el resto del mundo, ya se encargarían otros.
El proyecto, por lo menos tal como lo planteaba Prat de la Riba, resultaba esencialmente constructivo. Bien es verdad que requiere la demolición del Estado español, al menos en su forma actual. Pero es que éste, desde la perspectiva nacionalista, no es más que una ficción: una pura alucinación, como las de Don Quijote. El proyecto entero de la modernidad lo es, aunque mucho más en el caso español. El Estado imaginado por los castellanos no ha sido, como lo demuestra el Desastre del 98, más que una tramoya artificial tras de la cual no hay nada. La Restauración de Cánovas no había sido tal, sino la continuación del proyecto liberal surgido al amparo de la Revolución. Tampoco la cultura catalana es la “castellana”: ni “los héroes de la reconquista de Castilla”, ni Fray Luis de León, ni Cervantes.[27] Pero ahora, por fin, los catalanes tenían la ocasión de proceder a la auténtica restauración, la de la Edad Media, la de las libertades nacionales, la “total restauraçió de Catalunya”.[28]
El vocabulario y el tono no difiere, por lo menos en un principio, del de las consignas regeneracionistas. En el fondo, el catalanismo es el único movimiento que se las toma de verdad en serio. Si destruye algo, es lo que considera pura y simple ruina: el Estado español como plasmación histórica de un proyecto nacional. Claro que al ensimismarse en un movimiento nacionalista, el catalanismo resucita, lo quiera o no, el fantasma del separatismo. Cataluña independiente… ¿habrá algún catalanista dispuesto a negar que ese sueño está en el fondo mismo de su corazón y su doctrina? El propio Prat de la Riba saca a relucir como una lección de historia –en 1899- lo ocurrido con Cuba, perdida cuando el “funest Cánovas” no aceptó la autonomía.[29]
Ahora bien. Prat de la Riba y sus amigos, realistas, como buenos conservadores, conocen el peso de la tradición española y el coste que para Cataluña ha tenido siempre la voluntad de ruptura. Por eso postergan la idea de la independencia hasta un porvenir muy impreciso. Todos hablarán de las glorias antiguas, del gran porvenir abierto a la nación restaurada, del horizonte de autogobierno. Saben, cómo no, lo que valen estas frases en el ruedo político español. Pero nadie de la escuela de Prat de la Riba proclamará nunca el Estado catalán, como se hizo, y por dos veces, desde la izquierda nacionalista.
Por lo mismo, el proyecto nacionalista catalán tiene una innegable dimensión española. No sin ironía -exasperante para quienes estaban del otro lado, sin ser obligatoriamente enemigos, a veces ni siquiera adversarios-, el catalanismo proclama su voluntad de contribuir a la solución del problema de España. El tal problema no es otro que el de su constitución política: hay que volver a fundar España, pero no como Estado unitario, que es el sueño febril de una mente alucinada por las lecturas liberales, sino como Estado federal, si no de nombre, sí al menos en su funcionamiento. Algún día, dice Prat de la Riba, España volverá a ser ese conjunto flexible de reinos y naciones que fue antes de los Reyes Católicos. Por supuesto que también este proyecto es utópico. Pero lo es mucho menos que el de una Cataluña independiente. De ahí que desde el primer momento los catalanistas se esfuercen por llegar al Parlamento e influir en el gobierno de España.
El aislacionismo, el desprecio por la vida pública… esos son los peores enemigos. Al fin y al cabo, si el catalanismo acepta las reglas democráticas y utilizar el sufragio en su provecho, también habrá de aceptar el hecho, mucho más incontrovertible, de que Cataluña está en España. Ser catalán es una forma de ser español… en el futuro. Deber suyo es contribuir a traer al resto de España -entidad geográfica, al menos- a ese punto en el que él, el catalán, ya se encuentra. Tal será la misión española del catalanismo político, asumida sobre todo por Cambó, con el apoyo de Prat de la Riba. Claro que para Cambó, un poco más joven que su amigo, España, en 1916, no será ya una pura inercia, sino “una cosa viva”.[30] Algo es algo.
La dimensión española de la política catalana aparece así, envuelta en humildad de oropel, como un mal menor, algo a lo que no queda más remedio que resignarse. Romanones comprendió lo que se le estaba ofreciendo cuando, tras una visita a la Universidad Industrial de la Diputación de Barcelona, dijo a Prat de la Riba: “Ya entiendo. Lo que ustedes quieren es que no les estorbemos.” Se suele decir que en Prat de la Riba predominó el doctrinario y el estudioso sobre el político práctico. Él mismo lo sugiere al referirse a la actividad política como un sacrificio. Pero hay otra hipótesis más verosímil, y es que lo que le desagradaba no era la actividad política en sí, sino la brega, para él insufrible, con los políticos madrileños, lo que llamaba “la vida de kábila”.[31] Tan sólo salva a tres: Maura, Canalejas, y Dato, todos apartados violentamente del poder, dos de ellos asesinados.
Pero la política de la Liga Regionalista viene dictada, en buena medida, por lo ocurrido en Madrid. Claro que tiene una parte puramente catalana, que es la que le interesa sobre todo a Prat, pero en la otra, inevitablemente relacionada con el conjunto de España, la Liga actúa por reflejo, casi obligada. El triunfo electoral de 1901, que parece despejar el panorama político, se complica de inmediato con la aparición de otra fuerza, tan nueva como la Liga, pero que responde a otras necesidades. Son los radicales de Lerroux, con influencia en los barrios de trabajadores inmigrantes, bien relacionados con los círculos anarquistas y sospechosos de corrupción. El nuevo partido, incompatible con el catalanismo, se convierte pronto en la principal fuerza de oposición a la Liga. “¡Barcelona en manos de Lerroux!”[32] Es la pesadilla de Prat de la Riba, que ve en él un rebrote del más puro españolismo en plena Barcelona, “cap i casal” de Cataluña, el “París del sur”.[33]
Los malos presagios empiezan a tomar cuerpo muy pronto. En 1902, el gobierno cierra La Veu de Catalunya, el diario que sirve de portavoz a la Liga, por la publicación de un artículo. Prat de la Riba, uno de los hombres más conservadores de España, es encarcelado por ataque al orden público durante cinco días. Al poco tiempo se le declara una enfermedad de tiroides que le obliga a retirarse de la vida pública y pasar casi dos años en un sanatorio del sur de Francia.
En Cataluña, la situación evoluciona. Los radicales ganan terreno en las siguientes elecciones, los anarquistas multiplican los atentados y en Madrid llega a la jefatura del Gobierno el conservador Antonio Maura, con el que parece iniciarse, ahora sí en serio, la renovación de la clase gobernante española. Uno de los primeros gestos de Maura, signo de su voluntad de cambio y de su gusto por la provocación, es llevar al joven Alfonso XIII a Barcelona. No hay mejor forma de recordar a los catalanistas la realidad del país en que viven. Ante la juventud del rey y la energía de su ministro, no resulta nada inverosímil que los conservadores catalanes olviden las veleidades nacionalistas. Bloqueada por la derecha, pero incapaz de crecer a su izquierda, copada por los radicales, la Liga volvería a convertirse en un movimiento residual, entre nostálgico y literario, bueno sólo para animar juegos florales y veladas artísticas.
Será Cambó, quien, con el apoyo de un Prat de la Riba todavía convaleciente, evite una posibilidad que horroriza a quienes se han volcado para hacer del catalanismo una fuerza política seria. Durante la visita del Rey al Ayuntamiento de Barcelona, Cambó toma la palabra contraviniendo las consignas de abstención dictadas por la Liga. El acto de patriotismo catalán, como lo llamó Prat de la Riba, no debió de disgustar a Maura, por mucho que destruyera su proyecto conservador en Cataluña. Al fin y al cabo, obligaba a la Liga a decantarse políticamente: así es como se escindieron los elementos más izquierdistas, con lo que la Liga se escora un poco hacia la derecha. Bien es verdad que la depuración la refuerza, pero no era ese, al menos no del todo, el proyecto de Prat de la Riba.
Lo que se llamó “derechización” de la Liga era algo natural. Los catalanistas eran los hijos y los herederos de los burgueses de la Restauración, y en más de un caso de los carlistas antiliberales. La circunstancia española les obliga a una posición subversiva que no es la suya, para al final volver a colocarles en su sitio. El proyecto conservador de Prat de la Riba era algo distinto, pero la política española impuso otra vez su ritmo convulso y apresurado: segar el trigo verde, como dijo años más tarde Azaña, quien fuera, al menos durante algunos años, el “amigo de Cataluña”.
Para hacer frente a las circunstancias, se constituye entonces lo que se llamó la Comisión de Acción Política, órgano dirigente de la Liga, con cargos vitalicios y decisiones inapelables. Compuesta por Prat de la Riba, Cambó, y Durán y Ventosa, la Comisión gobernó el partido durante treinta años y selló la total identificación del movimiento con los puntos de vista del primero, quien se encargaría hasta su muerte de redactar los principales manifiestos y textos doctrinales del partido.
En 1905, una revista satírica próxima a los catalanistas publicó una viñeta sarcástica en la que un militar -español, no hay que decirlo- le decía a otro ante el anuncio de una victoria: “Será civil, naturalmente.” El chiste combinaba peligrosamente el catalanismo y la crítica al Ejército. En los cuarteles se comprendió como una provocación, una más, y algunos oficiales salieron a la calle, destrozaron la imprenta de la revista e irrumpieron en varios locales nacionalistas. La intrusión del Ejército en la vida pública, que Cánovas había logrado evitar, rebrotaba ahora con una fuerza nueva, impulsada además por un motivo que gravitaría a partir de entonces sobre toda la historia de España en el siglo XX: el separatismo catalán.
Por ahora, la irrupción militar iba a tener consecuencias muy distintas. Segismundo Moret, presidente de un gabinete liberal, cedió a la presión y aprobó la promulgación de la llamada Ley de jurisdicciones, que ponía en manos de los tribunales militares cualquier ofensa a la unidad de la patria y al honor de las Fuerzas Armadas. El conjunto de la opinión pública se opuso a la nueva ley, que en Cataluña fue entendida, con razón, como una ley de represión del catalanismo. Pero ese fue el pretexto para que la Liga recuperara una posición central. Y lo hizo -de nuevo como reacción- a instancias de Nicolás Salmerón, el antiguo presidente de la Primera República, quien propuso en el Parlamento la unidad de todas las fuerzas políticas catalanas en contra de la medida represora.
Con motivo del gran mitin unitario celebrado el 14 de abril de 1907 en el Teatro Tívoli de Barcelona, Prat de la Riba escribió para Salmerón un discurso en el que dejó de lado su habitual concisión para plegarse a las formas oratorias sinuosas y castelarinas del repúblico: “Es de abajo, es del cuerpo social de donde debe partir el movimiento de regeneración y de abajo ha partido ya. En los organismos viales más robustos de nuestra sociedad se ha iniciado una vigorosa renovación. Debajo de un Estado que es artificioso mecanismo de una dominación oligárquica, sin comunión de pensamiento ni de vida con el país, los grandes organismos sociales en que se desenvuelve varia y rica la unidad española, han sentido el despertar de profundas energías…”[34]
Casi todo el mundo -incluido, con toda probabilidad, el propio orador- creyó que Salmerón era el autor del discurso. Pero por boca de éste hablaba el más importante doctrinario del catalanismo político, que equilibraba así la natural tendencia conservadora de su partido. Derechización, sí, pero desde la autonomía y la capacidad de centrar la vida política catalana. Y de nuevo, como cada vez que la Liga logra dar cuerpo a un movimiento que se pueda llamar verdaderamente nacional, le acompaña el éxito electoral. Una manifestación de homenaje a los parlamentarios opuestos a la Ley de jurisdicciones reunió en las Ramblas a más de doscientas mil personas. Gracias a la Solidaridad, el catalanismo entraba, sin abdicar de su conservadurismo básico, en la era de la política de masas.
Se aproximaba así a su antigua ambición, expuesta una vez más en el libro de Prat de la Riba, La nacionalitat catalana. Había que hacer de Cataluña la punta de lanza de la regeneración española. El Estado español no se mostró indiferente, al contrario. Maura amplió lo ya hecho por Silvela, y, de nuevo en la Presidencia del Gobierno, condecoró a Prat de la Riba con la Gran Cruz de Isabel la Católica en reconocimiento a los “relevantes servicios prestados a España y a su gobierno”.[35] La expresión no era sólo protocolaria y premiaba también el apoyo prestado por la Liga Regionalista al proyecto de Antonio Maura sobre reforma de la Administración Local, en la que el político conservador cifraba su proyecto de erradicación del caciquismo y modernización de la vida pública española.
En realidad, el conservadurismo español, desde Silvela, había decidido desmantelar su organización política en Barcelona. La Liga, en su Manifiesto de enero de 1906 escrito por Prat de la Riba, se había declarado “no separatista”. Más aún, había acusado al Estado central de ser el único separatista por su centralización “inepta, impotente (y) estúpida”. También se había comprometido a un sufragio limpio y a desarraigar el “antic règim caciquista” contra el que los conservadores, entre ellos Silvela y Maura, parecían condenados a estrellarse.[36] A cambio, los conservadores, es decir la derecha española, acabaron abandonando Cataluña a los catalanistas, otra forma de decir la derecha nacionalista.[37]
Para Prat de la Riba era la ocasión de conseguir mayor autonomía para Cataluña: gestionar con libertad los municipios, aumentar el presupuesto de las Diputaciones y empezar a rectificar la división del Principado en provincias, nefasta aplicación del modelo jacobino francés. Pero el éxito que había acompañado a la Liga Regionalista en su estrategia de catalanizar el país no se repitió aquí. La Ley de jurisdicciones salió adelante y la reforma de Maura se estrelló en 1909 contra el movimiento izquierdista suscitado en parte por la Semana Trágica y sobre todo por la posibilidad de que se implantara, con el propio Maura, una derecha española democrática.
En protesta por la movilización de reservistas catalanes destinados al Ejército de Marruecos, Barcelona fue tomada, durante unos cuantos días del mes de julio de 1909, por una turbia marea de anarquistas que paralizó la ciudad, quemó y saqueó numerosos conventos y llevó a su colmo el clímax de terror que el anarquismo venía cultivando, con atentados cada vez más frecuentes, desde principios de siglo. La posición de la Liga fue muy clara: no había más que condenar, sin el menor paliativo, el lamentable episodio. Prat de la Riba se negó incluso a que La Veu de Catalunya publicara un artículo de Joan Maragall en el que el poeta del alma nacional catalana imploraba clemencia para Ferrer y Guardia, el pedagogo anarquista condenado a muerte por instigar los desórdenes. El nacionalismo catalán de Prat de la Riba se aliaba aquí con un patriotismo español -del que Unamuno se hizo portavoz-, opuesto a la campaña progresista que renovaba la antigua leyenda negra y desprestigiaba a uno de los países más liberales del mundo por el simple deseo de derrotar a Maura y a su gobierno conservador, el único que desde 1898 había propuesto una reforma seria de la vida pública española.
La posición de la Liga, enfrentada a la marea demagógica, era coherente, y no se limitó a condenar a los extremistas de izquierdas. También censuró a unas derechas que se habían atrincherado en posiciones poco dialogantes. Con un gesto característico, Prat de la Riba atribuye el desastre a la escasa solidaridad de los catalanes, a las masas de desarraigados que pueblan la ciudad, al escaso sentido cívico y a la irresponsabilidad de buena parte de la población. La pregunta que latía en el fondo de la autocrítica era muy dura: ¿son los catalanes aptos para gobernarse a sí mismos? Para Prat de la Riba y el catalanismo conservador, el radicalismo, del que el terrorismo es la forma extrema, demuestra que no lo son. No hay en esto la menor ambigüedad.
Bien es verdad que Prat de la Riba, inspirado en Maurice Barrès, achaca a veces el terrorismo a los desarraigados, al mestizaje, a las “hibridacions malfactores” que están corroyendo desde dentro la pureza de Cataluña.[38] Pero sea cual sea la causa, el terrorismo que asola Barcelona es la prueba más clara de que una sociedad no está madura para la autonomía. La oposición a cualquier forma de violencia es absoluta, sin la menor sombra de duda. Por eso no emprende el camino, que los catalanistas de izquierda sí seguirán más adelante, de aprovechar las circunstancias creadas por los terroristas. Como era previsible, pierde todas las elecciones, las municipales de ese año y las legislativas del siguiente. Ni siquiera sale reelegido Cambó, la última gran revelación del parlamentarismo español.
La Solidaridad Catalana ya se había venido abajo, incapaz de aguantar las diferencias que surgen entre las diversas tendencias del catalanismo. Después de la Semana Trágica, la tensión aumenta y desde la izquierda catalana se lanza contra Prat de la Riba una campaña de prensa acusándole de… anticatalanismo. El acto de desagravio, en el que participó Maragall, demostró que su prestigio permanecía intacto, y con él la raíz del catalanismo político. Pero es que Prat de la Riba, sin esperar a disfrutar de un mayor margen de maniobra, ya se había encargado de demostrar que el catalanismo era una fuerza de gobierno.
En 1905 aceptó por primera vez presentarse como candidato a un cargo político y salió elegido diputado provincial. Dos años después, habiendo publicado su libro La nacionalitat catalana, consolidada la Solidaridad y teniendo como interlocutor en Madrid a Antonio Maura, acepta el cargo de presidente de la Diputación de Barcelona. Lo elige una mayoría de radicales lerrouxistas, enemigos feroces de los catalanistas, pero que reconocen el valor simbólico y político de Prat de la Riba. Este se resistió, como se había resistido a presentarse a la elección. Su fragilidad, la timidez, relacionada sin duda con su mala salud, el poco gusto que sentía por la publicidad le llevaban a la inhibición. La presión de sus compañeros de partido, en particular de Cambó, y lo que se adivina de exigencia personal le llevaron a aceptar. Con un éxito rotundo: ocupó el cargo hasta su muerte, siendo reelegido seis veces, más de una en minoría, eso sí.
Su primer objetivo fue la restauración del palacio de la Generalidad, ocupado por unas dependencias del Ministerio de Justicia. Era toda una síntesis de la línea que se proponía seguir y que explica, por lo menos en parte, el éxito que obtuvo. La otra se debe al talento político que demostró y a su forma de gobernar. El iluminado, de visión estrecha, incapaz de superar sus prejuicios, se revela ahora un gobernante tenaz, flexible y constante. Amante de la rutina hasta la exasperación, recluido en un horario de trabajo inmutable, confiado en la eficacia de la acción lenta y meticulosa, no parece un político español, tampoco catalán.
Otro tanto ocurre con sus decisiones políticas. Inflexible en las cuestiones partidistas, en la acción de gobierno se muestra integrador y pluralista. Cosa rarísima, si no única, en la vida política: elige al personal político no según criterios de partido, sino por su capacidad para desempeñar el trabajo encomendado. Se rodea de republicanos, de algún socialista -a uno lo escoge porque “escribe versos”– y colabora con los últimos representantes del caciquismo, o de los partidos conservador y liberal en Barcelona.[39] Se las arregla siempre para buscar el consenso previo o, al menos, evitar la discusión frontal. Es lo que llamarán su mano izquierda, o su jesuitismo, y que no es más que aptitud de organizador, capaz de conocer y aprovechar a los hombres, ordenar las fuerzas y sacar partido de los acontecimientos.
La misma tenacidad demuestra para impulsar la creación de un organismo nuevo, que será el primer intento de restaurar el antiguo esplendor político de Cataluña. La negociación durará tres años, desde 1911 hasta 1914, y abarca el mandato de tres presidentes de Gobierno, Canalejas, Romanones y Dato, sin contar el trabajo previo realizado con Maura. Al final, un decreto de Eduardo Dato de 18 de diciembre de 1913 crea la Mancomunidad de Cataluña. Es un organismo dotado de competencias puramente administrativas, pero que pone la primera piedra para la reconstrucción de la nación catalana.
Llegado el momento de constituirse la Mancomunidad, por asamblea de las Diputaciones provinciales, el Gobierno Civil de Barcelona impone como condición que la lengua utilizada en el acto sea el castellano. Prat de la Riba, siempre confiado en que el tiempo acabará por darle la razón, acepta el mandato y el 1 de abril de 1914, pronuncia un discurso que señala el momento culminante de su vida.
“El héroe legendario, para conseguir su ideal, ha de luchar contra las grandes fuerzas de la naturaleza hasta trastornar sus leyes fundamentales: que el fuego no abrase, que el agua no ahogue o que la gravedad no actúe. Y nosotros en el mundo social, en el mundo del derecho público, también hemos de cumplir esos prodigios. Hemos de dotarnos de una ley que impone sacrificios y renuncias, y crea derechos y obligaciones, una ley que plantea problemas de organización pública de esos que dividen a los hombres en escuelas y partidos irreductibles, y todo mediante la voluntad de aquellos mismos que han de hacer las renuncias y soportar los sacrificios, mediante la coincidencia y la armonía de quienes luchan con pasión irreductible. Una ley que siempre, en todas partes, se hace mediante coacción, mediante imposición del poder, nosotros hemos de hacerla directamente desde abajo, mediante el acuerdo voluntario de quienes habrán de sujetarse a ella; y además, por unanimidad: unanimidad de las diputaciones, los ayuntamientos y las ciudades.”[40]
El tono de estas palabras -su solemnidad, su hondura y su seriedad- deja entrever la calidad de la obra de Prat de la Riba en la presidencia de la Diputación primero, y luego en la de la Mancomunidad. El balance de estos años dorados del catalanismo, que todos los colaboradores del President recuerdan conmovidos, es impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de medios. Prat de la Riba prestó una atención muy particular a la red de carreteras, a la de ferrocarriles y a las instituciones de Beneficencia, pero sobre todo dio un impulso extraordinario a las instituciones encargadas de renovar y consolidar la cultura catalana. En sus manos, la Mancomunidad echó los cimientos de una conciencia nacional y en su haber se cuenta la creación de la Biblioteca de Cataluña, el Instituto de Estudios Catalanes (que normalizó la lengua catalana bajo la dirección de Pompeu Fabra), las Bibliotecas Populares, el Consejo de Pedagogía, la Escuela o Universidad Industrial (un proyecto muy querido por Prat de la Riba), la Escuela Superior de Agricultura, la de Funcionarios de Administración Local, de Artes y Oficios, de Bibliotecarios, Enfermeras, la Caja de Crédito Comunal… Se cuenta que solía decir: “¡Qué suerte! Todo está por hacer”.[41]
La actividad es tan frenética, que al cabo surge la pregunta. En el fondo, ¿qué es lo que quería crear Prat de la Riba? ¿La nación catalana? ¿O el Estado catalán? ¿No resulta este último proyecto, el del Estado, más coherente con esa idea paranoica de la inexistencia de la nación española? Y si es así, si lo que quería Prat de la Riba era crear el Estado catalán, ¿no hay en esa política un exceso de voluntarismo y de intervencionismo, que de no tener un contrapeso suficiente acabaría produciendo el agotamiento de una sociedad demasiado ensimismada, obsesionada por el hecho diferencial, al tiempo que encorsetada por un Estado cada vez más insaciable en su voluntad de organizarla y dirigirla?
La muerte de Prat de la Riba impide cualquier respuesta, porque no se le pueden atribuir a él los actos de sus sucesores oficiales en la doctrina y la política catalanista. Pero el peligro estaba ahí. En 1914, en cualquier caso, la tarea de los catalanes todavía no se agotaba en eso. El mismo año en que se crea la Mancomunidad, estallaba la Primera Guerra Mundial. Para los catalanistas, los españoles no tienen capacidad económica ni militar para participar en la guerra. Más aún: los españoles no tienen un ideal que les mueva a la lucha. Basándose en este análisis realista, la Liga apoya a Eduardo Dato, presidente del Gobierno, que declara la neutralidad de España en el conflicto. Pero esa abstención a la fuerza no significa apartamiento. España, según Prat de la Riba, debe hacer frente a la nueva situación, aprovechar en la medida de lo posible la coyuntura y prepararse para los cambios que la guerra va a traer consigo.
Así es como los catalanistas presentan al Gobierno una propuesta articulada y global sobre materias primas, bolsa, créditos y transportes. El Gobierno de Dato da la callada por respuesta y lo mismo hará el siguiente, liberal, de Romanones. La disparidad de puntos de vista lleva a Prat de la Riba a publicar uno de sus últimos manifiestos, el célebre Per Catalunya i la España gran (Por Cataluña y la gran España), en el que insiste en la necesidad de que Cataluña participe en el gobierno de España para contribuir al progreso general del país. Lejos de la voluntad de repliegue, el catalanismo estaba dispuesto a jugar el papel que le correspondía en esa nueva restauración española. Pero otra vez se ha agriado la situación y el tono de oposición resulta demasiado patente: “Ahora que todos los Gobiernos del mundo concentran sus esfuerzos en propulsar intensa y febrilmente las fuerzas económicas nacionales, este Gobierno se empeña, con trucos de funámbulo, en mantener la economía de España en plena edad de piedra de la economía.”[42]
En el verano de 1917, la Liga encabeza el movimiento en el que participan mauristas, reformistas y socialistas para intentar forzar un nuevo pacto constitucional y dar una salida al bloqueo político en el que se encuentra el país. Pero Prat de la Riba está ya muy enfermo. Agotado, incapaz del menor esfuerzo físico, se retira a su pueblo natal, Castellterçol, donde muere cristianamente a los cuarenta y seis años de edad. Se dice que cuando Cambó le informó de la posibilidad de instaurar una república en España, Prat de la Riba le aconsejó: “Háganla ustedes federal…”[43]
[1] La actividad provincial, Memoria leída en la Diputación de Barcelona, Segundo ejercicio 1910, 29 de noviembre de 1910, Barcelona, 1912, pp. 33.34.
[2] Citado en Rafael Olivar Bertrand, Prat de la Riba, Aedos, Barcelona, 1964, p. 103.
[3] Ibid., p. 104.
[4] Ibid., pp. 104-105.
[5] Ibid., p. 33.
[6] Ibid., pp. 47-48.
[7] Ibid., p. 73.
[8] Discurso como presidente del Centre Escolar Catalanista, La Nació i l’Estat. Escrits de joventut, Edición de Enric Jardí, Barcelona, Ediciones de la Magrana, 1987, p. 10
[9] Jesús Pabón, Cambó (I) 1876-1918, Barcelona, Editorial Alpha, en particular el capítulo III, dedicado a los “Orígenes del catalanismo político”, pp. 95-163.
[10] Citado en R. Olivar Bertrand, Prat de la Riba, ed. cit., p. 65.
[11] Josep Pla, Francesc Cambó. Materials per a una historia, en Obras Completas, Barcelona, Destino, 1973, XXV, p. 35.
[12] F. Cambó, El regionalismo, factor de la restauración de España, Conferencia en el Ateneo de Zaragoza, diciembre de 1911, en El catalanisme regeneracionista, Edición de Jordi Casassas, Barcelona, Ediciones Malagrana, 1990, p. 87.
[13] Discurs en l’Acadèmia La Joventut Católica de Barcelona, 1 de enero de 1898, en La Nació i l’Estat, ed. cit., p. 120.
[14] Josep Pla, Francesc Cambó. Materials per a una historia, ed. cit., p. 77.
[15] Discurso como presidente del Centre Escolar Catalanista, 1890, La Nació i l’Estat. Escrits de joventut, ed. cit., pp. 20-21.
[16] “La questió catalana”, en La Nació y l’Estat, ed. cit., p. 38.
[17] “Nacionalisme català i separatismo espanyol”, en Articles, Prólogo de Lluis Durán i Ventosa, Barcelona, Biblioteca Política de la Lliga Catalana, 1934, p. 46.
[18] “L’Espanya visigótica”, en Articles, ed. cit., p. 32.
[19] Citado en Alberto y Arturo Carraffa, Prat de la Riba, Prólogo de Francesc Cambó, Barcelona. Imprenta Hijos de Domingo Casanovas, 1917, pp. 36 y ss.
[20] Francisco Cambó, Memorias (1876-1936), Prólogo de Vicente Cacho Viu, Madrid, Alianza, 1987, pp. 47-48.
[21] Discurso como presidente del Centre Escolar Catalanista, en La Nació i l’Estat. Escrits de joventut, ed. cit., pp. 97 y ss.
[22] Josep Torres y Bages, La tradició catalana, Proemi de Joan Bonet i Baltà, Barcelona, Selecta, 1966, p. 95.
[23] “La filosofía política del conde Joseph de Maestre”, en La Nació i l’Estat. Escrits de joventut, ed. cit., p. 22.
[24] Discurs en l’Acadèmia de la Joventut Católica de Barcelona, en La Nació i l’Estat. Escrits de joventut, ed. cit., p. 111. Para el homenaje a la Purísima, Rafael Olivar Bertrand, Prat de la Riba, ed. cit., p.130. Para Cambó, ver F. Cambó, Memorias, ed. cit., p. 53.
[25] Pròleg a Lluis Durán i Ventosa, Regionalisme i Federalismo, Edición de Francesc de Carreras, Barcelona, Edicions de la Magrana, 1993, p. 18.
[26] “Nacionalismo català y separatismo espanyol”, en Articles, ed. cit., p. 46.
[27] “La Qüestió catalana”, en Articles, ed. cit., p. 26.
[28] “Una comunicació”, en Articles, ed. cit., p. 138.
[29] “Lliçó d’historia”, en Articles, ed. cit., pp. 98 y ss.
[30] F. Cambó, “El problema catalán”, en El pesimismo español, Madrid, Hesperia, 1917, p. 128. Ver también la Introducción de Carlos Seco Serrano a E. Prat de la Riba, La Nacionalidad catalana, Madrid, Alianza, 1987.
[31] “Jornades catalanes”, en Articles, ed. cit., p. 202.
[32] “Fora reitons”, (II) “Per interès”, en Articles, ed. cit., p. 287.
[33] En catalán, “(…) aquest Paris de migdia”, “De lluny”, en Articles, ed. cit., p. 40.
[34] Citado en Alberto y Arturo Carraffa, Prat de la Riba, ed. cit., p. 139.
[35] R. Olivar Bertrand, Prat de la Riba, ed. cit., p. 214.
[36] “Notificació”, en Articles, ed. cit., p. 155.
[37] “La cuestión catalana”, Manifiesto 12 de enero de 1906, en AA.VV., Homenatge a Enric Prat de la Riba. Missatges y manifestos, 1897-1917, Edición de Josep María Ainaud de Lasarte, Presentación de Jordi Pujol, Barcelona, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 1992, p. 48.
[38] “El cas de Valencia”, Articles, Prólogo de Lluis Durán i Ventosa, Barcelona, Biblioteca Política de la Lliga Catalana, 2934, p. 58.
[39] Antoni Rovira i Virgili, Prat de la Riba, Prólogo y selección de Isidre Molas, Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 1968, p. 124.
[40] Discurs en la presa de possessió de la Presidencia de la Mancomunitat de Catalunya, 6 de abril de 1914, en AA.VV., Homenatge a Enric Prat de la Riba. Missatges y manifestos, 1897-1917, ed. cit., p. 95.
[41] En Josep Maria Ainaud de Lasarte y Enric Jardí, Prat de la Riba, home de govern, Barcelona, Ariel, 1973, p. 155.
[42] Citado en R. Olivar Bertrand, Prat de la Riba, Aedos, Barcelona, 1964, p. 250.
[43] Citado en AA.VV., Homenatge a Enric Prat de la Riba. Missatges y manifestos, 1897-1917, ed. cit., p. 95.


