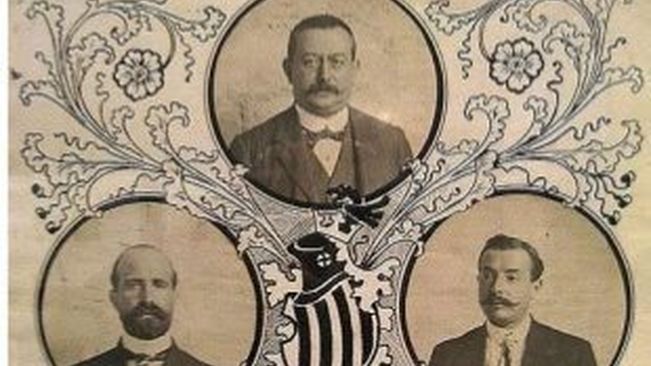La religión y el alma norteamericana

Ponencia presentada en FAES, 21-06-10
En las costas del nordeste americano se instalaron europeos que tenían sustancialmente dos objetivos. Uno era encontrar en el Nuevo Mundo la oportunidad de vivir con dignidad y a ser posible hacerse ricos, dos perspectivas que en las naciones, los Estados y los imperios europeos les estaban vetadas. El otro objetivo era practicar su religión en libertad. A algunos América les daba la oportunidad de alejarse de una Europa corrupta, perdida para el Bien y la fe verdadera. El paso del Atlántico se convertía, de modo bastante literal, en la travesía del desierto, los emigrantes pasaban a ser peregrinos y las costas americanas –como lo fueron para los franciscanos españoles de principios del siglo XVI- en la Tierra prometida o la nueva Jerusalén. La muy evangélica ciudad en la montaña de John Winthrop y Ronald Reagan es algo más que una metáfora, y nos habla de la naturaleza misma de “América”, Estados Unidos para nosotros, como el paso del Atlántico, que terminaba para siempre con la posibilidad de volver para casi todos los que lo realizaban, significaba (y significa aún, aunque sea bajo otras formas) el acceso a una nueva forma de vida, el nacer de un hombre nuevo enfrentado a sí mismo de forma radical.
El ser humano vuelto a nacer
Los dos motivos –el material y el espiritual- que están en el origen de lo que hoy conocemos como Estados Unidos no deben confundirse. Hay quien ha atribuido buena parte de la historia del nuevo país a la tensión existente entre las dos aspiraciones, la de hacerse ricos y la de ser mejores personas y mejores cristianos.[1] Sea lo que sea, la experiencia “americana” conllevó siempre, aunque no sea bajo forma religiosa, un nuevo nacimiento, el dejar atrás al hombre previo que se quedaba del otro lado del océano, cargado con las cadenas, la impureza, la maldad y la idolatría propias del Antiguo Mundo.
El que así estaba naciendo iba a ser el mundo más hedonista, el más codicioso, el más materialista, emancipado además de las reglas y las trabas que imponía el buen gusto aristocrático de los antiguos países europeos. En cierto sentido, “América” era la utopía popular de Barataria hecha realidad. En otro sentido, la participación en aquella oportunidad requería un cambio profundo en la naturaleza misma del ser que quería acceder a ella. Este cambio requiere un nuevo temple moral hecho de voluntad de sacrificio, de trabajo, de ahorro, de compasión, de simpatía y de disposición al intercambio de información y a la ayuda mutua, aunque fuera por necesidades de supervivencia. También de autogobierno, a falta de cualquier otra instancia de autoridad.
Entre esas dos almas de “América”, la puritana y la materialista, hay por tanto algo más que una tensión. Hay una comunicación profunda, un reconocimiento mutuo que se manifiesta en algunos ámbitos especialmente cruciales de la vida humana, como es la política. Acostumbrados por tradición y por necesidad a prácticas políticas de autogobierno, los colonos de finales del siglo XVIII procedieron a librarse de la tutela británica alegando la ilegitimidad de las prácticas políticas y hacendísticas de la Corona inglesa. En el gesto de fundación de los Estados Unidos no hay nada de utópico, por lo menos tal como se entendió después, a partir de la transferencia de lo religioso a la esfera de lo político realizada por la Revolución Francesa. Pocas cosas hay más realistas, más sensatas, más apegadas al sentido común, que las discusiones de los constituyentes de Filadelfia y los debates mantenidos ante la opinión pública.
Si se piensa que uno de los objetivos fundamentales de aquellos hombres era justamente evitar el despotismo, se entiende que distinguieran con tanto cuidado la religión de la acción gubernamental. En manos del poder político, la religión es un instrumento poderoso, difícil de contrarrestar, y una de las razones por las que ellos podían considerarse norteamericanos era precisamente porque sus padres habían querido escapar de esa identificación. Ni Dios ni la religión aparecen por tanto en la Constitución, excepto en la Primera Enmienda, que especifica: “El Gobierno no legislará respeto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma (…)”. El resto de los textos políticos de la época, incluida la Declaración de Independencia, incluyen, en cambio, referencias –continuas- a la divinidad y a la religión.
La separación, que desde Jefferson se ha dado en llamar “muro de separación” (“wall of separation”), entre el gobierno y la religión venía también requerida por el pluralismo religioso. El pluralismo no era evidente en las primeras fundaciones, pero se impuso en virtud de la naturaleza americana (y su consecuencia, el fenómeno de la frontera) y del designio que llevó a sus habitantes al Nuevo Mundo. Una comunidad política que aspirara a integrar el conjunto de los territorios, y que por primera vez en la Historia trataba a las personas como individuos libres y responsables, no podía respaldar ninguna religión oficial. Así es como aparece la firma del católico Charles Carroll, rubricando la Declaración de Independencia. (En 1636, Rhode Island estableció las primeras medidas destinadas a evitar la persecución religiosa y la primera Acta de Tolerancia o libertad religiosa promulgada en las colonias norteamericanas lo fue en 1649, en Maryland, territorio que daba acogida a los perseguidos católicos de Gran Bretaña.)
Por otra parte, ni la opinión pública, ni la elite responsable de los acontecimientos podían desconocer el papel que la religión había tenido en los inicios de lo que estaba a punto de convertirse en los Estados Unidos, ni el que cumplía en la sociedad contemporánea. Una cosa era la separación de la acción gubernamental y la religión, y otra muy distinta la expulsión de la religión de la cosa pública, o, para decirlo de otra manera, la supresión de la religión de la esfera de la política, inconcebible en la época. Los fundadores eran, en esto como en tantas otras cosas, herederos de Locke y es bien sabido que para Locke, que demostró un interés creciente por los asuntos religiosos a lo largo de su vida, entre las pocas cuestiones que justificaban la no tolerancia estaba precisamente la falta de fe en Dios (y –hay que añadir- el catolicismo: la promulgación de la Constitución suavizó la situación de los católicos, pero no anuló los prejuicios).
En el fondo de la naturaleza de Estados Unidos parece latir la seguridad de que si la religión desaparece –algo improbable dado la confianza de los norteamericanos, todavía vigente, en la permanencia de ciertos rasgos propios de la naturaleza humana, entre los que se cuenta la religión- también la política lo hará. Desde esta perspectiva, el estado de la política, es decir de la cosa pública, no es ajeno al estado de la religión.
La Primera Enmienda puede ser entendida, y así lo ha sido durante mucho tiempo, como una cláusula destinada al mismo tiempo a proteger la libertad (es decir la práctica) religiosa y a evitar que el gobierno –que en Estados Unidos no ha monopolizado hasta ahora la esfera de la política- intervenga en el terreno de lo religioso manipulando la fe o favoreciendo una u otra Iglesia o confesión. La religión forma parte de la esfera privada, aquella en la que el gobierno no puede entrar, pero también forma parte de lo público porque sostiene la existencia misma de la esfera de lo que afecta a todos, algo que entre otros requisitos requiere el respeto a la libertad religiosa. En un sentido que va más allá de lo obvio de la expresión, no hay libertad religiosa sin religión. Y sin religión no hay ni libertad, ni política.
La religión en Estados Unidos
Tal vez esto contribuya a explicar algunas características de la sociedad norteamericana que siempre han sido, y sigue siendo, causa de sorpresa y perplejidad.
La primera es un lugar común, que no por serlo deja de ser cierto, y es la persistencia de la fe religiosa en Estados Unidos. Los datos son muy conocidos: un 92 por ciento de los norteamericanos creen en Dios o en alguna clase de espíritu universal, y más del 70 por ciento están “absolutamente seguros” de la existencia de Dios. Más del 83 por ciento pertenecer a una tradición religiosa organizada y el 56 por ciento dicen que la religión es “muy importante” en su vida diaria.[2] En comparación con el conjunto de los países europeos, las cifras norteamericanas siguen siendo notablemente altas. Demuestran, como ya había quedado claro durante el proceso de Independencia, que modernidad y religión no son incompatibles y que la modernidad no entraña obligadamente un proceso secularizador. El primer país que puso en marcha un experimento de democracia liberal y de economía de mercado que se ha perpetuado sin interrupción desde hace más de dos siglos, es también uno de los más religiosos del mundo.
¿Excepcionalidad –o excepcionalismo- norteamericano? Puede ser, aunque si se sitúa este hecho en el contexto más amplio de la situación de la fe y la práctica de la religión en el conjunto del mundo, y no sólo en Occidente, la excepción es más bien, o por lo menos lo ha sido hasta ahora, Europa, algunos de cuyos países están empeñados desde hace más de dos siglos en hacer del secularismo una de sus señas de identidad… con las consecuencias que todos conocemos, en particular las ideologías mesiánicas y los totalitarismos. Ni Estados Unidos ni sus nacionales los han padecido, salvo para ponerles remedio. (El auténtico experimento, cada vez más artificioso, cada vez más alejado de la realidad de la naturaleza humana, cada vez más irrisorio, parece la deriva europea, empecinada en retirar la dimensión religiosa de la comunidad política.)
Se deduce de esto otra de las grandes sorpresas que suele –o solía- causar la sociedad norteamericana, y es que el pluralismo religioso (y la no existencia de una religión oficial) no perjudica a la religión, más bien al revés, como argumentó James Madison en la carta al pastor Jasper Adams.[3] El hecho de que el gobierno no pudiera adoptar una religión oficial llevó a lo que se ha llamado, a veces despectivamente por la analogía con el paradigma liberal, el “mercado religioso”. En el “mercado religioso” las distintas confesiones compiten libremente por el favor del posible creyente. La imagen no es muy buena, pero el principio ha funcionado, y muy bien. Allí donde no ha existido nada parecido a la “religión de Estado” y donde las Iglesias y las confesiones, a falta de apoyos del gobierno, viven en competencia libre, la fe religiosa se renueva en cada generación y sigue sin perderse, o todavía no se ha perdido, al menos, como ha ocurrido en los países europeos.
Dentro del pluralismo religioso y de la libre competencia de las confesiones, cabe preguntarse cuál de ellas obtiene más éxito. También en este punto la respuesta suele sorprender a los europeos, en particular a aquellos que han perdido el contacto con la práctica religiosa. Y es que las religiones que tienen éxito en Estados Unidos, es decir, aquellas que mejor responden a las necesidades de sus miembros –reales y potenciales-, son justamente las más exigentes, aquellas que más colocan a quien la practica en tensión con respecto a la cultura dominante. Si una de las funciones de la religión es dar sentido y forma a la vida, o, dicho en términos norteamericanos, si “el negocio de la religión es el sentido” (Dean Kelley, cit. en 11), las confesiones más solicitadas serán aquellas que más exijan del creyente y, claro está, también las que practican lo que predican.[4] (El autor de la expresión es Dean M. Kelly, pastor metodista, contrario al rezo en las escuelas y convencido de que lo mejor que el gobierno puede hacer en pro de la religión es dejarla en paz, “leave it alone”.)
En este sentido, se ha hablado de una dimensión evangélica de la “religión norteamericana”. Para entenderlo conviene referirse al significado de la palabra “evangélico”. En su primer aspecto, una confesión evangélica postula la necesidad de un “renacer” (“born again”) del hombre adulto cristiano, una nueva experiencia de la conversión, incluso estando bautizado, que le abre a una vivencia hasta ahí desconocida del cristianismo. En más de un sentido, aquí está la dimensión religiosa del hombre nuevo norteamericano, el que ha dejado atrás su antigua naturaleza, ligada a la condición de siervo o de súbdito. En un segundo aspecto, la confesión evangélica postula la relación personal con Dios, relación que requiere –aquí los matices son variados- el compromiso con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, concebidas como la única versión autorizada de la revelación. En un tercer aspecto, la confesión evangélica requiere una actitud activa ante la conversión del prójimo, una actitud de evangelización, precisamente. [5] (Se podría añadir también un matiz sectario, más o menos agudo, en el que funcionan dinámicas de grupo específicas. Aunque no se refería únicamente a este asunto, Niebuhr apuntó que en Estados Unidos se desconoce la distinción entre iglesia y secta.[6])
La sociedad norteamericana, con su peculiar combinación de “frontera” (espacio libre por colonizar), libertad religiosa y separación del gobierno y la religión, promocionó naturalmente una religión de dimensión o modalidad evangélica. A lo largo de la historia norteamericana, se han ido sucediendo en el favor del público las confesiones religiosas que mejor se atienen al modelo evangélico y, en consecuencia, que más exigen del creyente “renacido” y más tensión suscitan con respecto a la realidad que le rodea. Cuando los primeros puritanos del siglo XVII se transformaron en iglesias más acomodaticias, de tipo “congregacionista”, se vieron sustituidas por nuevas congregaciones evangélicas a mediados del siglo XVIII. Los baptistas y los metodistas, que empezaron a crecer en los tiempos de la Independencia, triunfaron cuando estas congregaciones se acomodaron se acomodaron al mundo.[7] Y en el siglo XIX, de nuevo, otros movimientos religiosos acogieron a quienes ya no se veían reflejados en estas confesiones demasiado confortablemente instaladas en el mundo. La segunda mitad del siglo XX, con el crecimiento de los evangélicos frente a los protestantes tradicionales, ha conocido el mismo fenómeno.
Además de la dimensión evangélica característica de la religión en Estados Unidos, conviene no olvidar su dimensión popular. Las iglesias que triunfan en Estados Unidos son iglesias populares, que saben recoger, plasmar y dar cauce a las preocupaciones de una población a la que le gusta reunirse, a ser posible en número importante, compartir, participar y comprometerse. Una religión popular como es la norteamericana no está nunca demasiado lejos de la acción pública y debe ser puesta en relación con la naturaleza democrática de la sociedad norteamericana, algo hacia lo que algunos fundadores, como James Madison, sentían una profunda desconfianza.
Esta tensión populista está en el alma de la política y la “religión norteamericana”, y la encontramos en muchos de los grandes movimientos de renovación, en forma intensamente anti elitista y anti establishment, personificados en esa nueva Roma corrupta que unas veces encarna Nueva York y otras Washington, D.C. (Para una reflexión a la inversa, ver la novela Democracy, de Henry Adams, en la que “Washington” representa la naturaleza corrupta del populismo norteamericano.) De hecho el gran movimiento que precede a la Independencia es, en parte al menos, un movimiento religioso de base (“grassroots”), el “Great Awakening” o Gran Despertar, sobre el que, de todos modos, no existe consenso. La volvemos a encontrar en el gran movimiento anti capitalista de finales del siglo XIX (cuando se inventó el término populista), y más tarde, en el compromiso de una parte de los evangélicos en apoyo de Reagan y la derecha norteamericana. (También está detrás del gran movimiento de prohibición del alcohol, que no consiguió sus objetivos finales pero logró cambiar los hábitos de consumo de alcohol de la población norteamericana.)
La dimensión populista de la “religión norteamericana” hace de ella un movimiento de significados diverso en cuanto a la acción política. Unas veces será conservador, como en la “Derecha Cristiana” (“Christian Right”) de finales del siglo XX, y otras con matices progresistas, como en la ola populista de finales del XIX, o en los movimientos en pro de los derechos civiles de mediados del siglo XX. Eso sí, nunca es acomodaticia, lo cual corresponde bien al modelo o dimensión evangélica de la religión norteamericana.
En relación con estas dos dimensiones –evangélica y popular- de lo que se puede llamar “religión norteamericana”, está una tendencia inscrita en sus raíces puritanas, como es la inclinación a comprender el conflicto político como una lucha entre el Bien y el Mal. “Nuestra existencia entera -escribió Thoreau- es de una moralidad sorprendente. Nunca, ni un solo instante de tregua entre la virtud y el vicio.”[8] En buena medida, la impregnación moral de la vida pública –nunca ingenua del todo- se deduce naturalmente de la comunicación entre religión y política característica de la vida norteamericana. Por otro lado, tampoco debe olvidarse que el sistema político norteamericano incentiva naturalmente el pacto, la negociación y las soluciones no extremistas, así como las grandes coaliciones que apartan sistemáticamente del camino del poder las posiciones excéntricas o radicales. Cabe preguntarse qué sería de un sistema como este, que impone la negociación sistemática en todos los campos de la vida pública, de no estar compensado por esa corriente moralista de fondo. Desde esta perspectiva, la religión suministraría los principios que la democracia liberal tal vez no genera naturalmente por sí misma. (El sociólogo Alan Wolfe insiste por su parte en que la religión norteamericana se vive hoy bajo un modo de baja intensidad, que no pone en peligro el equilibrio entre “Dios y la democracia”.[9])
Otro aspecto de la “religión norteamericana” es su irremediable relación con la naturaleza misma de Estados Unidos. Aunque el gobierno (es dudoso que en Estados Unidos haya Estado) esté cuidadosamente separado de la religión, no lo está la vida pública ni, menos aún el propio concepto de Estados Unidos, que en su origen como comunidad política, antes incluso de su transformación en nación, estuvo impregnado de significado religioso. En esta perspectiva, la batalla por el alma de Estados Unidos ha sido una constante en la historia norteamericana. Ya a principios del siglo XIX, grupos evangélicos sostenían que Estados Unidos era una nación cristiana y que el declive moral del país se debía a que estaba alejándose de sus raíces. (Entre los episodios más célebres de esta batalla está la polémica sobre si el servicio público de correos debía trabajar en domingo.[10]) En ¿Quiénes somos?, Huntington afirmó que Estados Unidos era una nación cristiana… sin Cristo.[11] La afirmación resulta sorprendente, aunque responde a una realidad: en la expresión política de la vida religiosa en Estados Unidos, la persona de Cristo –no sus enseñanzas, ni las referencias a los Evangelios- suele estar ausente.
Aunque los constituyentes de finales del siglo XVIII evitaron cualquier referencia a una posible identidad cristiana de la nación, los documentos y las manifestaciones políticas de la época están saturados de referencias religiosas. La vida política norteamericana lo sigue estando hoy en día. Las instituciones, como el Tribunal Supremo y el Congreso, mantienen una retórica ritual saturada de referencias religiosas. Lo mismo ocurre con la Presidencia. En los últimos años, tanto Clinton como Obama –demócratas ambos- organizaron ceremonias de investidura de sus respectivas presidencias con la presencia de varios sacerdotes, acompañamientos musicales religiosos, además de las habituales Biblias y las referencias explícitas a Dios en las fórmulas y en los discursos.
Estas manifestaciones forman parte de lo que Robert Bellah llamó la “religión civil” norteamericana, y que se ha definido como “la creencia no confesional de que Dios protege a los Estados Unidos, le ha concedido oportunidades especiales y le ha asignado una particular responsabilidad para hacer el bien en el mundo”.[12] Huntington insiste en que la vida norteamericana ha estado impregnada de estas manifestaciones y estas ideas, como por ejemplo el “Credo del norteamericano” que los alumnos recitaban a diario en el colegio, y, en la actualidad, las ceremonias del 4 de julio y el Día de Acción de Gracias. Más aún, las propias ceremonias y actividades nacionales adoptan un aura de religiosidad, y cumplen funciones religiosas”, entre las que estaría la de recordar que “la base religiosa del sistema de gobierno, que presupone la existencia de un Ser Supremo”.[13] Norman Podhoretz, judío, comprende el rezo en el colegio como una forma de “americanización”.[14] La intervención de los evangélicos en la acción política a partir de los años ochenta está motivada, al menos en parte, por una percepción intensa y dramática de que la elite dirigente, empeñada en un proceso de secularización, estaba echando a perder el alma misma de su país. Lo ocurrido inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 también puede ser interpretado como una manifestación de la “religión civil” norteamericana.
Hay un momento particularmente dramático en la historia de Estados Unidos en el que se pone de manifiesto con gran intensidad el sustrato religioso –por no decir cristiano- de Estados Unidos. Es la cuestión de la esclavitud y, más tarde, de la segregación. La esclavitud y la segregación ponen entre paréntesis los cimientos liberal y religioso sobre los que, supuestamente, estaba construido el país. No son injusticias o desigualdades susceptibles de ser corregidas en el día a día de la gestión de los asuntos públicos. Son enmiendas a la totalidad de la ambición norteamericana, el desmentido más inapelable que sea posible imaginar a la “ciudad en la montaña”.
Sin embargo, el lamentable arreglo al que se llegó durante la discusión de la Constitución se vino abajo, en buena medida, gracias a la acción de Abraham Lincoln, un hombre excepcional en todo, y muy en particular por la intensidad de su experiencia religiosa, que lo convierte en algo más que un santo laico, en un auténtico profeta moderno, en comunicación con Dios, y lo habilita para dar a la Guerra de Secesión un cariz religioso que permitirá que una nación renovada en el más extremo de los sufrimientos empiece a superar un pecado imperdonable. (Ver en particular el Discurso de la Segunda Investidura.) La presidencia de Obama, primer afroamericano en el cargo, hereda irremediablemente algunos de estas connotaciones de tipo religioso, que el propio presidente y su equipo han utilizado para recomponer la relación del discurso del Partido Demócrata con la religión. La dimensión religiosa es uno de los varios significados de fondo de la presidencia de Barack Obama.
Finalmente la dimensión (¿o la naturaleza?) evangélica de la “religión norteamericana” centra la experiencia religiosa en el individuo, en su lectura de los textos sagrados, en su contacto personal con Dios. La religión en Estados Unidos tiene una dimensión personal que no siempre presenta en el Viejo Continente: las personas viven su fe con una inmediatez, un fervor, una intensidad que a muchos europeos les parecen de otros tiempos, casi dignos de la Edad Media. La religión es en Estados Unidos una experiencia personal, comunicable pero también insustituible, intransferible y que pertenece al ámbito más profundo del individuo, aquel que lo conforma como tal.
La dimensión del espacio americano, la movilidad social y geográfica favorecen esta experiencia. Los europeos románticos como Chateaubriand fueron sensibles a la experiencia mística del paisaje norteamericano y Tocqueville apuntó que una sociedad tan materialista (y hoy lo es mucho más que en 1830) favorecía la aparición de lo que llamó “espiritualismo exaltado”.[15] Tocqueville se adelantaba a quienes han llamado a los norteamericanos, precisamente por su empeño en el contacto directo de la persona con Dios, un pueblo de místicos. Ahí están Emerson y sobre todo Thoreau, grandes exponentes de una forma de vivir la experiencia religiosa en la que muchos norteamericanos se pueden reconocer.
Paralelamente a esta tendencia va, naturalmente, la cada vez mayor desestructuración de las manifestaciones religiosas. Como apuntó Reinhold Niebuhr, que se mostró poco complaciente con la “anarquía” del pluralismo religioso norteamericano, la liturgia y las complejidades de su significado han sido sustituidas por un ritual que pone el acento en la autoexpresión, la emoción, la exaltación al mismo tiempo del máximo individualismo y de la fusión comunitaria.[16] Las iglesias tradicionales han sido sustituidas en algunos casos por las “megaiglesias” (“megachurches”), gigantescos establecimientos de los que parece haber desaparecido la posibilidad de rezar, aunque responden bien a la necesidad de contacto y comunicación que acompaña sin remedio a la soledad propiamente norteamericana, derivada tanto de la geografía como de la sociedad estadounidense.
Una parte importante de la experiencia religiosa de los norteamericanos se canaliza a través de las confesiones cristianas independientes (o no denominacionales, “non-denominational”), es decir no afiliadas a ninguna confesión oficial. Una vez fundadas, estas confesiones o sectas pueden acabar disolviéndose, integrarse en una denominación previa, fundar una nueva o continuar sin denominación indefinidamente. Cualquiera puede fundar una secta o Iglesia, que en poco tiempo podrá llegar a tener muchos miles de fieles. Es la forma extrema del pluralismo religioso en una sociedad democrática.
En los últimos tiempos, se está acentuando una nueva versión de este fenómeno, que se emancipa de la experiencia religiosa y lo funde con otra puramente espiritual. Un 20 por ciento de la población dice tener inquietudes espirituales –de cuya seriedad no debe caber la menor duda- que no encuentran cauce en las formas o en las instituciones religiosas tradicionales, incluidas las “no denominacionales”. Quizás sea esta una de las formas de la realidad gnóstica, ya diagnosticada por Eric Voegelin, a la que nos enfrentamos. Para Harold Bloom, por su parte, muchas de las variedades del protestantismo surgidas en Estados Unidos tendrían más que ver con la gnosis que con el cristianismo, aunque el modelo que propone de religión norteamericana sea el afroamericano, que no parece tener mucho de gnóstico.[17] Y se ha hablado también de panteísmo a la hora de clasificar la nueva espiritualidad, más o menos new age, que han sintetizado obras tan populares como la película Avatar.
Surgido como consecuencia, en lo que aquí nos concierne, del individualismo, la autoexpresión y la espontaneidad que potencia la cultura norteamericana hoy en día, esta tendencia plantea un desafío nuevo a las formas tradicionales de la experiencia religiosa. Tal vez la dimensión evangélica de la religión norteamericana sepa sacar nuevas fuerzas para responder. O tal vez estemos ante un gigantesco cambio cultural que convertirá a lo religioso en materia puramente espiritual, con lo que esta pasará a ser uno más de los elementos de identidad cultural con los que los individuos globalizados y radicalmente autodeterminables que somos ahora podemos jugar… ¿interminablemente?
Pluralismo
El pluralismo religioso es uno de los rasgo de identidad de la sociedad norteamericana. Sin embargo, el actual pluralismo ha sido consecuencia de un largo proceso histórico que no ha sido siempre sencillo, por mucho que algunos de los rasgos de la vida norteamericana –el individualismo, el espacio o la frontera, la dimensión evangélica de la religión- lo favorecieran desde el primer momento.
Obviamente, una de las piedras de toque de ese pluralismo es la presencia de judíos en territorio norteamericano desde mucho antes de la Independencia. Es cierto que la plena integración de los judíos en la sociedad norteamericana no llegó hasta mediados del siglo XX. También lo es que las comunidades judías encontraron en tierras norteamericanas, desde el primer momento, un espacio donde podían dedicarse a sus actividades, cultivar su religión y transmitir sus tradiciones sin ninguno de los problemas, muchas veces atroces, con los que habían tenido que enfrentarse en Europa. Estados Unidos se incorpora al imaginario judío como una variante de la tierra prometida, o una etapa que la acabará haciéndola posible. Algunas sectas evangélicas actuales han hecho suya, exacerbándola, esta imagen: la defensa de Israel se ha convertido para ellas en una cuestión estratégica no sólo para la defensa de Occidente –entendido este como “civilización judeocristiana”-, sino también para cualquier posible salvación.
El caso del judaísmo abre, quizás con más intensidad que cualquier otra religión, la pregunta de hasta qué punto las religiones tradicionales no corren el riesgo de convertirse en simples elementos del panorama cultural, con elementos rituales transformados en imágenes o iconos populares sin mayor referencia a la trascendencia. La mitad de los judíos norteamericanos se casan con personas de otras religiones, la educación de los hijos es sólo muy imprecisamente religiosa, y las tasas de natalidad de las mujeres judías son negativas. Las tradiciones, la historia y el recuerdo de la Shoah, el apoyo al Estado de Israel -y quizás la política- juegan a favor del mantenimiento de una conciencia comunitaria propia, más allá de los rasgos de identidad cultural.
Los límites del pluralismo norteamericano quedan bien ejemplificados en el caso de los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se fundó en 1830. Su creador Joseph Smith, Jr. fue linchado en 1844 y desde entonces pasó muchos años enfrentada –a veces violentamente- a la sociedad norteamericana, que no admitía ni sus creencias ni sus prácticas, en particular la poligamia, que los mormones abandonaron en 1904. (El debate sobre la poligamia y la forma en la que la sociedad y el gobierno norteamericano se enfrentaron a ella son relevantes para la actual situación de las sociedades occidentales.) Desde su reducto en el Estado de Utah, los mormones han ido creciendo –en un 20 por ciento entre 1990 y 2000- y continúan en crecimiento hoy en día.[18] Sobre todo, se han convertido en protagonistas de primera fila de la cultura y la política norteamericana y han dejado atrás la marginalidad. El éxito de Mitt Romney, gobernador de Massachusetts y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2007, muestra cómo una Iglesia o religión no tolerada y perseguida puede acabar integrándose en la sociedad norteamericana.
Un caso muy distinto es el de los Testigos de Jehová, que cuenta con unos dos millones de fieles. Forma parte de lo que a veces se denomina iglesias “separatistas” (“separatist churches”). Los Testigos de Jehová, que no creen en la naturaleza divina de Cristo aunque sea el Hijo de Dios, se niegan a saludar la bandera, servir en el ejército o realizar cualquier acto o ceremonia que indique una lealtad distinta a la que se debe a Dios. Se oponen por tanto a la “religión civil” norteamericana o a algunas de las manifestaciones básicas del patriotismo estadounidense. A diferencia de los mormones, que se han integrado y han alcanzado un fuerte impacto en la sociedad y la vida política, los Testigos de Jehová son un ejemplo de cómo la sociedad norteamericana tolera creencias que instauran principios morales que llevan a sus miembros a retraerse de los principios compartidos por la mayoría.
Un caso muy distinto lo forman los Amish, que deben su origen a los movimientos anabaptistas surgidos durante la Reforma, en Suiza, en el siglo XVI. Hoy son unos 230.000, y aunque sus creencias corresponden a las del protestantismo, su intenso sentido de la comunidad les lleva a alejarse de la cultura mayoritaria. Su retraimiento y su no beligerancia les han salvado de las polémicas o incluso las persecuciones que han acompañado a otras sectas o confesiones.
Estas iglesias o confesiones “separatistas”, situadas voluntariamente al margen de los principios de la vida norteamericana, iluminan la naturaleza de esta y su capacidad para permitir zonas de libertad que en los países europeos serían difíciles de aceptar. También plantea un problema nuevo, si es cierto que las sociedades globalizadas son sociedades “multiculturales”. La pregunta, paradójicamente, sería la siguiente: ¿puede una comunidad política secularizada permitir esos espacios de libertad, esas zonas de retraimiento?
Existen también formas organizadas de religión que inciden sobre todo en aspectos comunitarios. Así, por ejemplo, los cultos nativos norteamericanos, que incorporan prácticas cristianas con otras rescatadas de las tradiciones indias, tal vez puedan ganar terreno por la visibilidad política y la influencia económica que algunos de estos grupos, cada vez más sofisticados, están obteniendo. Otro ejemplo es el Fellowship of Metropolitan Community Churches (MCC), que reúne unas 300 congregaciones compuestas de personas homosexuales. Aunque es una iglesia cristiana, no ha sido admitida ni siquiera en la progresista National Council of Churches.
La mayoría de la población, un 78,5 por ciento, es decir cuatro de cada cinco norteamericanos, sigue declarándose relacionados con alguna forma de fe cristiana. Las tres grandes ramas son el protestantismo tradicional, el protestantismo evangélico y el catolicismo.
El protestantismo tradicional agrupa al 18,1 por ciento de la población, y se organiza en diversas “denominaciones”, desde la Iglesia luterana (que mantiene las tradiciones litúrgicas de la Reforma alemana), la Iglesia metodista (con un gran compromiso en obras de caridad), la Iglesia episcopaliana (con una liturgia muy parecida a la católica y más exigente que la metodista) o la más progresista United Church of Christ. Ofrecen lo esperable: formas de culto tradicionales, mayor tolerancia hacia el escepticismo acerca de la literalidad de las Sagradas Escrituras, menor relevancia de la autoexpresión y menores referencias públicas al pecado y a la salvación personal. También como era de esperar, desde mediados del siglo XX, cuando eran mayoritarias entre las Iglesias protestantes, han ido perdiendo fieles, que han preferido las Iglesias evangélicas, más comprometidas y más exigentes. Aun así, siguen ejerciendo una gran influencia en una parte fundamental de la sociedad norteamericana, como es buena parte de la elite blanca de origen europeo.
Muchos autores han subrayado la sorpresa que produjo en los círculos intelectuales norteamericanos una encuesta de Gallup que reveló en 1976, cuando el entonces candidato presidencial Jimmy Carter se confesó un cristiano “born again”, que casi un tercio de los norteamericanos se declaraban evangélicos: el número sigue siendo hoy el mismo, un 26,3 por ciento de la población. Al haber considerado el modelo evangélico como una de las dimensiones fundamentales de la “religión norteamericana”, no será necesario glosar más la naturaleza de estas confesiones, aunque conviene insistir en la difusión de algunos principios básicos de la práctica evangélica por todas las demás Iglesias: George W. Bush, por ejemplo, era un cristiano “born again” metodista, luego episcopaliano.
Existe, por otro lado, una gran diversidad de Iglesias dentro de la común denominación evangélica. Los más tradicionales, que podrían estar representados por una figura como Billy Graham, se agrupan en la National Association of Evangelicals (NAE). Los fundamentalistas preconizan una interpretación literal de la Biblia y tiene una fuerte veta separatista –en el sentido antes expuesto-, de oposición al mundo secular. Los de mayor crecimiento hoy en día son los Pentecostalistas o carismáticos, con unas prácticas religiosas vibrantes y vistosas, y una particular insistencia en los dones recibidos.
Dentro del grupo evangélico, aunque muy distintas de las que les corresponden en la población blanca, están las Iglesias evangélicas afroamericanas, con una combinación particular de conservadurismo teológico (y moral) y de progresismo político. En total, los evangélicos afroamericanos suman un 6,9 por ciento de la población. Dios es al mismo tiempo redentor personal y redentor de la injusticia del mundo, con un mensaje de liberación de los pobres, los marginados, los escarnecidos.
En cuanto a la Iglesia católica, recoge al 23,9 de la población, lo que la convierte en la Iglesia o la confesión mayoritaria. Aunque presente desde el primer momento en la sociedad norteamericana, la Iglesia católica no ha alcanzado un estatus de integración plena hasta la segunda mitad del siglo XX, lo cual también resulta significativo de los límites históricos del pluralismo religioso norteamericano. Hasta ahí la Iglesia católica había suscitado desconfianza, por la tradición protestante norteamericana y el nacionalismo de los movimientos conservadores “nativistas”, que veían en la Iglesia católica una organización peligrosa para la identidad cultural de Estados Unidos por su especialización en inmigrantes de difícil integración, en particular los italianos y los irlandeses, así como en los sectores sociales más pobres. El cambio se produjo con el movimiento de derechos civiles, que lleva al inicio del desplome de la vigencia de los prejuicios raciales y religiosos, y con el Concilio Vaticano II, con sus consecuencias teológicas, morales y políticas.
Al convertirse en una Iglesia plenamente integrada en la vida norteamericana, el catolicismo se enfrenta hoy a los mismos problemas que las demás Iglesias integradas. El auge cada vez mayor de lo que se llama catolicismo “cafeteria-style”, que lleva a una práctica relajada de la religión, la coloca entre las confesiones acomodadas, es decir entre las perdedoras a medio y largo plazo. Según una encuesta del Pew Forum de 2008, la mitad de todos los adultos norteamericanos habían cambiado de confesión o Iglesia. Pero era la Iglesia católica la que había sufrido más pérdidas. Por cada nuevo miembro que recibe, salen cuatro.
El segundo gran cambio que afecta a la Iglesia católica es la composición de sus fieles, mayoritariamente blancos y de origen europeo en los años sesenta y que hoy son cada vez más de origen latinoamericano, aunque también asiático (y no sólo de Filipinas) y africano. Por tanto, la población católica seguirá creciendo.
Entre las religiones presentes en la sociedad norteamericana, también está la musulmana. Los cálculos son variados y la población musulmana se sitúa probablemente en torno al 0,6 por ciento de la población (tal vez el 1 por ciento). El número está creciendo en cualquier caso. Hace cincuenta años no vivían en Estados Unidos más de 50.000 musulmanes. Hoy las estimaciones van de 1,4 a 6 millones. Hay una gran diversidad de origen: una parte importante (un 20 por ciento) de los musulmanes son afroamericanos, pero muchos otros, inmigrantes recientes, proceden del sudeste asiático, de los países árabes, de África y otras regiones. Dada la diversidad de origen, también aquí hay pluralismo en la práctica religiosa, aunque domina la confesión suní, con algunas comunidades chiítas implantadas en Estados como California. Aunque existen tendencias radicales, como la del grupo Nation of Islam liderada por el polémico Louis Farrakhan, la mayoría de los musulmanes norteamericanos ha seguido a líderes moderados, como Warith Deen Mohammed, afroamericano, fallecido en 2008. La naturaleza de sus normas de comportamiento y su rigidez hacen del islam una religión atractiva ante la tendencia a la anomia y el individualismo extremo propios de la cultura norteamericana actual.
Religión y votos
El establecimiento de una distinción estricta entre acción política y religión no ha impedido que desde la primera elección presidencial, que enfrentó a Thomas Jefferson y a John Adams, la religión haya jugado un papel relevante en la política norteamericana. Lo sigue jugando hoy en día. Es difícil, sin embargo, asignar limpiamente una tendencia política a una confesión o una Iglesia. Así ocurrió ya desde el principio, en 1800, cuando las minorías religiosas apoyaron a Jefferson, un hombre sin grandes convicciones religiosas que estaba en contra del establecimiento de religiones oficiales estatales, a diferencia de los federalistas, que apoyaban a Adams y acusaban a Jefferson de descreimiento. (Desde 1833 ningún Estado tiene religión oficial.)
Hoy en día, dado el pluralismo creciente de la sociedad norteamericana, la asignación es todavía más compleja y según Booth Fowler, Hertzke, Olson y Den Dulk, se debería tener en cuenta, además de la afiliación religiosa, que favorece ciertas tendencias de voto en función de las tradiciones teológicas y morales, la identidad étnico-religiosa y la relevancia de la religión (es decir la intensidad de la práctica religiosa) que a su vez crean subgrupos a veces muy definidos y característicos.[19]
Entre los grupos más sencillos de clasificar, por la muy mayoritaria inclinación del voto, están los afroamericanos y los judíos. En cuanto a la comunidad judía, su influencia cultural y su alta participación le han otorgado especial relevancia. Muchos electores judíos votaban al Partido Republicano hasta los años treinta, cuando el Partido Demócrata pasó a ser considerado el único progresista, y no ha cambiado ya. Más de un político republicano se ha preguntado desde entonces por qué los judíos norteamericanos siguen votando demócrata. Una de las posibles respuestas está en el voto de las minorías religiosas en 1800, cuando optaron por un presidente no especialmente devoto, pero que por eso mismo garantizaba el pluralismo mejor que su rival. La respuesta puede estar también en la propia experiencia de la comunidad judía, desconfiada de cualquier pretensión de un grupo religioso a ocupar el espacio político (como parecían querer los evangélicos movilizados a favor del Partido Republicano en el último tramo del siglo XX). Parece obvio que los judíos norteamericanos, incluidos los ortodoxos, valoran la libertad religiosa por encima de todo.[20]
Un caso especial es el del grupo de neoconservadores judíos, no particularmente creyentes en su mayor parte, pero que echan de menos el consenso moral que sostuvo la sociedad y la política norteamericanas hasta los años setenta. Los neoconservadores han planteado el problema central de cómo reconstruir ese consenso en una sociedad pluralista, por medios democráticos, y de cuál debería ser el papel de la religión en la construcción de ese nuevo consenso.
La comunidad afroamericana también ha seguido fiel, como la comunidad judía, a la alianza política forjada por Roosevelt en torno al New Deal, e incluso se ha alineado aún más con el Partido Demócrata desde las luchas por los Derechos Civiles y el estratégico vuelco “sureño” (“southern strategy”) del Partido Republicano. La particularidad es que en la última elección presidencial la participación alcanzó por vez primera los porcentajes propios hasta ahora de la población blanca (entre el 60 y el 65 por ciento). Además, en algunos colegios electorales, el respaldo a Obama llegó a la unanimidad, lo que resulta excepcional en cualquier elección. El motivo está claro: la presidencia de Obama representa como nunca hasta ahora había sido concebible el pluralismo étnico norteamericano y cierra la herida que sólo a medias empezó a ser superada en la Guerra de Secesión. De hecho, los apoyos de Obama vinieron muy en particular de los grupos étnico/cultural-religiosos, como son los propios afroamericanos, los judíos, los hispanos y los musulmanes, entre otros más minoritarios. El apoyo al candidato demócrata no anula, en cualquier caso, las tensiones características de las iglesias afroamericanas, entre progresismo social y político y conservadurismo moral. Por ejemplo, un 70 por ciento del electorado afroamericano de California, que respaldó por aplastante mayoría a Obama, ha votado luego a favor de la Propuesta 8 que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La comunidad musulmana también parecía, dentro de su complejidad, destinada a adoptar una posición favorable al Partido Republicano. Las decisiones tomadas después del 11 S tuvieron consecuencias en las elecciones presidenciales del 2004, cuando John Kerry consiguió un 82 por ciento de los votos de esta comunidad y una mayoría empezó identificarse como votante demócrata. Es posible que esta tendencia, que ha continuado con Barack Obama, cambie. Lo que sí parece evidente es que, por su crecimiento demográfico y su concentración en algunos Estados, así como por su alto grado de conciencia política, la importancia del voto de la comunidad musulmana tenderá a aumentar.
La elección de John F. Kennedy a la presidencia marcó el momento cumbre de la tradicional tendencia de los católicos norteamericanos a votar al Partido Demócrata. Desde entonces la integración de los católicos ha mejorado y ya no existe la tensión que durante tanto tiempo hubo entre el catolicismo y la cultura mayoritariamente protestante. El reflejo de esta integración es una mayor dispersión en el voto, que cambia según lo que está en juego en cada elección y dependiendo de la intensidad de la práctica religiosa. Por ejemplo, los católicos que asisten a misa semanalmente fueron más proclives a votar a McCain que a Obama en las últimas elecciones presidenciales. Los católicos se han convertido así en un “swing vote”, excepto en esa parte crucial del voto católico que son los miembros de la comunidad hispana. En el caso de los hispanos parecen combinarse dos cosas. Una, el progresismo social y político que puede deducirse del ideario católico y que encaja bien con situaciones de desarraigo y de penalidades como las que viven muchos inmigrantes hispanos en sus primeros años en el nuevo país. La otra es la desafección de una parte del Partido Republicano hacia los inmigrantes hispanos, que les ha enajenado –a pesar de los esfuerzos de algunos dirigentes, por ejemplo George W. Bush- el voto hispano, probablemente para mucho tiempo. El resultado es que los hispanos católicos votaron en un 74 por ciento por Obama. Las últimas medidas tomadas por algunos gobiernos republicanos, como la nueva legislación sobe inmigración de Arizona, consolidarán probablemente el voto demócrata entre la comunidad hispánica.
Entre la población protestante tradicional (no la evangélica) se produce un fenómeno en cierto modo similar –aunque inverso- al que ha ocurrido entre los católicos (no hispanos). Durante décadas, los protestantes eran el bastión del voto republicano. Hoy este grupo varía en sus preferencias políticos según los candidatos y las materias en juego, con una tendencia cada vez más acusada a adoptar posiciones progresistas en asuntos morales, como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en asuntos sociales, como la lucha contra la pobreza, la protección medioambiental y la ayuda a los más desfavorecidos. Los protestantes tradicionales parecen confluir en esto con los católicos, lo que constituye una novedad histórica. (Y colocaría además a la Iglesia católica en una posición nueva, estratégica, entre el protestantismo tradicional y las confesiones evangélicas: en principio, esta posición central de la Iglesia católica debería contribuir a un mayor protagonismo en la elaboración de ese nuevo consenso moral invocado por el papa Benedicto XVI.) También en la vida política, este hecho constituye una de las grandes novedades de los últimos años. De consolidarse, abrirá una etapa en la que las grandes alianzas políticas que en el siglo XX han dominado la política norteamericana pueden dejar paso a una situación más variable y fluida.
Uno de los cambios cruciales intervenidos en los últimos treinta años ha sido el “realineamiento” (“realignment”) de los evangélicos (que a su vez han copado la mayoría de la población protestante) con el Partido Republicano. De por su propia naturaleza, las Iglesias evangélicas no eran proclives a la participación directa en asuntos políticos, que tendían a ver, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente entre los católicos, como una cuestión secundaria. Los evangélicos tendían a votar a los demócratas, en particular en el Sur, en particular dadas las diferencias de clase y de estatus social con respecto a los protestantes tradicionales, mejor situados.
Todo cambió cuando la crisis de los años sesenta y setenta abrió una renovación moral de largo alcance, varió la estrategia del Partido Republicano y acabó con la coalición política que había respaldado al Partido Demócrata desde los años treinta. El Partido Republicano que salió de aquel giro tenía poco que ver con la antigua coalición entre empresarios y protestantes tradicionales, y recoge la influencia decisiva de los evangélicos movilizados en la “Derecha Cristiana” poco antes de las elecciones presidenciales de 1980 (con movimientos sucesivos, la Moral Majority, luego la Christian Coalition y más tarde el Family Research Council). La movilización pro republicana de los evangélicos ha tenido un significado de índole fuertemente moral, más aún que económico. Es lógico, al haber nacido en respuesta a una crisis moral que se llevó por delante algunas manifestaciones que parecían consustanciales a la vida norteamericana o a su “religión civil”, como el rezo en las escuelas o la condición sagrada de la bandera.
La movilización evangélica ha instalado partes enteras de la vida política norteamericana en el terreno de los principios morales, lo que ha dado la sensación de crispación, y ha inyectado en la gestión de los asuntos públicos una buena dosis de “guerra cultural” (“cultural war”). El republicanismo, de hecho, intentó salir de una posición de resistencia mediante el recurso a nuevas ideas, como el “neo conservadurismo” de George W. Bush, el conservadurismo compasivo. El éxito electoral de los movimientos evangélicos no se corresponde sin embargo con sus resultados prácticos. La naturaleza del sistema político norteamericano ha evitado que muchas de sus propuestas, como la restauración del rezo en la escuela o la supresión del aborto libre, hayan tenido éxito. En cambio, sus propuestas sí han alcanzado un éxito indudable en las costumbres o la enseñanza. Aunque es poco probable que el movimiento evangélico deje de participar en política, es posible que haya llegado el momento de hacer una evaluación de estos años de intensa participación, que habrá de renovarse en los próximos años. Es significativo que la movilización en contra de la política de la administración Obama se fije más en cuestiones fiscales y económicas que en cuestiones “morales”, y carezca del tono religioso que han tenido otras movilizaciones populares del conservadurismo norteamericano. Bien es verdad que en el fondo de la protesta late una conciencia moral particular. Estados Unidos es el único país en el que se ha puesto en marcha una revuelta popular contra la ampliación del gobierno y contra el mantenimiento de los programas de “bienestar”.
Cabe preguntarse también hasta qué punto la política exterior norteamericana no se ha visto influida, más allá de la simple retórica, por este planteamiento moral. La combinación de religión y política exterior cuenta con numerosos detractores entre la elite norteamericana, desde Niebuhr hasta Walzer y Krauthammer, pero la reflexión sobre la guerra justa, la crítica del pacifismo, la crítica al “realismo”, la superación del aislacionismo e incluso la defensa de la acción unilateral no son cuestiones ajenas a la impregnación religiosa de la vida pública norteamericana.[21] Más aún, cabe preguntarse si la misión de la que está investido Estados Unidos como nación privilegiada tiene sentido fuera de la religión. (Michael Walzer, que considera que cualquier política exterior incorpora forzosamente una dimensión moral, contestaría que sí.)
Volviendo a la cuestión de los evangélicos, la defensa a ultranza del Estado de Israel por una parte de las Iglesias evangélicas está evidentemente relacionada con un proyecto de moralización –y de “reamericanización”, desde su perspectiva- de la vida norteamericana.
Sea cual sea el balance que se haga de estos años desde las filas del movimiento evangélico, los evangélicos siguen mayoritariamente comprometidos con el Partido Republicano. McCain escogió a Sarah Palin para su candidatura por la popularidad de Palin entre los evangélicos. Entre el 64 y el 84 por ciento de los votantes evangélicos (dependiendo de la intensidad de la práctica religiosa) respaldaron a McCain. Los evangélicos, por otra parte, no son el único grupo religioso que respalda mayoritariamente a los republicanos. También lo hacen los mormones, minoritarios pero cada vez más relevantes.
No todos los evangélicos son o votan republicano. Durante la segunda presidencia de Bush hubo un intento de crear una corriente evangélica de izquierdas y Obama, gracias en parte al trabajo de Jackson DuBois, un pastor pentecostalista, ha superado a Kerry en el apoyo de los evangélicos. Aunque la cifra (un 5 por ciento más) sea poco importante, Obama rompió así el tabú en que el discurso del partido Demócrata, heredero en esto –hasta aquí- de las generaciones de los años sesenta y setenta, mantenía a la religión. Obama, desde esta perspectiva, podría ser entendido como el producto de una sociedad en la que la movilización de los evangélicos ya ha dejado su huella.
Obama, por otra parte, también ha recibido el respaldo mayoritario del creciente número de norteamericanos ajenos al hecho religioso (en torno a un 15 por ciento). Los norteamericanos no practicantes o secularizados, que hace cincuenta años eran una minoría exigua, insignificante en términos electorales, ha pasado a ser una parte cada vez más importante de la población, como reconoció el propio Obama, habiendo recibido su apoyo mayoritario, en su discurso de investidura.
El panorama electoral, visto de la perspectiva religiosa, resulta por tanto un panorama cambiante y no fácil de interpretar. Hay grandes novedades, como la consolidación del voto no creyente y la tendencia de los hispanos al voto demócrata. Hay confirmación de tendencias ya conocidas, como el sesgo demócrata de la comunidad afroamericana y el sesgo republicano de los evangélicos. Hay quien piensa que se está confirmando la idea de que está surgiendo un modelo europeo, con un partido conservador de inspiración cristiana y otro progresista –“liberal”, en términos norteamericanos- secularizado. Otros piensan que este modelo no parece tan próximo. Propia de Estados Unidos sigue siendo la importancia que en términos electorales tiene la religión, importancia más decisiva que cualquier otro dato.
Bibliografía utilizada
-Bloom, Harold. La religión americana. Madrid, Taurus, 2009.
-Booth Fowler, Robert; Hertzke Allen D.; Olson, Laura R.; Dulk; Kevin R. Den. Religion and Politics in America, Philadelphia, Westview Press, 2010.
-Dionne Jr., E.J.; Elshtian, Jean Bethke; Drogosz, Kayla. Liberty and Power. A Dialogue on Religion & U.S. Foreign Policy in an Unjust World. Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2004.
-Dreisbach, Daniel L. y Hall, Mark David. The Sacred Rights of Conscience. Selected Readings on Religious Liberty and Church-State Relations in the American Founding. Indiana, Liberty Fund, 2009.
-Huntington, Samuel P. ¿Quiénes somos? Barcelona, Paidós, 2004.
-Johnson, Paul. Estados Unidos. La historia. Barcelona, Javier Vergara Editor, 2001.
-Kmiec, Douglas W. “Religious Freedom and the Truth of the Human Person”, en DeMuth, Christopher; Levin, Yuval. Religion and the American Future. Washington, D.C., The AEI Press, 2008.
-Krauthammer, Charles. “When Unilateralism is Right and Just”, en Dionne Jr., Elshtian, y Drogosz (2004).
-Lambert, Frank. Religion in American Politics. Princeton, Princeton University Press, 2010.
-Marco, José María. La nueva revolución americana. Madrid, Ciudadela, 2007.
-Monsma, Stephen V.; Soper, J. Christopher, The Challenge of Pluralism. Church and State in Five Democracies. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, INC, 2009.
-Niebuhr, Reinhold. La ironía en la historia americana. Madrid, Instituto de estudios Políticos, 1958.
-Niebuhr, Reinhold. “Sects and Churches”, “The Religious Pluralism of American”, “The Weakness of Common Worship in American Protestantism”, en Essays on Applied Christianity. Nueva York, Meridian Books, 1959.
-Podhoretz, Norman. My Love Affair with America. San Francisco, Encounter Books, 2000.
-Podhoretz, Norman. “Why Are Jews Liberals?”, Wall Street Journal, 10 septiembre 2009, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203440104574402591116901498.html
-Thoreau, Henry David. Walden ou la vie dans les bois. París, Gallimard, 1990.
-Tocqueville, Alexis de. La democracia en América. Edición crítica y traducción de Eduardo Nolla. Madrid, Trotta – Liberty Fund, 2010.
-Walzer, Michael, “Can There Be a Moral Foreign Policy?”, en Dionne Jr., Elshtian, y Drogosz (2004).
-Wolfe, Alan. The Transformation of American Religion. How We Actually Live Our Faith. Chicago, The University of Chicago Press, 2005.
-Zöller, Michael. Washington and Rome. Catholicism in American Culture. Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1999.
[1] Johnson (2001: 24)
[2] Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 25)
[3] Dreisbach y Hall (2007: 612 y ss.)
[4] Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 11)
[5] Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010)
[6] Niebuhr (1959: 34)
[7] Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 11)
[8] Thoreau (1990: 250)
[9] Wolfe (2003: 255)
[10] Lambert (2008: 59 y ss.)
[11] Huntington (2004:133)
[12] Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 328)
[13] Huntington (2004:132)
[14] Podhoretz (2000: 26-27)
[15] Tocqueville (2010: 939)
[16] Niebuhr (1959: 56 y ss.)
[17] Bloom (2009: 249 y ss.)
[18] Los datos de este apartado, en Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 25-75)
[19] Los datos de este apartado, en Booth Fowler, Hertzke, Olson y den Dulk (2010: 77-118)
[20] Podhoretz (2009)
[21] Niebuhr (1958: 131-135 y 254-257). Walzer, en Dionne Jr., Elshtian y Drogosz (2004: 34-36). Krauthammer, en Dionne Jr., Elshtian y Drogosz (2004: 95-99).