Dinamarca, capital Roma. Por David Barrancos
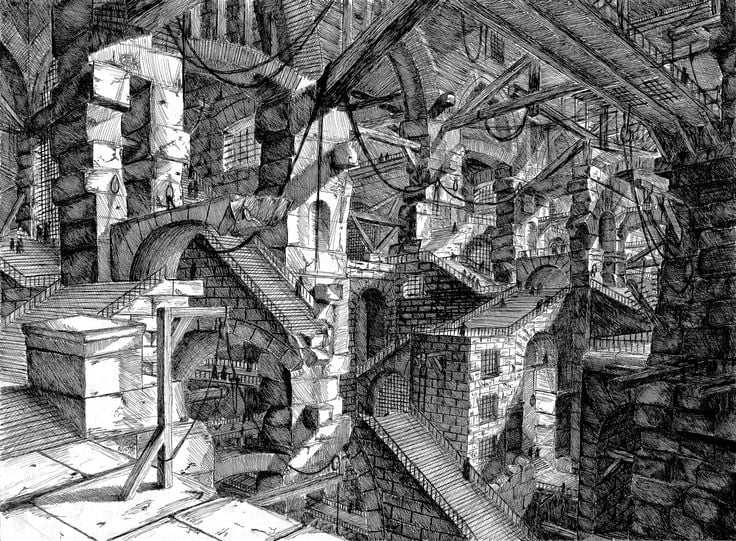
España debería parecerse más a Dinamarca. Al menos esto es lo que defendían algunos líderes políticos patrios antes de las pasadas elecciones. La segunda transición, al parecer, consistía en “dinamarquizar” España. Y es que para muchos, Dinamarca es el paraíso en la Tierra, una suerte de reino del Preste Juan del siglo XXI. Según la leyenda medieval, el Preste Juan era un presbítero sabio y justo que reinaba en la actual Etiopía, aislado del resto de la Cristiandad. Su reino estaba repleto de riquezas y maravillas, y sus habitantes eran el mejor ejemplo de virtudes cristianas. No había pobres ni criminales, nadie caía en vicio alguno y todos vivían, como mínimo, 200 años. Para muchos dinamarquistas, poco se diferencia el país nórdico del reino del Preste Juan.
La fiebre dinamarquista no es un fenómeno nuevo, ni tampoco es algo de lo que únicamente se hable en España. Son muchos los que se han dejado seducir por los cantos de la sirena danesa a ambos lados del Atlántico. Desde académicos estrella como Francis Fukuyama o Paul Krugman hasta estrellas del rock como Bruce Springsteen, numerosas personalidades estadounidenses abogan por la implantación del modelo danés en su país. Y sus defensores se encuentran en todo el espectro político, desde el semanario británico The Economist, pilar del liberalismo económico, hasta el socialista estadounidense –valga el oxímoron– Bernie Sanders.
Lo que cada uno entiende como modelo danés –dentro y fuera de España– ya es otra cuestión. Por lo general, todos tratan de arrimar Dinamarca a su sardina. Para algunos, Dinamarca significa subir impuestos, expandir el Estado de bienestar y redistribuir la riqueza de “los de arriba” entre “la gente”. Para otros, Dinamarca es sinónimo de un mercado laboral muy flexible, sin salario mínimo y con una exigua indemnización por despido. Rara vez se explica que todas estas características son las dos caras de una misma moneda.
Más allá de las virtudes y los defectos del modelo danés, lo cierto es que el pasado 20 de diciembre España puso rumbo a Copenhague. El bipartidismo se quedaba en el muelle del pasado mientras “la España del progreso y de la gente” avanzaba hacia un futuro mejor sin mirar atrás. Pero el viaje duró poco. A los pocos días España encalló en las rondas de contactos. Lejos de llegar a Dinamarca, España se había quedado en Italia, se había convertido en un país ingobernable.
Si hay alguna palabra que pueda resumir la política italiana es precisamente esa: ingobernabilidad. Desde 1977 España ha tenido doce gobiernos, incluyendo los breves gobiernos de Suárez durante la Transición. En el mismo período, Italia ha pasado por 31. Con un parlamento fragmentado, constantes casos de trasformismo y la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos, Italia solo ha podido avanzar, como diría Rodríguez Braun, a pesar del gobierno.
Ahora, tras 70 años de relativa inestabilidad política, Italia ha decidido poner fin a su esclerotizado sistema político. El primer ministro Matteo Renzi lleva meses gestando una reforma constitucional para transformar el parlamento, simplificar el proceso legislativo y evitar el bloqueo político, con el fin de lograr “una Italia más simple y más fuerte”. De ser finalmente aprobada, Italia escaparía de la trampa a la que parece dirigirse España.
Y es que queriendo llegar a la Ítaca vikinga, hemos topado con Escila. Sin embargo, como Italia parece estar a punto de demostrar, se puede salir. Las opciones son dos. La primera, la utópica, es la transformación antropológica del hombre político español. Si algunos de nuestros políticos se convirtieran de la noche a la mañana en estadistas y adalides del consenso, la fragmentación parlamentaria podría superarse. La segunda, la más practicable, sería que unas nuevas elecciones dieran otra vuelta a la ruleta de la democracia y permitieran coaliciones estables. Tampoco parece esta opción muy prometedora si hacemos caso a las encuestas, que pronostican que la aritmética seguiría igual de tozuda.
Dinamarca no puede ser una meta nacional, particularmente cuando la Dinamarca a la algunos pretenden llegar es tan irreal como el reino del Preste Juan. Pero incluso si existiese, la historia ha demostrado en numerosas ocasiones que los sistemas políticos no pueden trasplantarse de un país a otro como esquejes de un geranio. Hillary Clinton lo sintetizó en su respuesta a Sanders: “nosotros no somos Dinamarca (…) y cometeríamos un gran error si le diéramos la espalda al [sistema] que permitió crear la mayor clase media de la historia mundial”. En efecto, sería muy equivocado lanzar por la borda el sistema constitucional que conocemos, un sistema que ha funcionado razonablemente bien durante las últimas cuatro décadas y que nos ha permitido vivir la época de mayor prosperidad, libertad y estabilidad de nuestra historia. Mejorarlo, actualizarlo e incluso reformarlo serán siempre mejores opciones que fantasear con un guión de Borgen como nuestra nueva Constitución.

