El buen gusto
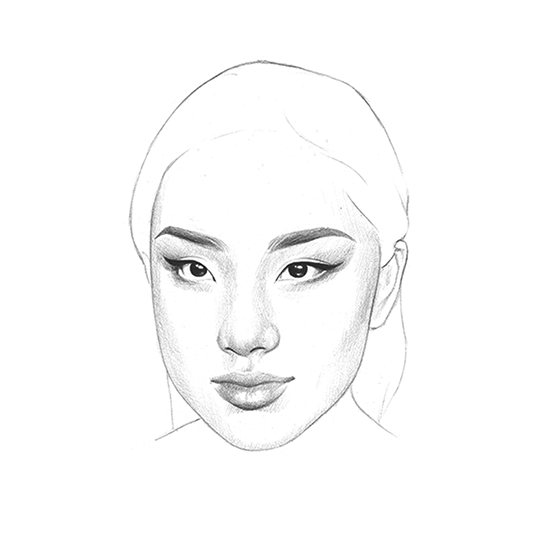
Hoy la lucha de clases ha dejado paso a un enfrentamiento distinto. Se trata del clash entre los deplorables y los adorables. Los primeros son los perdedores de la historia, los desgraciados, los frustrados, los enfadados. Los adorables son los triunfadores, los que han tenido éxito, aquellos que viven su vida con plenitud y conciencia.
Esta clasificación política tiene otra dimensión, de orden moral. Los adorables son generosos, altruistas y, movidos por la empatía, piensan sin tregua en los demás. Los deplorables, en cambio, son egoístas. Nunca piensan en términos universales y conciben el mundo según aquello que les es propio y lo que no lo es -el colmo de lo detestable como es bien sabido.
Y existe, además, otra faceta del enfrentamiento moderno. Esta es de índole estética. La característica más desagradable de los deplorables es, efectivamente, que no tienen el menor gusto. Los adorables lo tienen exquisito. Lo aprenden desde niños, lo siguen cultivando más tarde y han hecho de él el eje fundamental de su vida. Todo tiene que ser bonito, o cool, a veces incluso bello. Frente a eso, como es bien sabido, los deplorables no se limitan a tener el gusto averiado. También desconfían de la estética y han llegado a pensar o a intuir, porque esta gente no piensa, que el buen gusto es un vicio.
Este redescubrimiento de un principio ético clásico significa que tal vez se haya empezado a poner en cuestión el fondo de lo que ha llegado a ser el criterio de distinción política más sólido y más inamovible, que es, como ya se habrá adivinado, de orden estético. El mundo entero vive pendiente de lo estético, pero –como ocurre en otras muchas cuestiones- en España esta distinción que permite segregar a los que son estéticamente aceptables de los que son repulsivos tuvo raíces tempranas.
Desde la cursilería militante de los regeneracionistas espirituales y estéticos de la Institución Libre de Enseñanza, hace ya más de un siglo, ha moldeado la vida cultural de nuestra sociedad, es decir su vida entera. La refundación de España no era espiritual, ni social, ni económica: era estética y la estética era y sigue siendo la clave de casi todo. No hay criterio más sectario, más difícil de combatir que el que dictan los árbitros del buen gusto. Generaciones enteras se han plegado a él, muchas veces sin saberlo, hasta tal punto la segregación es implícita y está sobrentendida por naturaleza. En esto, la buena conciencia y su capacidad intrínseca de violencia no tienen límites.

