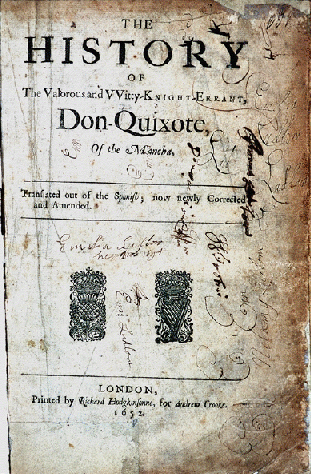Cosmópolis

Cosmopolita es una palabra bien vista. Casi todo el mundo quiere serlo. Se identifica con mentes abiertas sin ataduras ni complejos, dispuestas a experimentar todo lo bueno de la vida allá donde se presente y de la forma en que lo haga. Lo contrario de cosmopolita es provinciano y a ver quién se atreve a decir que quiere ser de provincias en un mundo tan rabiosamente globalizado como el nuestro.
En términos un poco más políticos y menos existenciales, lo cosmopolita, que viene a afirmar una ciudadanía mundial, más o menos cósmica –como en la cantina de La Guerra de las Galaxias– , se opone a la ciudadanía nacional. También en este caso casi todos tendemos a ser “ciudadanos del mundo” casi por las mismas razones, aunque todavía más frívolas, que en el primero. Lo nacional suena a nacionalismo, y por mucho el nacionalismo va resultando cada día más atractivo, sigue siendo inaceptable. Lo nacional, por tanto ha dejado de tener vigencia más allá de lo puramente utilitario y de hecho se mira con recelo.
Así que se nos plantea como ideal una mentalidad que no conoce fronteras, que no se considera extranjera en ninguna parte y que, por tanto, no pertenece a ningún sitio. El cosmopolitismo consiste en estar más allá de las diferencias, consideradas irrelevantes. Se llega a la tolerancia suprema suprimiendo la necesidad de tolerar nada. En Cosmópolis no hay nada que resulte fundamentalmente ajeno.
Aquí la igualdad es absoluta y prima una neutralidad exquisita a la hora de (no) nombrar aquello que nos hace distintos de los demás. Se vive entre la plena seguridad, que viene de haber suprimido cualquier diferencia que pudiera ser motivo de conflicto, y la absoluta neurosis, porque los seres humanos no pueden dejar de ser –de ser algo, con exclusión de otra cosa-, ni pueden tampoco apartar la sospecha de que no todo es como parece. La voluntad de total transparencia conduce a la opacidad total. O indefensos, o fanáticos. No hay término medio.