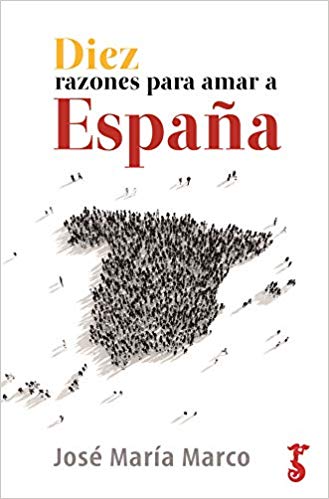Los nuevos españoles

Del capítulo “Nosotros”, de Diez razones para amar a España
Hace pocos años, asistí a un debate que habían convocado los amigos del grupo Floridablanca, gente joven preocupada por la situación de su país. Algunos comentarios apocalípticos me irritaron un poco y comenté en un tono algo provocador que la España actual se parecía mucho a aquella en la que me habría gustado vivir de joven. Era rigurosamente cierto.
El Madrid de los años setenta y principios de los ochenta llamaba la atención por su homogeneidad. En contraste con otras grandes ciudades europeas, Madrid apenas ofrecía variedad en cuanto a culturas, lenguas y costumbres. La variedad, que es uno de los fundamentos de la belleza, la habían empezado a traer los propios españoles al decidir que lo mejor era que cada uno viviera la vida como la entendiera. Aun así, estaba por llegar una gigantesca novedad.
Empezó a mediados de los noventa, casi en silencio. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1981 había 198.042 extranjeros viviendo en España. En 2000 eran 923.879. Diez años después, en 2010, la cifra se situaba en 5.747.734, un 12,2% de la población. La crisis económica redujo este número en un millón de personas. Sin embargo, el país ya había cambiado sin posible vuelta atrás. Y la población inmigrada se estabilizó e incluso ha vuelto a aumentar. En el primer trimestre de 2018 era, según el INE, de 4.663.726 personas. (No se contabilizan los 2.190.188 nacidos en el extranjero que ya antes habían adquirido la nacionalidad española).
Los inmigrantes venían de Marruecos, que en lo geográfico es una prolongación de España en África, de los países hispanoamericanos, como era de esperar, pero también de otros países europeos como Ucrania y Rumanía, y de más lejos aún, por ejemplo, de China. En 2015 formaban el 10,1% de la población, un porcentaje que sitúa a España entre los países con más población extranjera, incluidos aquellos que tenían una larga tradición de inmigración. (Inmigración de la que habían participado los españoles: entre 1960 y 1973, año del inicio de la crisis del petróleo, salieron de España 1.066.440 personas según el Instituto Español de Inmigración).
Habiéndose incorporado a la Unión Europea en 1985 y con una economía cada vez más abierta, era cuestión de tiempo que España participara en esa forma de globalización que es la llegada de inmigrantes. Constituye una prueba del dinamismo y la prosperidad de un país. Ahora bien, también era la receta perfecta para un desastre. En ningún país se ha producido una entrada tan masiva y tan rápida de extranjeros llegados para quedarse: trabajar, vivir, tener una familia y, en muchas ocasiones, ser españoles. Nadie sabía entonces cómo reaccionarían los nativos, de qué manera aquellos recién llegados iban a cambiar la sociedad española, ni qué instrumentos se debían utilizar y qué medidas poner en marcha para reducir los riesgos.
Como ocurrió luego con el matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco aquí hubo un debate serio y a gran escala sobre la naturaleza y el sentido de la inmigración, en particular en una sociedad con tanta historia a las espaldas como la española. En cambio, en algunos círculos sí se debatieron y se tomaron medidas acerca de la procedencia de los inmigrantes y los medios para evitar situaciones de conflicto y exclusión. Hubo una política de inmigración hecha a nivel local y autonómico que valdría la pena estudiar. En líneas generales, consistió en dar facilidades para la integración y en tratar a los inmigrantes como personas, no como minorías o como grupos cerrados. En 2000, el Gobierno de Aznar amplió los beneficios sociales a los inmigrantes en situación irregular, medida derogada por el mismo Partido Popular el año 2012, en tiempos de crisis, y repuesta luego, en 2018, por un nuevo Gobierno socialista. En 2005 el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero procedió a una regularización (en España hablamos de regularización, no de legalización) que acabó con las situaciones de ilegalidad que se habían ido acumulando a pesar de otras tres regularizaciones anteriores.
La crisis, a partir de 2008, planteó nuevos problemas. La inmigración se detuvo hasta llegar a su nivel más bajo en 2015, pero, aunque hubo un buen número de inmigrantes que optaron por volver a sus países de origen, la mayor parte decidió seguir aquí. Era un gesto de optimismo y de confianza en España. No predeterminaba, aun así, cuál sería la respuesta por parte de los españoles, en particular de aquellos que estaban sufriendo un paro masivo (25,77% en 2012 y 20,9% en 2015).
Pues bien, no ocurrió nada de aquello que los más prudentes, o los más pesimistas, habían previsto que pudiera suceder. Ya se había comprobado algo parecido tras los atentados de 2004, que no suscitaron animadversión alguna contra la inmigración musulmana ni contra el islam. Tampoco la crisis económica alentó el nacimiento de partidos políticos con programas antiinmigración. El descenso de la llegada de inmigrantes no se debió a ninguna medida restrictiva, sino a un reajuste espontáneo debido a la situación.
En total, un porcentaje muy alto de inmigrantes está en situación legal: prácticamente todos están empadronados y el número de extranjeros con tarjeta de residencia es el mismo en 2015 que en 2011. Los estudios demuestran que los inmigrantes no se sienten marginados en España, son minoritarios los que piensan en volverse a su país y tampoco acaban encerrados en guetos. Los jóvenes se sienten identificados con el país de acogida, sin que haya conflictos de identidad entre la de origen (o la de los padres) y la española.
Así que estamos muy lejos de aquellas ciudades y aquel país homogéneo de hace apenas 25 años. Es cierto que hay problemas: el paro es más alto entre los inmigrantes, muchos hijos de inmigrantes —ya españoles— abandonan los estudios una vez acabada la enseñanza obligatoria, sigue habiendo escasa presencia de estos nuevos españoles entre los representantes políticos, con la paradoja de que hay menos diversidad en las elites, que han hecho de esta condición una especie de credo, que en zonas de la sociedad más populares y más expuestas. Además, vienen detectando una y otra vez los estudios de Fernando Reinares y Carlota García-Calvo, hay peligro de radicalización yihadista en algunos grupos de jóvenes musulmanes.
Aun así, el éxito es extraordinario. Los economistas insisten en que la inmigración llegó en un momento de crecimiento económico y para puestos de trabajo en los que los inmigrantes no competían con los españoles. En cuanto a la ausencia de partidos antiinmigración, se argumenta que la dictadura vacunó a los españoles contra el nacionalismo. Y sobre la actitud favorable al fenómeno por parte de los españoles (cambió de sentido con la crisis, pero la tendencia se rectificó a partir de 2014), el sociólogo Joaquín Arango recordó lo que llama la débil identidad nacional española, que facilita la convivencia sin plantear demandas irrealizables.
Se puede intentar otra explicación: la conciencia española —mejor que identidad, y llámese o no «nacional»— es tan sólida y está tan bien establecida que no plantea problemas de inseguridad ni a los propios españoles ni a quienes la abordan desde fuera, como los inmigrantes. Los españoles saben lo que son, sin la menor duda. Lo saben incluso aquellos que se empeñan en vivir su nacionalidad de forma problemática. La apertura económica, social y cultural de España no ha debilitado esta conciencia. (…)
Seguir leyendo en Diez razones para amar a España