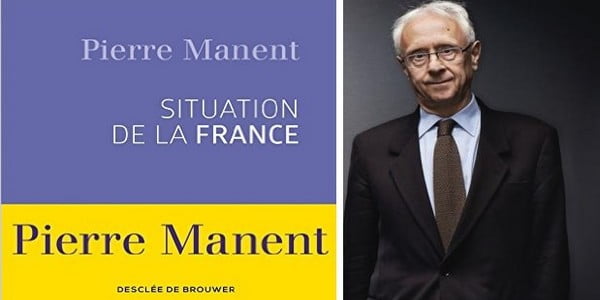Francia. Crisis de identidad

El triunfo de Macron y la facilidad con la que ha instaurado su dominio sobre la vida política francesa parecen corroborar esa convicción, tan propiamente española, según la cual Francia es la nación de verdad, por excelencia. En realidad, entender la victoria de Macron requiere tener en cuenta la profunda crisis de identidad que ha atravesado Francia. No sabemos si el nuevo presidente, con lo que se prevé una muy holgada mayoría parlamentaria, conseguirá ponerle fin.
Hay una palabra que sigue fascinando a muchos españoles, casi sinónimo de Francia y de nación francesa. Es la República, la République, habría que decir porque sólo en francés alcanza el término todo su significado. Uno de los ejes que la definen es la directa relación entre el ciudadano y el Estado. En la République, cualquier otra forma de identidad que no sea la republicana debe quedar anulada. En república sólo hay ciudadanos, definidos como tal por los derechos, los deberes y las virtudes que encarna el ideal republicano. El laicismo se convierte así, mucho más que una simple abstención del Estado en materia religiosa, en uno de las formas de definición del republicanismo. Lo ha puesto en entredicho la presencia en el país de un buen número de musulmanes que, como ha analizado Pierre Manent en Situation de la France, no están dispuestos a dejar de lado la religión, que es la base de la propia identidad, para seguir siendo franceses. Esta nueva situación evidencia la crisis del modelo de integración republicano, que consistía en crear ciudadanos, y se agudiza a causa del terrorismo y los recelos y malentendidos que inevitablemente suscita.
Houellebecq, heredero cínico de la tradición antimoderna francesa, ha sabido recrear en Sumisión este estado de ánimo deprimente que lleva a una sociedad a no saber cómo defender unos principios y unas virtudes por los que siente el apego de lo propio. La República parece así funcionar en el vacío. Ha habido momentos en que ni siquiera se podía enunciar el problema, como cuando se habla de inmigrados, siendo así que hace mucho tiempo que no hay inmigración en Francia (L’immigration en France, de El Mouhoud Mouhoud) y que la raíz del problema se sitúa en los ciudadanos franceses que no lo son al modo en que la República ha definido la ciudadanía. Sobre todo en los últimos cincuenta años, cuando el laicismo se ha empeñado en hacer desaparecer la religión de la vida pública -confundida esta con la vida política. Es este un motivo central de la crisis de identidad francesa. La crítica al multiculturalismo (por ejemplo Le multiculturalisme comme religion politique, de Mathieu Bock-Côté) convive con la decadencia del modelo republicano de integración (Décomposition française, de Malika Sorel-Sutter) o directamente con la crítica de la identidad francesa (hecha en primera persona en J’aurais voulu être français, de Guy Sorman)
La crisis también ha afectado al modelo de nación, que es la base de la convivencia –el “vivre ensemble” o vivir juntos- y de la idea que los franceses se hacen de sí mismos. Aquí se superponen las contradicciones que, de funcionar el conjunto razonablemente, no son problemáticos, pero que se agudizan cuando el modelo avería. La nación francesa presupone el apego simultáneo a lo propio, aquello que pertenece únicamente a la cultura francesa, y al tiempo su proyección a lo universal. La nación francesa es la nación por excelencia, una realidad atractiva, incluso modélica, más allá de las fronteras del país… hasta que, al dejar de serlo, entra en crisis la idea misma de nación. No es cuestión de orgullo, ni de vanidad, ni de narcisismo. Es que la “excepcionalidad” francesa (somos universales porque franceses, y a la inversa) ha dejado de ser inteligible y la dialéctica entre particularismo y universalidad.
La nación fundadora de la futura Unión Europea rechaza la Constitución europea pero no puede dejar de tener un papel de primera fila en esa misma Unión ni consigue entender que el resto del mundo haya dejado de tenerla como referencia. ¿Cómo nos defendemos, por tanto, de una globalización que sin embargo es en parte la consecuencia de los principios en los que se basa la nación? La inmersión en un debate sobre la identidad, que data de la Presidencia de Sarkozy-, es el signo seguro de que la vivencia de lo francés se ha problematizado. Estamos en lo que Alain Finkielkraut llamó La identidad desdichada, y no es el único libro que habla de la infelicidad francesa. Ahí está el excelente Comprendre le malheur français, conversaciones de Marcel Gauchet. La inesperada coalición de los optimistas que ha respaldado a Macron contrasta con el insondable pesimismo con el que los franceses han venido encarando el presente y el futuro, como si la realidad, dijo el editorialista de Le Monde, hubiera dejado de tener sentido.
Finalmente, la crisis ha dejado malparado al instrumento político que está en la base de la República y la Nación, que es el Estado. El Estado, sobredimensionado, deja de funcionar ante las peticiones sin límite surgidas de una cierta idea de los derechos humanos, según la cual ese mismo Estado tiene la obligación de responder a cualquier demanda que le haga la ciudadanía, definida por ser titular de estos derechos. Es la base del análisis de Marcel Gauchet en sus estudios sobre la evolución de la democracia, que además realiza una crítica de la actitud que lleva a anteponer los derechos a cualquier otra cuestión, lo que acaba anulando la esfera de lo propiamente político. Los franceses, que consideran los derechos como si fuera algo propio, se cuentan ahora entre los más críticos de esos mismos derechos. También aquí se inscribe la revisión de la herencia del 68, iniciada con André Glucksmann y su Mai 68 expliqué a Nicolas Sarkozy, y continuada luego, en tono más polémico y panfletario, por Éric Zemmour y su Suicide français. La preguntas básica es por qué el Estado francés, a diferencia de lo ocurrido en otros muchos países europeos (incluida España) se muestra incapaz de promover las reformas que todo el mundo sabe que son necesarias. En las respuestas, sin embargo, se va mucho más allá de la política.
Falla una sociedad que parece haber olvidado su auténtica naturaleza. Falla el equilibrio entre el pueblo y las elites republicanas, sin capacidad de liderazgo aunque tan elocuentes como siempre. Falla también esa dialéctica tan propiamente francesa que conjugaba el espíritu frondeur –el eterno rezongar y protestar – con el respeto absoluto, de orden casi sagrado, a la autoridad. Así se mantenía la paradoja, también irreductiblemente francesa, según la cual los derechos humanos y los cambios sólo son aplicables desde un Estado omnipotente: el país de la liberté y l’égalité es también de los más amantes del caudillismo. Tampoco se ha conseguido imaginar un modelo que sustituya la perpetua imbricación de lo público con lo privado tan propia de la sociedad y la política francesa y que ahora, muy recientemente, ha empezado a ser vista como “corrupción”: así hemos llegado al proyecto de “moralización” de la vida pública (en Francia la “regeneración” es palabra tabú desde que la aplicaron los jacobinos durante su dictadura). Y tampoco está clara la organización interna de un Estado en el que tradicionalmente un poder central en apariencia omnipotente –remito otra vez a Gauchet- negociaba sin parar con las instancias locales, otro equilibrio arruinado en los últimos años. Así es como ha quedado perturbada la representación política y se han creado las condiciones para el cambio de estas últimas semanas.
Ahora queda por ver cómo Emmanuel Macron encauza todo esto. La identidad francesa fue uno de los temas dominantes de la campaña electoral presidencial y la respuesta de los franceses ha sido darle al nuevo presidente un poder extraordinario.