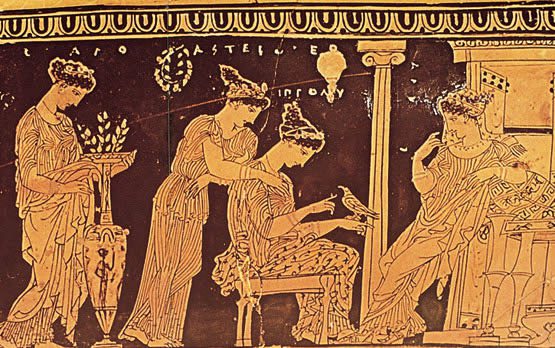Manuel Azaña (1880-1940). La creación de la nación

De La libertad traicionada (Planeta, 1997)
Ver: El nacionalismo español de Manuel Azaña
“Tarde comencé a ser español.”[1] Así, parafraseando a san Agustín, empieza a describir el protagonista de El jardín de los frailes, el ensayo lírico y confesional escrito por Azaña en la madurez, su acceso a una auténtica nacionalidad española. Para alcanzarla, había tenido que embarcarse en una implacable “empresa de demoliciones”. Ésta le había llevado primero a romper con el patriotismo retórico –el de las glorias de Lepanto y de Pavía, el del Imperio y la defensa del trono y del altar- que le habían inculcado en la infancia. Luego tuvo que deshacerse de otro, fascinado por lo popular, negador de cualquier posible progreso e inspirado, evidentemente, en el peculiar casticismo intrahistórico de Unamuno y la generación del 98.
Pero la “empresa de demoliciones” que le llevaría a una vivencia auténtica de su nacionalidad había tenido que enfrentarse a obstáculos aún mayores. El 4 de febrero de 1911, pocos días antes de la muerte de Joaquín Costa, Manuel Azaña sube a la tribuna de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, la ciudad natal de Miguel de Cervantes, para pronunciar su primer discurso político. Su título: El problema español. Azaña acaba de cumplir 31 años y empieza hablando de cómo ha llegado a la edad adulta: “Pertenezco a una generación que está llegando ahora a la vida pública, que ha visto los males de la patria y ha sentido al verlos tanta vergüenza como indignación, porque las desdichas de España, más que para lamentarlas o execrarlas son para que nos avergoncemos de ellas como de una degradación que no admite disculpas. Yo recuerdo los tiempos en que nos hacíamos hombres, y recuerdo que sólo percibíamos palabras infames: derrota, venalidad, corrupción, inmoralidad…”
Eso no es lo peor. “Lo más triste es que el pueblo parecía conforme con este oprobio y se revolcaba satisfecho en un cenagal sin creer en sí mismo, ni en sus hombres, ni en su destino histórico; sólo creyó en su miseria; recreándose en ella lo negó todo: la justicia y el derecho; la libertad; la Historia y, por último, se negó a sí mismo y temió o esperó, no se sabe, una ingerencia extranjera o una repartición.”
De entrada, el todavía joven Manuel Azaña declaraba la inexistencia de un proyecto nacional. Nada hay, según Azaña, capaz de movilizar la conciencia española en una obra de mejoramiento y de progreso. Con ese campo de desolación de fondo, el orador evocó las grandes almas españolas que han sabido dar expresión a ese dolor: Cervantes, Quevedo, Larra y Costa. Y tras la genealogía, expuso una situación personal.
“Y ahora yo os pregunto: ¿comprenderéis el drama íntimo que se desarrollará en la conciencia de un hombre que llegue a darse cuenta de todo esto? ¿Comprenderéis la indignación que ha de sentir cuando llegue a percatarse de que si quiere formar su criterio y sus ideas necesita echar por la borda todo su trabajo de los mejores años? La desesperación de recuperar el tiempo perdido, la contemplación de la magnífica carrera que su inteligencia pudo recorrer y que a la mayoría de los españoles se nos cierra, le amargará toda su vida. Sentirá vergüenza y dolor, tendrá lástima de sí, de sus contemporáneos y de la patria que entre todos destruimos.”[2]
Azaña acaba de desvelar un problema personal. El problema español previamente descrito -la incapacidad para construir una verdadera democracia, el atraso económico, social y cultural y la ausencia de un proyecto nacional- adopta pronto unos rasgos individuales: los del propio Manuel Azaña que habla a sus compatriotas alcalaínos en la sede recién inaugurada del Partido Socialista.
Azaña respondía a las expectativas de su auditorio. Pertenecía a una antigua familia alcalaína que se había distinguido desde principios del siglo XIX por la defensa de los ideales liberales. Esteban Azaña, notario, había proclamado la Constitución de 1812. Su hijo Gregorio, siendo alcalde de la ciudad, volvió a hacerlo con la de 1869, esta vez desde el balcón del Ayuntamiento. Poco después le tocó proclamar la de la Primera República. La filiación progresista no había sido en detrimento de la fortuna familiar. Al contrario, los Azaña se enriquecieron al emparentar con una familia de industriales de origen catalán y supieron aprovechar el protagonismo político para hacerse con un considerable patrimonio inmobiliario gracias a las sucesivas desamortizaciones.
La tradición debía haber culminado con Esteban Azaña, padre de Manuel. Así parece ocurrir cuando éste, en el último tercio del siglo XIX, ocupa la alcaldía de la ciudad, escribe una historia local aún hoy celebrada y roza las mieles de la aristocracia al ofrecerle la Reina Regente, en 1886, el título de marqués de Zulema por haber colaborado en la represión de la sublevación republicana del general Villacampa.
Lo ocurrido fue bien distinto. Esteban Azaña perdió ante los conservadores la batalla política emprendida desde la alcaldía y no logró hacerse con el control político de su ciudad, perdiendo la ocasión de convertirse en el gran cacique de Alcalá. Menoscabó el patrimonio familiar al lanzarse a unas empresas industriales que no logró llevar a buen puerto. Incluso puso en entredicho el buen nombre familiar al dejar su herencia en usufructo a una criada con la que contrajo matrimonio justo antes de fallecer.
Este triple fracaso, político, económico y sentimental, acrecentado por el ambiente provinciano de la entonces pequeña villa alcalaína, debió de gravitar pesadamente sobre la infancia de Manuel Azaña, que luego recordaría la casona familiar como la “casa triste”. El heredero de la larga tradición burguesa y liberal se educó además en dos establecimientos religiosos: el de los Escolapios de su ciudad natal, y más tarde en la Universidad María Cristina, regentada por los Padres Agustinos en el Monasterio de El Escorial. La leyenda local quiere además que el joven Manolito Azaña pronunciara sus primeros discursos subido en una silla, ante un auditorio de monjas del convento contiguo a la casa familiar, enfrente de la –imaginaria- casa natal de Cervantes.
Así pertrechado, Azaña llega a Madrid inmediatamente después del Desastre de 1898. Pero no serán palabras como “derrota, venalidad, corrupción e inmoralidad” las únicas que se escuchen en aquellos años. Prosigue sus estudios y se doctora en Derecho. Se integra en la vida profesional en el bufete de un prestigioso abogado, donde conoce a Niceto Alcalá Zamora, que como él ejerce allí de pasante. Frecuenta el Ateneo, el Congreso, los espectáculos e incluso las corridas de toros, y empieza a colaborar en alguna revista.
Aquí empiezan a torcerse las cosas. La revista en la que Azaña escribe lleva por nombre Gente Vieja, y como Azaña apenas tiene veinte años, se le nombra “viejo honorario”. No se integra en ninguno de los grupos intelectuales que entonces empezaban a cuajar en Madrid. En el Ateneo de aquellos años, presidido por Segismundo Moret, se inician polémicas de tanta resonancia como la encuesta de Joaquín Costa acerca de la oligarquía y el caciquismo “como la forma actual de gobierno de España”.
También frecuentan la docta casa Valle-Inclán, Baroja y, entre los más jóvenes, los pertenecientes a la generación de Azaña, Pérez de Ayala y Ortega. De ninguno de ellos hay rastro en los escritos de Azaña. En 1903, en cuanto cumple los 23 años y alcanza la mayoría de edad que le otorgaba capacidad para intervenir en los asuntos relacionados con el patrimonio familiar, vuelve a Alcalá de Henares.
La prometedora carrera de abogado y político queda truncada. Azaña, educado en uno de los colegios que formaban a la minoría gobernante de la Restauración, que se había empezado a introducir en los círculos sociales influyentes, allí donde “se forja el rayo”, como dijo él mismo, abandona de pronto el ambiente al que parecía destinado para encerrarse en el más completo silencio.
Tardará en reaparecer ocho años, con el discurso de la Casa del Pueblo. Podía haberlo pronunciado en Madrid, con lo que seguramente habría alcanzado una mayor resonancia. Pero de hacerlo así, se habrían perdido todos los matices personales de los que los oyentes alcalaínos estaban muy al tanto. Azaña, que adelantaba una posición personal, exponía además una crítica feroz de la trayectoria de su familia. La desesperación, la vergüenza, el dolor y la lástima que evocaba allí son también consecuencia de la obra de sus mayores, que simbolizan la clase dirigente española del siglo XIX.
Poco después de pronunciar su discurso, Azaña consigue una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para pasar seis meses en París. Más que lo académico o lo científico, a lo que no presta la menor atención, busca una ampliación del horizonte vital. Alcalá y Madrid se le han quedado estrechos. Pero Francia representa algo más. En su discurso alcalaíno, Azaña había descrito, en términos próximos a los evocados por Joaquín Costa, el problema español como el de una nación sin formar. Además, había relacionado este problema con otro de índole personal.
Y también había ofrecido una respuesta: “Hagamos todos política y cuanta más mejor”.[3] La política es el eje en torno al cual se dilucida el problema español y el otro problema, personal esta vez, expuesto por el joven Azaña. En perfecta coherencia con esta idea, Azaña apelaba a un instrumento fundamental de reforma: el Estado. “Del Estado -llegó a decir en Alcalá-, es del único Dios de quien podemos esperar que el milagro se verifique.”[4]
Francia es el país donde ese milagro se ha verificado ya, y la estancia de Azaña en París no hará sino confirmarle en sus convicciones. París será para él, con sus poco más de treinta años, un nuevo comienzo de la vida. Se apasiona por los teatros, el paisaje, la animación y la libertad de la vida callejera. Le fascina incluso la Universidad, pero no por lo que tiene de creación de saber especializado sino justamente por lo que la Universidad francesa tiene de capacidad de convocatoria y mediación, de creación de una opinión pública conocedora y con criterio, algo que da a la sociedad francesa una atmósfera especial, esa “zona templada” donde es posible la opinión y la discrepancia.
Lo que más le seduce, como no podía ser menos, es la vida política. Se deja impresionar por las grandes figuras de la Tercera República, pero también por las instituciones y por el aparato republicano. Según Azaña, la democracia francesa ofrece al pueblo la posibilidad de participar en la vida pública. Mejor dicho, allí el pueblo es garante último y vigilante supremo del juego político. Elecciones libres y no falsificadas, un parlamento en el que se debaten en serio las cosas, un gobierno responsable… la vida política francesa tiene para Azaña la virtud de la seriedad. Los franceses llaman a las cosas por su nombre; lo contrario de lo que ocurre en el “tablado de fantasmas” que es la vida pública española. Además, en Francia la vida personal y la política comunican y crean un espacio de una brillantez extraordinaria, de un dramatismo espléndido. Azaña también echa de menos en su país la intersección entre lo público y lo privado, ese espacio en el que la voluntad individual encuentra un eco en la multitud consciente de su poder, sujeto verdadero de la Historia.
Nada más volver a Madrid, se adhiere a la Liga para la Educación Política Española, en cuyo manifiesto aparece, por orden alfabético, como primer firmante. Ortega, promotor del movimiento, pronuncia la conferencia de presentación en el Teatro de la Comedia de Madrid, en marzo de 1914. En el acto, que suscitó una enorme expectación, invitó a sus coetáneos, recién llegados a su primera madurez, a participar en la tarea de reforma de España. Entre quienes respondieron al llamamiento figuran, además de Azaña, Pérez de Ayala, Marañón, Rivas Cherif, Lafora, Araquistain, Salinas o Castro… de lo más granado de los artistas, profesionales, intelectuales y políticos que forman lo que se ha llamado después “generación de 1914”.
Así parecía iniciarse la solución a ese “problema generacional” del que había hablado Azaña en su discurso alcalaíno de tres años antes. En un ensayo escrito en París poco antes de su vuelta a España, Azaña había profundizado en la crítica de su generación. Constataba allí que su generación carecía de maestros, que no había heredado una tradición en la que apoyarse y que tampoco había logrado crear una visión del mundo: “Este fracaso era inevitable. No se toma la dirección moral e intelectual de un país por mero antojo intelectual, sin prestigios ni méritos. No hemos tenido claridad ni pureza en los fines ni escrúpulos en los medios. Nos ha faltado el desinterés de la obra cultural, que se acaba en sí misma.”[5]
Azaña criticaba sobre todo a los escritores de la Generación del 98. En cambio, en el acto del Teatro de la Comedia y en el Manifiesto, el grupo de Ortega y Azaña se presentaba como una generación distinta y un programa propio. En buena medida, se trataba de una nueva invitación a la acción política, aunque matizada por la personalidad y el pensamiento del autor. Para Ortega la política no es ni puede ser el verdadero eje de la renovación de la sociedad española. Lo es accesoriamente y de forma coyuntural. Se hace política como mal menor, porque no hay más remedio que hacerla. La altura de los tiempos exige la dedicación a la política y eso, en Ortega, no dice mucho a favor de los tiempos ni de su altura.
Ahora bien, las convicciones de Azaña no habían variado. Su adscripción a la Liga parece más que nada una forma de reingresar en los círculos políticos madrileños e introducirse en el nuevo grupo político fundado hacía poco tiempo por Melquíades Álvarez. El político asturiano, orador brillante, tras oscilar entre el republicanismo templado y las formas más renovadas del liberalismo, acababa de fundar el Partido Reformista. Así rompía la coalición republicano-socialista, vigente desde hacía más de tres años, y ofrecía al desgastado sistema del turno de partidos una alternativa moderada y modernizadora.
A ella se acogía Azaña, aunque sin renegar un ápice de su radicalismo. Al contrario, la Primera Guerra Mundial le va a dar la ocasión de explayarlo con energía y convicción renovadas. La decisión de Eduardo Dato, presidente de Gobierno, de mantener la neutralidad de España en el conflicto provoca en círculos intelectuales y políticos una polémica que actualiza temas muy antiguos. El debate entre germanófilos y aliadófilos (con este esotérico nombre fueron clasificados, según el partido que tomaran, quienes querían que su país entrara en guerra) se ha reducido muchas veces a una disputa entre progresistas y conservadores, entre dos ideas políticas y dos formas de enfrentarse a los problemas de España.
Así es en parte, pero más profundamente, aliadófilos y germanófilos participan en una conciencia común, que les lleva a enfrentarse, aunque sea desde posiciones opuestas, a la clase política y a la opinión pública nacional, poco deseosa de lanzarse a la aventura bélica tras la derrota en Cuba y la guerra de Marruecos. Eduardo Dato se amparaba en ese desánimo y alegaba la impotencia como causa de la abstención. Pero los partidarios de entrar en el conflicto veían en la participación, justamente, una palanca para vencer esa impotencia.
Para ellos, lo que se dirimía con la Primera Guerra Mundial era la política y la sociedad de una nueva era. El vencedor dictaría las formas en las que se volcaría la vida del recién estrenado siglo XX. Cada uno de los bandos propugnaba, a su manera, una forma de modernidad, y lo que España se jugaba en su participación o no en el conflicto era una vez más su acceso a esa modernidad de la que hasta entonces había quedado apartada.
Desde presupuestos liberales y democráticos, o desde otros autoritarios y conservadores, España debía entrar en combate para entrar de verdad en el siglo XX. De otro modo su aislamiento se intensificaría y su apartamiento sería mucho más difícil de superar. En el fondo, el voluntarismo del que hacen gala unos y otros demuestra que su optimismo era infinitamente superior al de la clase política. Eduardo Dato o Antonio Maura, por citar sólo dos nombres, pensaban que la sociedad española, escarmentada, no quería intervenir en la guerra, con lo que se mostraban fieles al realismo de Cánovas, poco amante de quimeras ni de aventuras y con fama, bien cultivada por él mismo, de pesimista.
En cambio, quienes como Azaña, se complacían en pintar con las tintas más negras el presente de España, parecen pensar que los españoles están dispuestos a la batalla: a luchar, a morir… a sacrificar lo que sea necesario por la causa de la modernidad. Azaña llega incluso a llamar al pueblo español para que se levante, “fusil en mano”, contra quienes “viene haciéndose desde hace siglo y medio la historia de España”.[6] Incapaz de encontrar el eco que pretende, la invocación al sacrificio se hace pronto canto a la revolución.
El voluntarismo de esta posición y su forzado optimismo culminarán en la huelga con pretensiones revolucionarias de 1917, con la que republicanos, socialistas y reformistas intentan obligar a la Monarquía y a la clase política heredera de la Restauración a establecer un proceso constituyente. La defección de los catalanes, patente con la adhesión de Cambó al Gobierno nacional de Maura, demostró la fragilidad del movimiento, su incapacidad para movilizar a los españoles y su carácter un poco fantasmal.
Pero Azaña, como muchos otros, no se mueve de sus convicciones y teoriza sus ideas políticas en un libro que viene a ser la otra parte de su militancia política, el “mérito” que ofrece a la sociedad española para demostrar su valer y establecer su prestigio. Son los Estudios de política francesa. La política militar, un volumen que describe la formación del Ejército nacional francés desde la Revolución de 1789 hasta el estallido de la Guerra del 14.
El libro tiene un aspecto táctico, a la vez técnico y político: el análisis del concepto de nación en armas, fundamento teórico de los modernos ejércitos nacionales. Azaña, impregnado de una idea republicana del Estado y de la sociedad, opone el Ejército francés, democrático y defensivo, al alemán, ofensivo y aristocrático. De paso, desvela hasta qué altísimo punto llega su valoración del espíritu militar, basada en valores muy distintos de los tradicionales de arrojo y valentía.
Para Azaña, la sociedad moderna se funda en un contrato en el que los individuos aceptan alienar una parte de su libertad en pro de la colectividad. El Ejército nacional es una de las instituciones que actualizan ese pacto, y la que con mayor gravedad lo hace. En defensa de la nación, los ciudadanos, sin distinción de clases, han de estar dispuestos a dar no ya unos años de su vida, sino su vida entera si es necesario.
Ese es el sacrificio que Azaña, que no había hecho el servicio militar, solicitaba de sus compatriotas. A los militares profesionales, por su parte, les pedía otro aún mayor. A cambio de la enajenación de una parte de su libertad, los individuos reciben la capacidad de participar en la gestión del espacio público, es decir en la acción política. Pues bien, los militares, sobre estar dispuestos a arriesgar la vida, han de aceptar la renuncia al ejercicio de la política. La compensación, al menos relativa, que establece el contrato social es en su caso desigualdad radical.
Por eso en la jerarquía de la vida social establecida por Azaña, el militar ocupa tan alto lugar. Sólo lo supera el político, que acepta sacrificarlo todo a la colectividad. Pero esta reflexión llegará más tarde. Por ahora Azaña continúa su campaña militante en conferencias, en los artículos que escribe desde los frentes europeos y sobre todo en su libro: toda una obra dedicada a la apología del sacrificio, que no ahorra ni los estragos de los bombardeos en los edificios históricos, como la catedral de Reims mutilada, ni los sufrimientos de los soldados ingresados en un hospital de campaña. Pero gracias a eso el sacrificio es fundador: fundador de la sociedad moderna y sobre todo, fundador de la forma en que la sociedad moderna toma cuerpo, es decir la nación.
En apariencia, los Estudios de política francesa relatan cómo la República ha ido creando en Francia el Ejército nacional. En el fondo, lo que cuentan es cómo el Estado ha creado la nación gracias a un trabajo de integración que es, por lo esencial, político. La realidad de la nación, su vigencia, se miden según el grado de sacrificio que acepten sus ciudadanos en pro de su supervivencia. La demostración ha quedado hecha en 1914, cuando los franceses responden a la movilización general decretada por el Gobierno. La nación se forma por un trabajo de integración que es, por lo esencial, de orden político, y ha sido llevado a cabo por el Estado. Tras más de un siglo de lucha, desde 1789, en 1914 la razón republicana ha logrado encarnarse en la realidad.
Azaña no acepta, al menos explícitamente, la tesis republicana según la cual el año 1789 o el de 1793, el de la Convención y el Terror, para los más radicales, viene a ser algo así como un año cero de la Historia. Pero es evidente que hace suyo todo lo que esta afirmación da por supuesto: que el signo de la modernidad -o de la Historia- es la política, y que ésta se ha plasmado en Estados nacionales. En Azaña, esto tiene una contrapartida. Cierto que el Estado crea la nación, pero al destruir el entramado de privilegios, derechos particulares y cuerpos intermedios que daban forma a la sociedad premoderna, rígida y negadora de la igualdad, el Estado crea también al individuo. El individuo, por su parte, está dotado de derechos inalienables que recibe en virtud del pacto suscrito y le permiten defenderse del inmenso poder del nuevo Estado, mucho más fuerte que el antiguo.
Francia es el mejor ejemplo de esta doble creación, que ha de ser simultánea: la del individuo y la de la nación. Por eso Azaña, que escribe en el mismo idioma en que hablan el Cid, Don Quijote y Don Juan, se permite escribir: “la obra maestra de la disciplina francesa” (léase republicana) “es la creación del individuo”. La provocación es clara. Quedan frente a frente dos clases de individuos y dos formas de entenderlo: la española y la moderna, de inspiración francesa, la de la libertad sin límites y la de la libertad en sociedad. ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Afrancesando a Don Juan, al Cid y a Don Quijote? ¿Olvidándose de ellos? ¿Negándolos?
La empresa que Azaña propone a sus compatriotas es compatibilizar ambos, injertar el individuo moderno en la indómita naturaleza del español. Es una empresa tan poética como política, y las circunstancias españolas obligarán a Azaña a ceñirse al primer aspecto. La huelga del verano de 1917 y el fin de los años de prosperidad, tras el término de la guerra, provocan una seria inestabilidad política, con paros continuos y continuos cambios de Gobierno. Se populariza el prestigio del modelo revolucionario ruso y por si todo esto fuera poco, la intervención española en Marruecos culmina con un nuevo desastre, esta vez la sangrienta derrota de Annual. La crisis del sistema parece conducir irremediablemente a una renovación de fondo de la vida política española, que debería haber llevado al poder a la Generación del 14: la de Azaña y Ortega. El golpe de Estado de Primo de Rivera, en septiembre de 1923, detiene en seco el movimiento y con él el acceso de los nuevos dirigentes a los círculos donde se sigue forjando el rayo.
Para justificar el golpe de Estado, la ruptura de la legalidad constitucional y la detención de la evolución hacia una renovación de la política española, Primo de Rivera recurrió al ideario regeneracionista, sobre todo a las reflexiones de Joaquín Costa sobre el caciquismo. Desde los primeros tiempos de la Restauración, los sucesivos Gobiernos, la oposición, los partidos, es decir el conjunto de las instituciones liberales, habían creado una oligarquía que mantenía España prisionera de sus propios intereses. Esta clase dirigente sostiene y fomenta el caciquismo, que sólo podrá ser destruido si se arrasa antes la oligarquía que es su fundamento. Con esta idea de fondo, Primo de Rivera consiguió un respaldo amplísimo y cerró la boca a casi toda la clase política española. La inmensa mayoría de los españoles, hastiados, sin duda, de estériles combinaciones políticas, compartía el diagnóstico.
Claro que Primo de Rivera no tenía nada que ver con el cirujano de hierro preconizado por Costa. Era un militar campechano, locuaz, que propendía a un paternalismo indulgente y antojadizo. Así como su golpe de Estado es una forma de protesta contra la política, Primo de Rivera representaba, punto por punto, lo contrario de la grandiosa figura plantada por Azaña en su descripción ideal del militar profesional. En el fondo, la figura y la actitud de Primo de Rivera demuestran que el liberalismo de la Restauración había calado muy hondo, y más que en las formas políticas, en la mentalidad de los españoles de la época.
Pero Azaña, radical e intransigente, será de los pocos que le planten cara desde el primer momento. Mejor dicho, lo intenta. Lo primero es romper con el Partido Reformista y con Melquíades Álvarez, que se ha limitado a emitir una templadísima, casi inaudible, protesta. Luego se declara republicano, argumentando que Alfonso XIII, al no oponerse al general, ha roto el pacto constitucional de 1876. Y desde las páginas de la revista España, que dirige en estos meses y que sobrevivirá una breve temporada a la censura y a los apuros económicos, criticará acerbamente los presupuestos regeneracionistas de Primo de Rivera.
Para Azaña, el caciquismo es previo al sistema liberal de la Restauración. Es un vestigio del feudalismo, una red de intereses locales conectada con la oligarquía que gobierna el Estado desde las instituciones centrales. Cierto que la Restauración se ha dejado corroer por el caciquismo, pero la supresión de los usos y las instituciones liberales -los partidos, las Cortes, las elecciones, las garantías constitucionales y la libertad de opinión- no sólo no es una amenaza al caciquismo, sino que lo fortalecerá, porque aparta el único obstáculo capaz de someter al caciquismo al control público.
El impecable análisis de Azaña aboca, como en el caso del llamamiento a la participación en la Guerra del 14, a un callejón sin salida. Si una dictadura no puede, como prevé, y la democracia liberal no basta, como parece haber ocurrido, ¿qué remedio hay para librar a España de uno de sus males más perniciosos? El llamamiento a la opinión pública. Ahora bien, la opinión apoya a Primo de Rivera. Azaña llega así, como había llegado antes, a una posición virtualmente revolucionaria en la que habrá que forzar el cambio de una sociedad que se resiste a variar. Y eso en nombre de una democracia, un régimen con la palabra y el voto como instrumentos fundamentales. En realidad, el aislamiento de Azaña es completo y su radicalismo, exclusivamente teórico. Ni siquiera logró distribuir Apelación a la República, el manifiesto en el que atacaba a Primo de Rivera y que no fue difundido hasta casi… sesenta años después de haber sido escrito.
Sin margen de maniobra para la actividad política, Azaña se refugia en el silencio y luego en la literatura. Ahora tiene el tiempo y la ocasión de contrastar la tradición española con la exigencia de la modernidad. Ya en su primera estancia en París, y aunque en pleno furor francófilo, había reivindicado una cierta forma de lo español: “Quien no sabe bastante castellano para leer el Quijote en el original, contempla un tapiz por el revés. La finura, la elegancia el suave aroma, están de tal modo adheridos a su forma que traducir el libro es desollarlo. Pienso más: para gustar hasta la última gota de ese raudal de poesía, es preciso ser español; alguna compensación habíamos de tener en nuestras desgracias”.[7] En esos mismos años, al intentar dar alguna explicación a la decadencia de España, sugirió una hipótesis de largo alcance: que los españoles, enfrascados en la creación del catolicismo (variante española del cristianismo), no se habían atrevido a fundar una nueva religión. Los españoles somos criaturas cervantinas, sí, pero no hemos tenido bastante fe como para creer en lo que es nuestra auténtica naturaleza.
En 1918, en un artículo escrito en París, describe una nueva forma de sensibilidad ante el hecho nacional. Es un ensayo escrito sobre el estreno parisino de El sombrero de tres picos, el ballet de Massine con música de Falla y decorados de Picasso. “El artista de genio –dice Azaña- nos sorprende en lo más alto de la torre donde nos hemos puesto a columbrar otros horizontes, y nos fuerza a oír unas voces que suenan en lo hondo, tristes a fuerza de ser humildes, como las de un hermano inferior o irracional a quien, para vivir nosotros, tuviéramos en cadenas en una mazmorra”[8].
Falla devolvía a Azaña las voces de lo español, como una reminiscencia de una materia voluntariamente olvidada, incluso censurada por la soberbia intelectual de quien se ha abierto a nuevos panoramas y se ha desnacionalizado. La razón republicana, ajena a cualquier particularismo, se enfrenta aquí a algo que es imposible de racionalizar: lo que Maurice Barrès, el escritor francés, gran teorizador del nacionalismo irracional, había llamado la voz de la tierra y la voz de la sangre. El fabuloso despliegue de la razón en la Historia tropieza en esta materia indomable, puramente sentimental y afectiva.
En parte, la reseña traslada a una vivencia interior la historia de un desengaño. Azaña, que había imaginado la Primera Guerra Mundial como el triunfo definitivo de una concepción racional y universalista, descubre ahora que el desenlace, aunque coincide con lo deseado, no frena la ola de nacionalismo que barre todo el continente europeo. Y el desengaño, tanto o más que de orden político, es sentimental.
Ese es el drama que Azaña va a describir en su novela El jardín de los frailes: el drama de la constitución del individuo, pero ahora en una nueva circunstancia, sin perder de vista el horizonte ineludible de la vigencia del ser nacional. Azaña escribe una obra autobiográfica, algo que había criticado en repetidas ocasiones a los miembros de la Generación del 98, obsesionada por la expresión del yo. Ahora le toca a él y en El jardín de los frailes se vuelca en el egotismo y relata una parte de su juventud, la transcurrida en el monasterio de El Escorial mientras cursaba allí sus estudios de Derecho.
Como era de esperar en este apunte de novela de aprendizaje, Azaña describe con crudeza la enseñanza recibida. De creerle, los agustinos cegaron en el adolescente cualquier curiosidad, cualquier entusiasmo por el saber, el menor atisbo de honradez intelectual. Se le enseñó, en lo profesional, una mera ristra de formulismos, y en lo moral, “a hacer trampas”. De la fe no le queda más que “un sabor a ceniza”. Y de la vinculación sentimental e intelectual con su país, sólo saca en claro un españolismo huero, abstracto, desligado de cualquier experiencia concreta e incluso de la idea, tan simple en apariencia, de que la Historia de España, como la de cualquier otro país, está hecha por seres humanos. Azaña vuelve así, pero más de veinte años después, a la crítica que el joven Unamuno había hecho de la tradición castiza.
El examen de licenciatura del joven coincide con el final de la guerra de Cuba. Los discípulos de los agustinos celebran su acceso al primer peldaño de la élite española en un burdel zaragozano, con la madame de turno y sus pupilas comparadas con la metrópoli y las colonias díscolas. Esta escena descarnada pone fin a la educación de quienes estaban destinados a ser, en palabras de Ortega, los “constructores de la altura nacional, los productores del ambiente público”. Ortega escribió estas palabras en una reseña de A.M.D.G., la novela de Pérez de Ayala que relataba una circunstancia muy similar a la de El jardín de los frailes. Y añadía: quien salga del colegio así, al mirar en torno “creerá estar en un desierto de hombres habitado por lascivos orangutanes. (…) ¡Adiós, impetuosidad cordial, adiós afán por hacer mejor el mundo en que vivimos!”[9]
En el caso de Azaña, la ruptura con las consecuencias de esta educación se produce en dos fases. En la primera, el joven protagonista contrastará lo aprendido con lo que le ofrece su propia experiencia, que no será la de Madrid, sino la de Alcalá de Henares. El contacto con lo popular le demostrará que todo lo que se le ha enseñado es falso y caedizo. Como tal, cede ante la consistencia de una sustancia que parece eterna: lo popular, lo castizo o, para emplear el término de Unamuno, la intrahistoria. El joven va a descubrir en su ciudad la perennidad de unas formas populares y raciales ajenas a la Historia que se le ha enseñado, burlonas de sus códigos y sus afirmaciones, negadoras en el fondo del puro y simple transcurrir del tiempo.
La actitud del muchacho, que abraza estas formas como una ruptura con la enseñanza recibida, alegoriza la de la generación del 98 tal y como Azaña la ha descrito en algunos ensayos previos, en particular en uno titulado ¡Todavía el 98!: adhesión al casticismo, rechazo de la Historia, ruptura con la racionalidad y la modernidad, y confinamiento en una pura y simple labor crítica cifrada en el intento de dilucidar un problema previo de imposible solución, el del ser de España concebido como una entidad metafísica y de naturaleza ahistórica. El protagonista de El jardín de los frailes, como los miembros de la generación del 98, cederá a la tentación de refugiarse, o mejor, abismarse, en esta sima de extraordinaria fecundidad literaria, pero de escasísima capacidad creadora en otros campos, ya sea en el político o incluso en el personal.
En lo político, según el republicanismo de Azaña, nada se puede cimentar sobre una definición del ser de España. La política es siempre graduación de la acción en virtud de unos objetivos. Los dos, los medios y los objetivos, son discutibles y dependen de la voluntad y de los intereses en juego. No así una supuesta identidad española –de la que Azaña no habla nunca–, deducida del carácter nacional. Si existiese esa identidad y se pudiese caracterizar como la síntesis de unos rasgos compartidos por todos los españoles, conformaría un condicionante previo, indiscutible. ¿Cómo traducir ese conjunto de rasgos que definirían lo español –la independencia, el arrojo y la pereza, pongamos por caso- en una política? A Azaña sólo se le ocurre una imagen que resulta ser un chiste fácil, un comentario sarcástico de las propuestas conservadoras: que todos los españoles formemos un corro en torno a los toros de Guisando, a ver si se dignan informarnos de su voluntad…
En cuanto a lo personal, en su implacable e injusto repaso de los miembros de la generación del 98, Azaña los llama en francés, “ratés”, o sea fracasados. Si en el Desastre de fin de siglo los noventayochistas intentaron salvarse individualmente acogiéndose a una determinada idea de España, las trayectorias disparatadas de estos anarquistas varados al fin en las filas conservadoras demuestran la imposibilidad de deducir de lo nacional ningún criterio de conducta. Para esquivar este fracaso, es preciso salvar el escollo del casticismo, pero esto exige una clase de trabajo muy distinto. El jardín de los frailes no da más detalles, pero se adivina un trabajo de rigor intelectual y disciplina que nada tiene que ver con la presunta fidelidad al carácter español. Más que enfrentarse con la materia castiza, se ha de acotarla, desbrozarla y dejarla atrás. El mismo protagonista se referirá a este trabajo como al de “sembrar de sal la tierra fértil”: pasarlo todo por la criba implacable y generalizadora de la razón.
El término de este proceso coincide con el último capítulo de la novela, cuando el protagonista vuelve a El Escorial con la esperanza de encontrar allí una parte de su pasado. Descubre, al principio con estupor y luego con alivio y melancolía, que la fábrica de El Escorial y el paisaje de la sierra no son portadores de su sentir ni de su historia personal. Se han convertido en entidades impersonales, impasibles, ajenas a cualquier subjetividad. Lo que así queda alegorizado es esa enajenación por la que el individuo se desprende de una parte de sí mismo para integrarse en la forma más amplia y en el fondo más vividera, de la nación moderna. El arte, la Historia y el paisaje españoles, significados en el monasterio de El Escorial y en la sierra de Madrid, dejan atrás cualquier interpretación, cualquier determinación y cualquier matiz casticista, para alcanzar una forma aquilatada, mucho más pura, de expresión de la emoción nacional.
Así, de esta forma sublime, envuelto en la luz del atardecer, resuelve el protagonista de El jardín de los frailes el pleito entre casticismo y racionalidad, entre España y la Edad Moderna. Azaña, que no da nombre a su personaje, señala con esa incógnita una tarea que, cumplida por un individuo, se ofrece como un modelo abstracto, de índole general. Bajo su apariencia de obra menor, la novela de Azaña describe literalmente la creación del individuo español, del español que sin renunciar a su tradición ni a su historia, se pliega a la exigencia de la modernidad. Al fin, cumplida la empresa de demoliciones, el yo ha quedado solo frente al mundo. La única compañía que ese personaje soberbio y triste admite es Dios, un Dios personal y compasivo en el que ha dejado de creer.
La autobiografía española que es El jardín de los frailes, con su creación final de un grandioso yo poético colocado literalmente en tierra de nadie, debía conducir a Azaña, en esa biografía ideal que él mismo va escribiendo en sus textos al paso de los años, al ejercicio de la actividad política. Ya se ha cumplido el programa de reforma interior que el discurso alcalaíno sobre el “problema español” esbozaba de forma tan dramática. Una de sus partes, al menos, ya ha sido cumplida. Ahora le toca a la política.
Por desgracia, no va a ser así. Primo de Rivera se mantiene en el poder hasta el año 1929. Lo releva otro militar ante la impotencia de una oposición que sigue sin saber dar una salida política a la situación. A pesar de fundar el grupo de Acción Republicana (primero llamado Acción Política) en 1925, a pesar de integrarlo luego en una coalición más amplia, la Alianza Republicana de Alejandro Lerroux, Azaña es incapaz de tomar la iniciativa o de movilizar una fuerza de importancia. En consecuencia, sigue escribiendo y sigue profundizando en lo que ya conocemos.
La crítica del liberalismo tradicional, por un lado; por otro, la del casticismo. Entre las dos, forman una visión única de la Historia de España, desplegada en una novela, Fresdeval, y en ensayos y conferencias como Tres generaciones del Ateneo y Cervantes y la invención del “Quijote”. En Fresdeval, Azaña va a fabular la historia de su familia en la Alcalá de Henares del siglo pasado, describiendo cómo el estallido de pura energía que es la Guerra de la Independencia se desperdicia porque los liberales, los reformadores de la España contemporánea, no saben aprovecharla para fundar la nación. Esta es para él la gran ocasión perdida, y el único artista que supo plasmarla en su verdadera dimensión española y nacional es Goya. Azaña sentencia la frivolidad de los liberales con una frase que juzga a la vez la conducta de su padre: “Ha jugado a destrozar la vida como destroza sus juguetes un niño”.[10]
Tres generaciones del Ateneo, un discurso pronunciado en la institución madrileña poco antes de la sublevación frustrada de Jaca, precisará el arco descendente que va desde el impulso doceañista, juvenil, apasionado y romántico, hasta la generación liberal de la Restauración, escéptica y pactista, para terminar por fin en la claudicación ante el golpe del general Primo de Rivera.
Cervantes y la invención del “Quijote” ahonda en la herida. Para Azaña, Cervantes describe en su novela un fracaso personal que traduce el fracaso de un grandioso proyecto colectivo: de la ráfaga marítima y exultante de Lepanto hasta el ensimismamiento y la enajenación del hidalgo manchego en el páramo manchego. En la figura de Don Quijote, un viejo loco a la vez idealista y descreído, Cervantes encarna la burla y la despedida de ese gran ideal. La figura va acompañada, además, de un coro popular que hace gala de su “sensatez incurable”, ese escepticismo desengañado, tan propiamente español, que niega de antemano el éxito a cualquier empresa, a toda voluntad de sobresalir o labrarse un camino propio.
Ese es el pueblo descrito en Fresdeval, un libro que viene a ser el contrapunto exacto a los Estudios de política francesa. Dedicado éste al despliegue paciente pero insobornable de la razón republicana, la novela de Fresdeval describe en cambio el estancamiento de un ideal liberal que ha olvidado su intransigencia primera a cambio de una situación siempre precaria, cada vez más dependiente de la Corona: la posición encarnada por Esteban Azaña, el padre de Manuel, que acaba colaborando en el fracaso de una intentona republicana.
La supervivencia de las formas de vida castiza es una de las consecuencias de esta historia. “Pasó la casa de Austria y en Daganzo gobiernan todavía los alcaldes que Cervantes vio elegir -escribe Azaña en recuerdo de los protagonistas del entremés de Cervantes-. Me consta; son mis amigos”.[11] Pero así como la razón republicana, al crear la nación moderna, lanza al espíritu francés a un horizonte sin límites, propiamente universal, la incapacidad del liberalismo español para cumplir el mismo trabajo en su país encierra a la sociedad española en formas de vida cada vez más localistas, más cerradas y más violentas.
Si las formas de vida popular descritas en El jardín de los frailes eran de por sí una respuesta a la fecunda intrahistoria unamuniana, las plasmadas en Fresdeval son su contrapartida. En vez de la creación fecunda de un pueblo dedicado en silencio a una tarea milenaria, Fresdeval sólo presenta el rostro más bestial de lo popular: brutalidades, asesinatos, incestos… La inmoralidad y el salvajismo recorren entera una sociedad española cuajada en los márgenes de la Historia, más que ajena, enemiga de la modernidad.
Esa es la España que Azaña está describiendo, y esa es la idea que Azaña tiene de su país cuando en abril de 1931, la victoria de la coalición de republicanos y socialistas, en las elecciones municipales, le obliga a dejar la pluma e iniciar, ahora de verdad, una carrera política. Habiendo participado en las conspiraciones antimonárquicas, ocupa el cargo de ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, su antiguo compañero de pasantía en el bufete madrileño de principios de siglo. Alcalá Zamora ha seguido, por su parte, la carrera que le había sido trazada y después de ser ministro de la monarquía, se encuentra ahora al frente de la Segunda República. Azaña ha llegado a las más altas responsabilidades políticas sin domesticar, como él mismo dice, sin cursar una carrera previa que lime un poco la aspereza del ideal y del carácter, sin haber contrastado el proyecto con la realidad. Del demonio tiene –lo dijo él mismo más tarde en un discurso célebre- la soberbia.
Gobernando desde la fabulosa conciencia de su propio valer, en compañía de algunas de las figuras políticas más ilustres y moderadas de los últimos años de la Restauración, y con una idea de España que hace de ella un país bárbaro y semisalvaje, Azaña proclama pronto cuál es su idea del nuevo régimen. La República es para él un régimen nacional. Más aún, es la única posibilidad que le queda a España de establecer un régimen nacional, y hay que entender esta expresión en el sentido más fuerte.
En su ensayo sobre las Comunidades, escrito como una respuesta al Idearium español de Ganivet, Azaña, que perpetúa las grandes ideas de los historiadores románticos liberales, había expuesto cómo el impulso nacional de la Monarquía de los Reyes Católicos, mantenido por los comuneros, se quiebra ante la instauración de una dinastía imperial y extranjera que superpone sus propios intereses particulares a los generales del país.
La monarquía fundada por Carlos V, según esto, no ofrece nunca a los españoles un proyecto de índole nacional. Al contrario. Se interpone siempre entre los españoles y la nación. Como jefe del Ejército, el Rey impide la creación de un ejército nacional; como poder moderador y arbitral, obstaculiza el ejercicio de la soberanía popular y nacional; como monarca mismo, se interpone entre las lealtades regionales o nacionales que componen el conjunto llamado España y la debida a la nación expresada en el Estado.
Durante muchos años, Azaña, adscrito al partido Reformista, había hecho suyo el famoso eslogan de Canalejas sobre la necesidad de “nacionalizar la Monarquía”. Pero Alfonso XIII, en 1917 y luego en 1923, había dejado bien claro no estar dispuesto a dejarse nacionalizar, de esa forma al menos. Descartada la Monarquía, el único instrumento que queda para la empresa de nacionalización de España es la República. De forma más alambicada, la República, como la Restauración para Cánovas en 1876, venía a continuar la Historia de España, en este caso una Historia que se quería propiamente nacional, interrumpida desde principios del siglo XVI.
Lo que de “nacional” tiene el proyecto republicano se manifestará en dos de las grandes líneas de la política de Azaña: el intento de forjar un Ejército nacional, según lo expuesto en su libro, desde el Ministerio de la Guerra, y la concesión del Estatuto a Cataluña que continúa y desarrolla el trabajo previo realizado por la Liga Regionalista y por los Gobiernos de Maura, Canalejas, Romanones y Dato. Y es que el Estatuto de Cataluña viene a solucionar no un problema estrictamente catalán, sino un problema de dimensiones españolas, el de la constitución de la nación. En esta política encajaba bien el nacionalismo catalán conservador, el catalanismo que Azaña no supo o no quiso tener por interlocutor durante estos años.
Él mismo hace suya la observación con la que a veces se ha querido despreciar la tradición de Castilla, según la cual los castellanos no tienen más guía, en la vida moral y política, que el Estado, mientras los catalanes prefirieron moverse en la zona más templada y amable de la vida social. Pero en el fondo no se cree el reparto de papeles así insinuado. De hecho, es muy consciente de que la República, por mucha amplitud que dé al Estatuto, no será nunca más que un pálido reflejo de lo que la Corona admitía tradicionalmente en materia de diversidad jurídica y autonomía política. En la actitud de Azaña ante el Estatuto de Cataluña, y a pesar de todo su entusiasmo –nada fingido- por la restauración de las antiguas libertades, hay siempre un poco de melancolía, como si se resignara de antemano a lo inevitable del futuro conflicto. En cualquier caso, a lo que sí se resigna es a tener por aliada al ala izquierda del catalanismo, es decir los mismos que a la caída de la Monarquía habían proclamado el Estat catalá desde el Palacio de la Generalidad.
Poner punto final a la tradición centralista e intolerante de la política liberal es una fase más de la ruptura con la que Azaña pretende alejarse de la inconsistencia del liberalismo español. La República, que ampara con firmeza las libertades de Cataluña, será también un régimen “popular” y el “pueblo” será el principal apoyo del nuevo régimen. El “pueblo” al que Azaña convoca a la empresa monumental de hacer de España una nación -una nación de verdad, moderna y democrática- se traduce, en términos políticos, en la coalición de republicanos y socialistas, y en lo social en el conjunto de clases medias y trabajadores.
Lo que la República viene a cumplir es un objetivo de integración ya realizado en otros países europeos, como demostró la Primera Guerra Mundial. Lo peculiar del caso español es que esa integración es al mismo tiempo un instrumento, ya que es la base social y electoral del régimen, y un objetivo. Azaña quiere construir una nación moderna con unos materiales que sólo existirán como tales una vez cumplido ese proyecto nacional. Con esto basta para conocer la fragilidad de la República. Cualquier régimen así concebido requiere el uso de la fuerza.
En otras palabras, la situación de la República es una situación revolucionaria, y Azaña, que suele hablar de “revolución” en los actos públicos en los que participa, no se engaña. Pero no ejerce, como parece que debería ser coherente con esta actitud, una clara política de fuerza. Cómplice displicente y escéptico en las conspiraciones republicanas, sabe que el advenimiento de la República no se debe a la acción de la oposición, ni a una nueva vigencia colectiva, sino al puro y simple desgaste de las instituciones de la Monarquía. La República adviene al poder, como quedó demostrado con la llegada de Maura y del propio Azaña al Ministerio de la Gobernación vacío, en la tarde del 14 de abril, porque en aquellos momentos nadie ejercía el poder en España, porque el poder estaba desocupado, en la calle.
Por si eso fuera poco, Azaña sí que está convencido de la vigencia en España de otro sentimiento popular, de otro pueblo que nada tiene que ver con la propuesta republicana ni con una alianza de burgueses y trabajadores. Es el pueblo descrito en Fresdeval y en El jardín de los frailes, un pueblo salvaje que sólo sabe de negaciones y cuya única respuesta es la sorna o la violencia. Es la España inabordable, pero viva a escasos kilómetros del centro de Madrid, que Azaña evoca líricamente en algunos pasajes de sus discursos sin que se sepa muy bien qué quiere hacer con ella, si una figuración de los valores eternos de la patria, o una abominación de la que es mejor no saber nada.
Azaña gustaba de salir por las tardes a pasear en coche por la sierra madrileña. Tras una de estas salidas, que le ha llevado a presenciar una gran nevada en La Granja de San Ildefonso, recuerda el cartón de Goya que muestra a unos personajes populares intentando malamente protegerse de un temporal. “Una de las cosas de más fuerte evocación española que se conocen”, escribe en su diario.[12] Es una versión de lo español algo más suave de la que ofrecía Fresdeval. Pero el patetismo de la escena, su intensa emoción, evocan el desamparo de quien busca, sin encontrarlo, un refugio y una protección.
Algo muy distinto de lo que Azaña presentaba en sus discursos, donde proponía una idea de la República próxima a la gran figuración cervantina: esta vez, la de un pueblo sin burlas ni yangüeses, capaz de tomarse completamente en serio la empresa ideal que Azaña le señalaba. En los famosos discursos “en campo abierto” -el título inequívocamente cervantino con el que fueron publicados los pronunciados en 1935-, Azaña evocará, ante los cientos de miles de españoles que acudían a escucharle, el “Yo sé quién soy” de Don Quijote, con un no menos desafiante “Somos los que somos”.
Por ahora, durante sus dos primeros años de gobierno, Azaña se negará a cualquier pacto que pudiera recordar las claudicaciones de sus mayores. Más aún, dirigirá una política encaminada a hacer imposible cualquier pacto, dictada por la voluntad de ruptura, cerrada a cualquier continuidad. Pronto se enajena a toda la opinión pública que no comparte su visión de la República, república que habrá de ser gobernada por los republicanos, de izquierdas se entiende, y sólo por ellos. La derecha, desde los pocos liberales que quedaban hasta la CEDA, carece de legitimidad para gobernar. Azaña, tan francófilo, y habiendo estudiado el ejemplo de la Tercera República francesa, no se inspira aun así en la búsqueda del pacto que inspiró a los dirigentes de ésta. En su francofilia ideológica y sentimental, prevalece la voluntad de escenificar la Revolución Francesa en España. En el fondo, sigue la pauta del comportamiento de buena parte del progresismo, aquel que consideraba su misión hacer en España la Revolución siempre pendiente.
La República era naturalmente de izquierdas. La democracia, para Azaña, no constituyó nunca un fin último, sino un instrumento para hacer posible esa Revolución. Sus aliados en esta empresa pensaban lo mismo, pero con otros objetivos: la bolchevización de la sociedad española, por parte de los socialistas, y la abolición de cualquier proyecto nacional español, por parte de los nacionalistas catalanes. Lo más extraordinario es que Azaña, que lo sabe, finge no darse por enterado. Hasta tal punto llega el extravío ideológico y de tal calado era el conflicto personal que estaba dirimiendo mediante su acción política.
Tal es su pauta de conducta, y aunque encabece un grupo político de centro, moderado, compuesto en buena parte de profesionales, profesores e intelectuales, tiende siempre a la alianza por la izquierda. En mayo de 1931, el anticlericalismo que se explayó en El jardín de los frailes le lleva a inhibirse –y con él el Gobierno- ante la quema de conventos, fácil de evitar con los medios del Estado. La coalición con la izquierda será su elección en octubre de 1931, cuando decide coaligarse con los socialistas y no con los radicales, que pasan a ejercer la oposición desde la derecha. Lo será de nuevo en 1933, y sólo la negativa del PSOE impide, en este caso, una reedición de la coalición del año 31. Azaña está entonces a punto de quedarse sin escaño, hasta tal punto su propuesta de Revolución nacional tiene escaso eco en el electorado español. Pero como la democracia es para él un simple medio para instaurar la “República republicana”, no duda en pedir que se suspendan las elecciones ganadas por la derecha, a la que no considera digna de gobernar. Poco después fusiona su grupo político con los radical-socialistas, fundando un nuevo partido bautizado con el nombre de Izquierda Republicana. Finalmente, aunque condene la Revolución de octubre del 34 y la sublevación de la Generalidad de Cataluña, se pondrá al lado de los rebeldes al orden constitucional y democrático para encabezar con ellos una nueva coalición electoral, el Frente Popular. Azaña, que simbolizó por un momento la democratización del liberalismo tras el paréntesis de Primo de Rivera, traiciona al mismo tiempo el liberalismo y la democracia.
El intelectual burgués y liberal, como se describió –consciente de la provocación – en una entrevista periodística, se encuentra ahora al frente de una coalición en la que participan sindicatos (que para Azaña, demócrata ortodoxo, no deben ser instrumentos políticos), comunistas (Azaña intentará oponerse a su integración, sin conseguirlo) y respaldada desde fuera por los anarquistas. Está convencido de que el Frente Popular no es un instrumento operativo en una democracia liberal. Tampoco sirve de instrumento revolucionario, minado como está por las irreconciliables diferencias entre republicanos, nacionalistas, anarquistas, comunistas y socialistas, divididos estos últimos, además. Ni resulta útil como barrera contra el fascismo, porque en España no habrá nunca fascismo al que oponer barreras. A lo más que se llega aquí, escribirá Azaña más adelante, es a los “sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado el país no da otra cosa”.[13] Salvado el sarcasmo, el diagnóstico no era equivocado.
Y sin embargo, esa es la elección de Azaña, colocado por propia voluntad al frente de una coalición inservible y empeñado en mantener su operatividad fantasmal. ¿Por qué este empeño en prestar su energía, su palabra y su prestigio moral a una política en la que no tenía la menor fe? ¿Acaso se creyó un nuevo Cánovas, tan pesimista como él acerca de la naturaleza del pueblo español pero confiado, por eso mismo, en la capacidad de los españoles para aceptar un nuevo “tablado de fantasmas”? Más verosímil parece, a la hora de intentar comprender la trayectoria de Azaña, tener en cuenta otra de las dimensiones encarnadas por el proyecto republicano.
Además de un proyecto político, la República es sobre todo un proyecto personal. Significaba, recuérdese, la ocasión de solucionar un problema personal. “Hemos vocado lo que nos queda de vida a realizar un sueño juvenil, a realizar una República representativa de una patria a la que uno pueda servir y amar sin escrúpulos de conciencia de ninguna clase. No es nada menos que esto: el problema interior de una generación, de más de una quizá”.[14]
El proyecto político entero aparece así como el cumplimiento de un voto, que es la “promesa de carácter religioso, que envuelve un sacrificio”, capaz de otorgar sentido a la vida comprometida en él. Este proyecto es la solución del “drama íntimo” evocado en su discurso sobre El problema español, en 1911. Más de una vez sus discursos republicanos evocarán aquel drama, como ocurrió en la sesión del 13 de octubre de 1931. Entonces proclamó Azaña su célebre “España ha dejado de ser católica”, que no era, como se ha dicho muchas veces con intención apologética, una simple manera de afirmar que el Estado español había pasado a ser laico. Lo que Azaña quería decir era que el tronco central de la cultura española, católico en su momento de mayor esplendor, había dejado de serlo; que, en contra de lo que decían pensar algunos nostálgicos de las formas del Antiguo Régimen, no había forma de volver atrás, y que era necesario sustituir aquella religión nacional –y universal- ya perdida por otra de carácter laico e interior, que era la que él mismo estaba proponiendo desde aquella tribuna. En el fondo, se trataba de una respuesta y una crítica a la Restauración canovista, además de una rectificación y una enmienda a la Historia de España.
La seriedad de aquella frase, su enorme capacidad de provocación, no provienen sólo de la rotundidad con que formula un tema político candente, sino también de la voluntad de sustituir una religión por otra. Azaña, con pleno conocimiento de causa, se proclamaba heredero de los heterodoxos españoles que habían postulado una forma personal de vivir la fe. Fue en ese mismo discurso donde Azaña evocó su propia experiencia religiosa, a que llamó “cosa terrible” y que “sólo se puede tomar en serio”. Tal vez recordaba también su primer discurso de 1902 cuando, al hablar de las órdenes religiosas, afirmó que los votos religiosos -el de pobreza, el de obediencia y el de castidad- son “el más sublime uso que de la libertad puede hacerse”.[15]
El sacrificio que Azaña ofrece a los españoles es el de su persona. Consiste en la enajenación poetizada en las páginas sublimes de El jardín de los frailes, que cuentan la creación del individuo, pero más aún en la enajenación del político, que señala el punto más alto, el equivalente en el orden cívico a la santidad. Si el militar no recibe nada a cambio de su sacrificio, el político acepta un sacrificio completo: ni vida privada, ni personal, todo ha de ser inmolado en ese altar sin Dios que es la vida pública.
El político es el signo viviente del sacrificio fundador. Eso es lo que ponen en escena las páginas de las Memorias, que Azaña escribe en sus años de gobierno, y lo que propone a sus compatriotas: un pacto del que él mismo salía como garante único, más allá incluso de las instituciones y de los aparatos partidistas, porque él mismo, en primera persona, se había vocado, como él dice, a esa empresa creadora, a la reconciliación de España con la modernidad.
No es de extrañar que Azaña, desde el primer momento en sus Memorias, y poco a poco en sus discursos, ceda a la tentación de identificarse con la política republicana y al final con la República misma. Azaña lleva a la práctica lo que ha representado en su obra literaria. Las elecciones de febrero de 1936 le llevan a la Presidencia del Gobierno y poco después, en mayo de 1936, ocupa la Presidencia de la República. Lo hace movido por razones muy diversas, como el rencor producido por la incompatibilidad personal con Alcalá Zamora –un personaje que encarna lo que él no quiso o no pudo ser- o el hastío de la brega política diaria, pero sobre todo por la voluntad de culminar un sueño personal. Azaña es ahora, definitivamente, el símbolo vivo de la nueva España: la España democrática, moderna, no católica y sin rey. La República –Maeztu y Unamuno lo entendieron bien- es la nueva religión que, reinventada por los españoles para fundar una nueva España, los incorporará definitivamente a su tiempo.
En realidad Azaña, con su posición tan personal, tan ajena en el fondo a la vida política, ha suscitado un enorme malentendido. Adelanta un proyecto individual que para muchos habría de traducirse en una política fuerte, si no en una dictadura, para desvelar luego una actitud de apariencia constitucional. Juega al hombre duro y autoritario y se revela al fin como un alma sensible. El afán de mandar se agota en el apego a la ceremonia y al protocolo, en el genio escenográfico. Los meses previos al golpe de Estado de 1936 los pasa retirado en el palacio de El Pardo, elaborando proyectos decorativos para el jardín. También ha ocupado la residencia del jefe del Estado en el Palacio de Oriente, rebautizado Palacio Nacional, que Alcalá Zamora sólo utilizó para acontecimientos oficiales. Azaña, convertido en un puro signo, acaba conformándose con los signos del poder y deja que otros lo ejerzan.
Es lo que ocurrirá, con mayor gravedad aún, en julio de 1936. Antes, al llegar a la Presidencia de la República, le ofreció la del Gobierno a Indalecio Prieto, representante del socialismo liberal. La oposición de la facción mayoritaria del PSOE, encabezada por Largo Caballero, un sindicalista que hacía gala de un radicalismo rabioso, frustró la operación. Prieto no se atreve a romper en dos el Partido Socialista y Azaña deja la política gubernamental en manos de un amigo suyo, Santiago Casares, que no quiso controlar la situación.
El golpe de Estado frustrado y el estallido de la guerra civil le plantean con más crudeza que nunca su situación personal. Si antes creía poco en la eficacia de la política que él mismo representaba, ahora ya ni siquiera cree en el régimen que simboliza. Para Azaña, la República termina el 18 de julio, y lo que le ha puesto punto final es su incapacidad para defenderse, mucho más que la sublevación de una parte del Ejército, que Azaña, y con él el Gobierno republicano, parecían esperar.
En vez de acudir en defensa de la República, como los franceses aceptaron en 1914 el alistamiento voluntario, los españoles se niegan a acatar la disciplina, el sacrificio pedido por Azaña desde el más alto puesto. Se embarcan, en cambio, en una revolución a medias, un motín perpetuo en el que nadie, ni los sindicatos ni el Partido Socialista, ni los anarquistas, asume la responsabilidad del poder. Los únicos que lo hacen son los republicanos, que dan la cara y se desgastan solos, mientras sus presuntos aliados se dedicaban a hacer la revolución –violenta- durante los primeros meses de la guerra. Luego acabarán haciéndolo, implantando el terror estalinista, los comunistas.
El reparto de armas a las organizaciones políticas y sindicales, la instauración de los tribunales populares, los paseos, las checas, matanzas como la ocurrida en la Cárcel Modelo de Madrid, donde muere asesinado Melquíades Álvarez, el antiguo jefe político de Azaña, demuestran sin la menor sombra de duda que el sueño de una República como régimen nacional se ha desplomado. Lo que ahora ocupa el primer plano es la barbarie retratada hace apenas cinco años en Fresdeval: el saqueo, la venganza personal, el estallido de rencores acumulados durante décadas, amplificados por técnicas de utilización política de la violencia propias del totalitarismo que Azaña, y su generación, se habían negado a contemplar. En buena medida, la guerra civil consiste en el despliegue de esa España siempre latente, que volverá a ser retratada en La velada en Benicarló, un diálogo que Azaña escribe en plena contienda.
“La casa -afirma uno de los personajes de esta obra de inspiración clásica que simboliza ese régimen templado que debía haber sido la República- empezó a arder por el tejado, y los vecinos en lugar de acudir todos a apagar el fuego, se han dedicado a saquearse los unos a los otros y a llevarse cada cual lo que podía. Clase contra clase, partido contra partido región contra región, regiones contra el Estado. El cabilismo racial de los hispanos ha estallado con más fuerza que la rebelión misma.”[16]
La conclusión estaba sacada de antemano: “La virtud normativa del espíritu nacional es utópica en España; no hemos sabido encontrar ni queremos aceptar un solo principio claro axiomático, en torno del cual se rehaga la cohesión nacional menoscabada por las discordias domésticas”. En otras palabras: “La nación, por lo menos actualmente, no existe”.[17]
El problema español vuelve así a plantearse en los mismos términos que en el año 1911, cuando Azaña hablaba ante sus compatriotas de Alcalá de Henares. La diferencia estriba en la intensidad de la violencia, entonces inconcebible, pero también en que quien dicta el diagnóstico no es un espectador cualquiera sino uno de los responsables, y no de los menores, del desastre. En su autobiografía ideal, él mismo debió de comprender el asesinato de Melquíades Álvarez como la culminación atroz de su propia empresa de crítica al liberalismo templado y pactista de sus mayores: un auténtico parricidio, actualización del simbólico que él mismo había cometido con la figura de su padre en esa novela familiar que es Fresdeval.
Por si esto fuera poco, desde muy pronto, exactamente desde septiembre de 1936, cuando las potencias europeas deciden no intervenir en el conflicto español, Azaña da por perdida la guerra. Se encuentra por tanto al frente de una situación política en la que no se reconoce, presidiendo una guerra que sabe perdida y responsable último de las atrocidades y las estupideces que se cometen en el bando leal en nombre de la República, ese proyecto de reconciliación español que encarnaba todo un plan de vida.
“Me han pasado tales turbonadas por el espíritu, tales nubes, pisoteados los sentimientos, que si los reprodujese hora por hora, fielmente, serían el más lúgubre, desesperado, angustioso, insoportable – No trato de rescatarlos, y por otra parte, los sentimientos no se reproducen en su profundidad, brillo, lacerante, enloquecedor del momento”.[18] Así describe el propio Azaña, en unas notas de 1937, el estado de ánimo por el que pasó aquel verano.
En noviembre de 1937, estando en Valencia, se entera de la muerte de un conocido, fusilado por republicano: “Entre los muertos del Torrico figura el alcalde, Ildefonso Ávila, un personaje cervantino, no sólo por el carácter, sino por la vestimenta. Todavía en estos tiempos se presentaba en Madrid de calzón y pellico blanco. Mediano de estatura, anguloso, la boca delgada y sumida, duro y enérgico el mirar, de elegancia natural los movimientos, y la actitud altanera, sin proponérselo. ¡Había que verlo en su pueblecito, empuñando la vara! Este rústico pobre y sin letras, hablaba un castellano portentoso. Deleite de oírle nombrar las cosas con la eterna novedad que los escritores ignoran”.[19] Del desastre no se salva ni la figuración cervantina, encarnada otra vez en uno de los alcaldes del entremés famoso y revestida de un prestigio nuevo, el mismo que tienen los cuadros del Museo del Prado, convertidos ahora en símbolo nacional, por encima de cualquier idea política y de cualquier régimen, ya sea Monarquía o República.
Al tener noticias de una nueva matanza, escribe: “A esto se le llama ‘el nacimiento de una nueva España’. Era preferible la ‘vieja’, con todas sus lacras”.[20] Azaña insinúa una confesión de fracaso total que plantea inevitablemente la pregunta de por qué no dimitió de la Presidencia de la República. Aunque muy pronto dio por perdida la guerra en lo militar, durante mucho tiempo pensó que el Gobierno republicano tenía capacidad para negociar, si no con los rebeldes, sí con las potencias europeas, las únicas capaces de detener el conflicto. Si permaneció en su puesto fue sobre todo para no echar a perder esa posibilidad.
También es verdad que el sentido del deber se confunde aquí con una opción personal. Lo que antes era sacrificio simbólico, es ahora un sacrificio real. Azaña se ofrece ante sus compatriotas como el mártir (testigo, según la etimología) de una fe cuya eficacia quedará demostrada mediante la más tremenda de las expiaciones. “Muchos caminos de España -había escrito en su ensayo sobre Ganivet- se trazan por las ruinas que dejan al borde”.[21] El que Azaña había trazado no iba a ser sólo eso, porque Azaña mismo, su palabra y su persona, se habían convertido en el testimonio de la revelación, la zarza ardiendo al borde del camino.
“Vendrá la paz, y espero que la alegría os colme a todos vosotros. A mí, no. Permitidme decir esta terrible confesión, porque desde este sitio no se cosechan más que terribles sufrimientos, tormentos del ánimo de español y de mis sentimientos de republicano. Vendrá la paz y vendrá la victoria; pero la victoria será una victoria impersonal: la victoria de la ley, la victoria del pueblo, la victoria de la República. No será un triunfo personal, porque cuando se tiene el dolor de español que yo tengo en el alma no se triunfa personalmente contra compatriotas. Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá, y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España.”[22]
Azaña encarnaba la representación sublime de lo que más que nunca parecía un sueño inalcanzable. Aun así, la inmolación demostraba su vigencia y lo que se desvelaba de este modo era, mucho más que un ideal, la presencia real y operante de la nación nueva, o mejor dicho muy antigua, previa y superior a cualquier proyecto político: una nación, o una patria, ajena a la voluntad de quienes la forman y situada en un tiempo a cuyo lado la vida individual se ha vuelto insignificante. El revolucionario que quiso fundar una nueva España ha encontrado el registro conservador, el de la tierra y los muertos, para hablar de una nación convertida en patria eterna y perdida.
Una y otra vez, incluso a pesar de la censura comunista, que suprimirá la expresión “paz nacional” de uno de sus discursos, Azaña insistirá en la dimensión nacional de su mensaje: “En mi propósito, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego; donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, ahí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Hablo para todos, incluso para los que no quieren oír lo que se les dice…”[23] En las líneas finales de este mismo discurso, Azaña prestará su voz a algo que está más allá de la historia de los hombres, más allá incluso de la muerte: una “patria eterna” resumida en tres palabras, “Paz, Piedad y Perdón”.
Éste es el personaje, lindante con la santidad, que dejará sobrecogido a Miguel Maura cuando el político conservador lo visite en su casa de la costa francesa, próxima a Burdeos. Tras averiarse el coche en el que viajaba, Azaña, todavía presidente de la República española, había cruzado a pie la frontera francesa. Dimitió del cargo a finales de febrero de 1939, un día antes de que los Gobiernos francés e inglés reconocieran al de Franco.
Le esperaba un auténtico infierno. Algunos meses después pudo zafarse de un intento de secuestro a cargo de la Gestapo y la policía franquista, que detuvo en cambio a Cipriano de Rivas Cherif, cuñado e íntimo amigo suyo, condenado a muerte en Madrid. Enfermo del corazón, acompañado de su esposa, se refugió en Montauban, una pequeña ciudad al sur de Francia que ya en el siglo anterior había dado cobijo a otros españoles desterrados. La embajada de México le ofreció su protección en previsión de otro probable intento de secuestro. Sufrió entonces una hemiplejia que le provocaba alucinaciones. Todo indica que vivió estos meses, extraviada en parte la conciencia, como una expiación. Tras su muerte, ocurrida en noviembre de 1940, fue enterrado en el cementerio de Montauban. Allí reposan sus restos, envueltos en la bandera mexicana y en un sudario ofrecido por una familia judía. El Gobierno francés no permitió que se le enterrara con la bandera republicana.
[1] El jardín de los frailes, en Obras Completas, Introducción de Juan Marichal, México, Oasis, 1966-1968, II, p. 694. A partir de aquí, las citas de las Obras Completas, como O.C.
[2] Facsímil de El problema español, pp. 1-2,15-16, en AA.VV., Azaña, José María San Luciano y Vicente-Alberto Serrano eds., 2ª ed., Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1991.
[3] Ibíd., pág. 28.
[4] Ibíd.
[5] “Vistazo a la obra de una juventud”, 1911, O.C., I, p. 86.
[6] Los motivos de la germanofilia, O.C., I, p. 147.
[7] Cuaderno de apuntes, 1912, O.C., III, p. 801.
[8] “Nota sobre un baile español”, O.C., I, p. 217.
[9] José Ortega y Gasset, “Al margen del libro A.M.D.G.”, Obras Completas, Madrid, Alianza Editorial, 1993, I, p. 534.
[10] Fresdeval, Edición de Enrique de Rivas, Introducción de José María Marco, Valencia, Pre-Textos, p. 162.
[11] El jardín de los frailes, O.C., I, p. 711.
[12] Memorias, 14 de febrero de 1932, O.C., IV, p. 328.
[13] Memorias, 6 de octubre de 1937, O.C., IV, p. 813.
[14] Discurso 9 abril 1933, O.C., II, p. 695-
[15] La libertad de asociación, O.C., I, p. 69.
[16] La velada en Benicarló, Edición de Manuel Aragón, Madrid, Castalia, 1981, p. 189.
[17] Ibíd., p. 181.
[18] Apuntes de Memoria, texto 0, Edición de Enrique de Rivas, Valencia, Pre-Textos, 1990, p. 105.
[19] Memorias, 1 de noviembre de 1937, O.C., IV, p. 841.
[20] Memorias, 26 de julio de 1937, O.C., IV, p. 698.
[21] El “Idearium” de Ganivet, O.C., I, p. 606.
[22] Discurso 21 enero 1937, O.C., III, p. 341.
[23] Ibid.