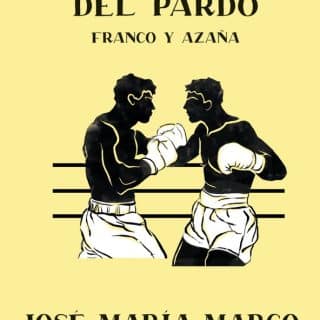Amor y liberté. Rigoletto, Gilda y los libertinos

“No hay amor si no hay libertad”, canta el duque de Mantua en uno de los versos más famosos del Rigoletto de Verdi. En la producción que se estrenó en diciembre en el Teatro Real de Madrid, el llamamiento al placer sin límites quedó convertido en una denuncia de las costumbres heteropatriarcales de la corte del duque y, por extensión, de nuestra sociedad, enferma de machismo. No es la primera vez que se hace algo así. El mismo Víctor Hugo, autor del drama en el que se basó Verdi, fue un republicano inexorable y con su obra se propuso denunciar los vicios de las monarquías. (Para no pagarle derechos, Verdi cambió los nombres y a Triboulet le adjudicó el demasiado elegante de Rigoletto: era mejor Tribulete). En cualquier caso, nada de todo esto explica por qué Gilda sacrifica su vida para salvar la de su maltratador.
Mucho habría que indagar en la mente, y el cuerpo, de Gilda para entender su inmolación. Pero en eso podría consistir una puesta en escena verdaderamente novedosa de la célebre ópera. Alguna idea se puede ofrecer. Por ejemplo, que la violencia a la que el duque somete a Gilda es, en realidad, una emancipación. Una liberación del celoso, pesadísimo y no menos machista Tribulete, que mantiene a su hija encerrada bajo siete llaves. Y sobre todo, una liberación de un orden social en el que Gilda ha dejado de reconocerse tras su paso por la corte.
Basta con imaginar a un duque lector de los libertinos franceses, algo muy verosímil. Por ser más contemporáneos, nos figuraremos un duque espectador o productor asociado de alguna película de Albert Serra, y más concretamente de la magnífica Liberté. Liberté, como es sabido, pone en escena a un grupo de libertinos europeos, de noche, huyendo de la corte real francesa a finales del siglo XVIII. En plena apoteosis final del Siglo de las Luces. En ese bosque tenebroso, los libertinos buscan satisfacer sus deseos, cada vez más brutales a medida que avanzan las horas. Y como buenos libertinos afrancesados, tampoco reprimen la necesidad diabólica de teorizar su deseo.
Aprendemos así que se consideran investidos de una misión. Una misión revolucionaria, como corresponde al tiempo en el que viven. Consiste en emancipar a la humanidad de las cadenas que la sujetan a un orden absurdo y alienante. Saben que la violencia que ejercen sobre sus víctimas, que dejan pronto de serlo si es que alguna vez lo han sido, les descubrirá la realidad oscura y escondida que andan buscando: la de un deseo que acaba con cualquier ilusión de libertad y deja al sujeto transformado por fin en un objeto obsceno, despreciable, ridículo. Y consciente de serlo.
No hay belleza, claro está. Tampoco vuelta a la naturaleza. El bosque es el reverso de cualquier Arcadia y los libertinos, vestidos, peinados y maquillados a la moda supremamente artificiosa del siglo XVIII, abominarían de cualquier naturalidad, como lo podría hacer sin grandes dificultades el duque de Mantua. Aún más abominarán de la revolución que se avecina y quizás por eso huyen de Francia en busca de protección en la corte de Federico de Prusia, fina observación por parte de Serra. Con la Revolución triunfará la buena conciencia, lo más intolerable para la mentalidad libertina, que no duda en revolcarse en la abyección más absoluta y en complacerse en las más imperdonables blasfemias con tal de situarse en un terreno sin retorno.
Eso es lo que descubriría Gilda, raptada por el duque como las novicias de un convento cercano lo son por los libertinos de Serra en su noche oscurísima. Y como las novicias corrompidas, Gilda está deslumbrada, más allá del mundo ajeno al orden paterno y heteropatriarcal, y mucho más allá de la vulgaridad sin límites de la felicidad y el placer, por el universo infinitamente rico y refinado de la contrarrevolución. En el fondo, el autor preferido del duque de Mantua es, mucho más que Sade, Joseph de Maistre, maestro de todos los contrarrevolucionarios. Gilda se suicida porque no aguanta la idea de volver a vivir bajo la férula de su padre. Y, en el fondo, porque se ha enterado de que es una criatura de Víctor Hugo, tal como le han informado sus nuevos amigos en un paroxismo de crueldad. Claro que nada de todo esto es imprescindible para que la música y la dramaturgia de Verdi se desplieguen en todo su soberano esplendor.
El Mundo, 12-01-24