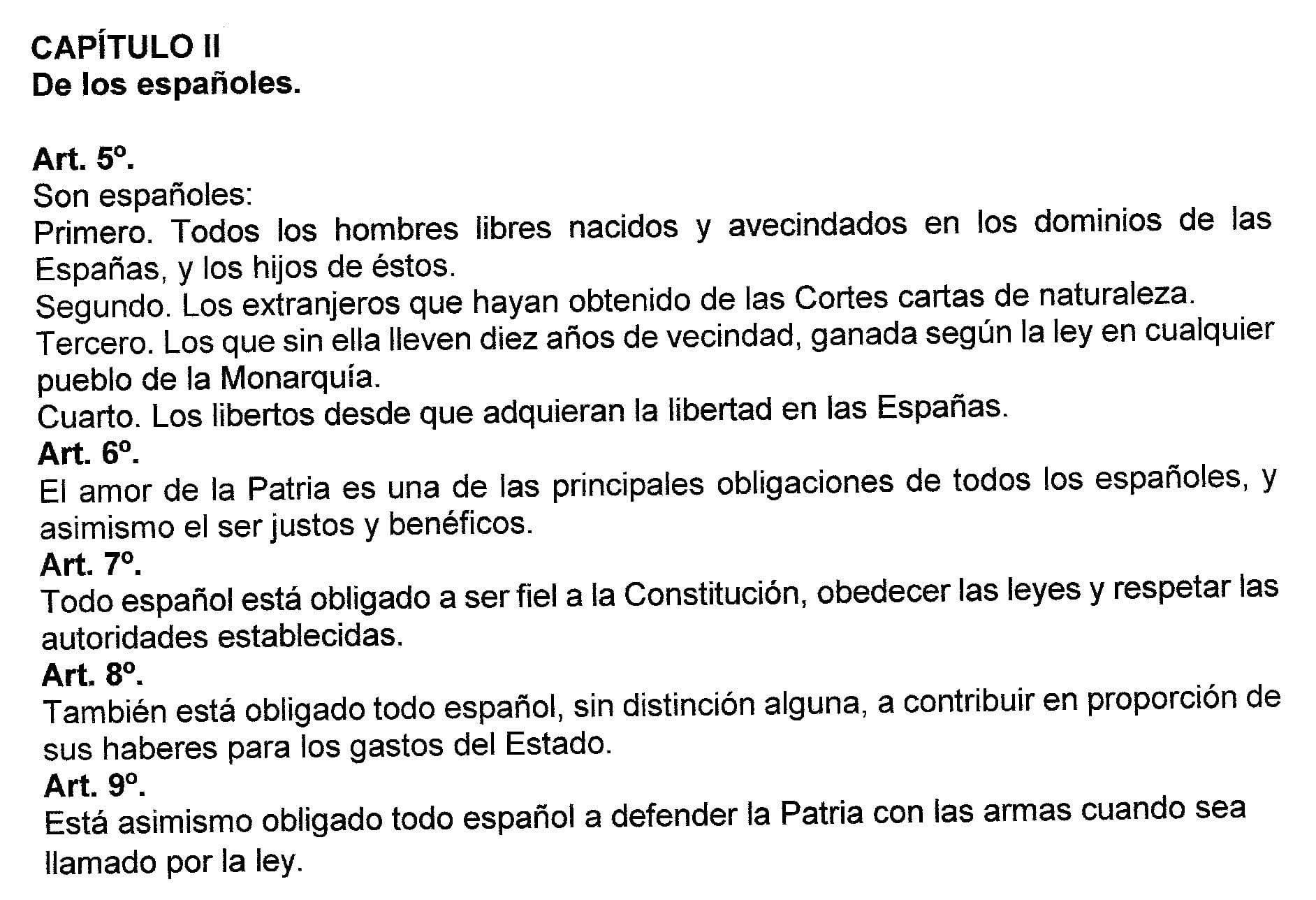El día que Kissinger vaticinó el nuevo orden mundial

Henry Kissinger, Orden mundial, traducción de Teresa Arijón, Barcelona, Debate, 2016.
Con la caída del Muro de Berlín llegó la confianza en que estábamos a punto de alcanzar un mundo pacificado, reunido por la voluntad compartida de prosperar y dejar de lado las ideologías totalitarias. El balance, a poco más de 25 años, es distinto. El terrorismo sacude casi todo el planeta, han resurgido los nacionalismos, el proyecto democrático liberal no ha suscitado un apoyo unánime, vuelven las tentaciones totalitarias y hay grandes zonas y grandes países que rechazan la democracia liberal. La crisis económica ha demostrado la inestabilidad del sistema, las nuevas tecnologías han multiplicado los agentes capaces de intervenir en la toma de decisiones a nivel global y las grandes potencias, en particular Estados Unidos y, aunque fuera en menor medida, la Unión Europea, de las que se esperaba un papel activo en la protección y la promoción de aquel nuevo mundo, se muestran reticentes a asumir sus responsabilidades. Cunde por tanto la sensación, no injustificada, de que aquella ola de libertad ha acabado en un desgobierno generalizado.
En este trasfondo al borde de lo caótico, Henry Kissinger era de las pocas personas que se podían atrever a rescatar la noción de “orden mundial”. Y no lo ha hecho en exclusivas reuniones de especialistas ni en círculos restringidos de gente poderosa. Lo hizo hace poco tiempo con un libro ambicioso titulado Orden mundial, ni más ni menos, y que acaba de ser publicado en castellano.
De Kissinger, el secretario de Estado norteamericano con Nixon, el hombre que propició el acercamiento de China a Estados Unidos y su integración en la economía y la política mundiales, académico y conocedor a fondo de la historia y de las relaciones internacionales, se podía esperar un repaso enfurruñado a las políticas que nos han traído hasta aquí. Bastaba con que hubiera invocado la doctrina del “realismo”, con la que se le suele identificar, para que quedaran al descubierto las equivocaciones, los cálculos interesados y las ilusiones más o menos ingenuas que nos han traído hasta donde estamos ahora. Esperar eso, sin embargo, es desconocer la clarividencia, los conocimientos y la sutileza de Kissinger, de las que este volumen, como todos los escritos suyos, es un nuevo testimonio, tan interesante al menos como Diplomacia y China.
En su nuevo libro, Kissinger parte de una premisa, según la cual el “orden” en relaciones internacionales es el equilibro entre orden –léase poder, pensamiento y capacidad estratégica- y legitimidad –democracia liberal y principios y pretensiones morales. El desequilibrio entre el orden y la legitimidad acaba creando violencia, particularmente devastadora en nuestros tiempos. Un estadista debería ser capaz de evaluar y decidir la dosis precisa de cada uno de ellos requerida en cada circunstancia.
Como Kissinger conoce tan bien la política norteamericana y –además- era ahí donde se esperaban sus análisis y sus juicios, son de lectura particularmente obligada los que dedica a la política exterior de su país desde el punto de vista del “orden mundial”. Y otra vez vuelve a sorprender. En el paralelismo entre Theodore Roosevelt y Wilson, a nadie sorprenderá que se incline por el primero, del que admira –y lo deja bien claro- su clarividencia y su sentido de la realidad. Ahora bien, en el balance general pesan tanto la tradición que antepone el interés de la nación y del Estado como la aquella que da preferencia a la conciencia de una misión moral, la del “excepcionalismo” norteamericano. Vale la pena leer estas páginas en las que Kissinger apela una y otra vez a las grandes ideas de libertad y democracia como la base indispensable de la política exterior de su país. Lo único inaceptable, acaba diciendo, es la retirada. Hasta ahí llega, y no es poco.
En cuanto a la descripción de ese orden mundial que debería ser la prioridad de cualquier estadista, Kissinger vuelve a remitirse con detalle a un escenario que también conoce muy bien: la del equilibrio europeo. El fundamento, para el que todavía nadie ha elaborado una alternativa verosímil, sigue siendo el que se plasmó en la paz de Westfalia, a la que dedica unas páginas memorables. Para acabar con la sangría de las guerras de religión y las ambiciones hegemónicas en Europa, aquellos negociadores, sutiles e innovadores, acordaron establecer un orden del que los protagonistas serían los Estados, considerados como instancias valiosas de por sí. La política, en la esfera kissingeriana, será siempre el esfuerzo por rescatar ese orden. Cambian las circunstancias, claro está, pero siempre queda la seguridad de que sin una voluntad consciente, lúcida y con visión histórica, la misma que proporciona la existencia misma del Estado, no hay más que desorden y brutalidad: la vuelta al estado de naturaleza que describió Hobbes, casi siempre disimulado con las mejores intenciones, en particular en cuanto a lo que significa la “naturaleza”.
De lo que Kissinger se siente heredero, claro está, no es de la brutalidad maquiavélica de los promotores de la “razón de Estado”, a lo Richelieu o a lo Bismarck, sino de la elite europea representada por Metternich, y un poco por Talleyrand. Claro que sabe que esa elite occidental cosmopolita ha sido sustituida por otra. Se trata de una minoría global de la que no sabemos aún si aprecia el “orden mundial”. En cualquier caso, ese orden deberá ahora ser reconstruido a escala planetaria y teniendo en cuenta la vigencia y la larga historia de ideas y formaciones políticas que conviven mal con su integración en un orden distinto, de raíz westphaliana por así decirlo: ya sea la ambición universalista del islam o los nuevos agentes de la política internacional, en particular las instancias no estatales pero también –paradoja notable- organizaciones internacionales o formas institucionales empeñadas en superar los Estados en nombre de la paz perpetua, y cualquier enfrentamiento gracias a los milagros del soft power (el “poder blando”) y la diplomacia pública.
El análisis del realista por excelencia, obsesionado por la dimensión trágica de la historia, resulta más fino y humano que los de muchos “idealistas”. En particular, de los que parten de la invocación de los grandes principios para acabar exigiendo que los seres humanos acaten las consecuencias inevitables de una u otra filosofía de la historia. En el último párrafo, Kissinger dice que prefiere descubrir el sentido de esta antes que proclamarlo. Toda una declaración, hecha en el tono menor, casi técnico, que corresponde.
La Razón, 10-01-16
Ilustración: Philippe de Champaigne, Cardenal Richelieu (1642)