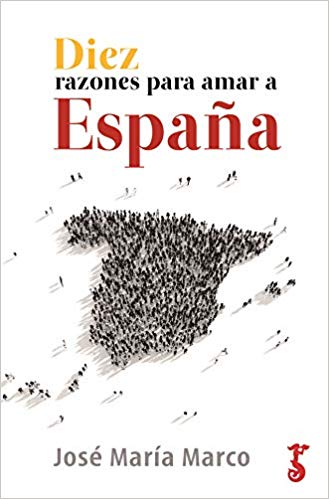La Catedral del Pueblo de Dios

En el centro mismo de París, en la maravillosa Isla de la Ciudad, se alza la Catedral de Nuestra Señora. Se levantó, casi entera, en la forma en que la hemos conocido, en el siglo XII, bajo el mandato de Maurice de Sully, obispo de París. Sustituyó a las diversas iglesias que ejercían funciones catedralicias y desde entonces, y durante mucho tiempo, simbolizó la unidad del Pueblo del Señor en la presencia de Cristo. Es una idea propia, y muy querida del cristianismo de Occidente: la de una unidad orgánica de las diversas ramas del cuerpo social (burgueses, nobles artesanos, soldados, universitarios…) gracias a un Dios que se ha hecho hombre por mediación de una mujer, la Madre de Jesucristo, a la que la catedral de París rendía culto. Hasta ayer mismo, los parisinos acudían a rezar ante una conmovedora estatua del siglo XIV conservada a la entrada del coro.
Nuestra Señora, de hecho, como otras catedrales francesas, se levantó con el dinero del obispado –y luego fue reformada con el de la Corona- pero también con los cientos y los miles de donaciones de la gente humilde, el pueblo de París que daba dinero para la comida de los albañiles o para la compra de material, porque se veía representado en aquella iglesia de un estilo nuevo. Fue una de las primeras grandes iglesias góticas y de aquel momento conservaba la seriedad, la pureza de líneas, la claridad conceptual y una cierta grandiosidad de amplitud épica. También debió de dejar maravillados a quienes veían cómo se iba alzando aquel monumento a la luz –la luz de la inteligencia y de la razón, además de la luz de la fe-, en un estilo nuevo que permitía a los seres humanos subir sin límite aparente, hasta configurar un espacio aéreo, abierto, concentrando las fuerzas en los pilares y los contrafuertes.
Y subir, además, sin orgullo ni soberbia. No para tocar el cielo, sino para desplegar su belleza aquí, en la tierra. En los portales, que daban una lección de teología humana. En las vidrieras sublimes, que filtraban la luz, la tamizaban, la coloreaban y le hacían contar historias que eran la trama misma de la vida de los hombres. En las capillas, en las que se acumularon tesoros de esperanza y de gratitud, casi todos destruidos en tiempos revolucionarios y otros dispersos como los grandes cuadros –los “mayos”, un regalo a la Virgen ofrecido cada primavera por el gremio de los orfebres- que en años recientes habían empezado a volver al lugar que fue el suyo y ahora habrán desaparecido.
El nacimiento del gótico y la celebración de la vida eterna –la vida humanizada y transfigurada al mismo tiempo- están en el núcleo mismo de la idea de Francia, lo que el historiador del arte Henri Focillon llamó la patria de la patria. A “l’Île de France”, y con ella la Isla de la Ciudad, las simbolizaba esa gigantesca nave que no se cansaba de surcar las aguas del Sena, con sus torres, su increíble flecha, sus cubiertas grises, sus piedras blancas –tan parisina…- y sus contrafuertes aéreos. De ahí salió el espíritu mismo de una Francia que habrá sobrevivido hasta hoy, o hasta hace poco tiempo, nutrido de la energía de la tierra, del amor a lo propio, del gusto por el trabajo bien hecho y de la confianza en la razón y el destino de la humanidad. Por eso fue también el núcleo de Europa y aquel estilo puramente francés se hizo europeo y llegó a la Gran Bretaña, a Alemania, a Italia y a España, hasta Toledo y Sevilla, donde se transformó pero permaneció fiel a su concepto primero.
El incendio de Nuestra Señora de París ha destruido siglos de arte y de historia. Aun así, en ese estilo que inauguró llevaba incorporada un seguro de vida: se habrá derrumbado la techumbre, los muros, los altares, se habrán abrasado grandes obras de arte, pero la estructura estará intacta. El gran templo, la Catedral del Pueblo de Dios, volverá a levantarse del estrago de estos días.
La Razón, 16-04-19