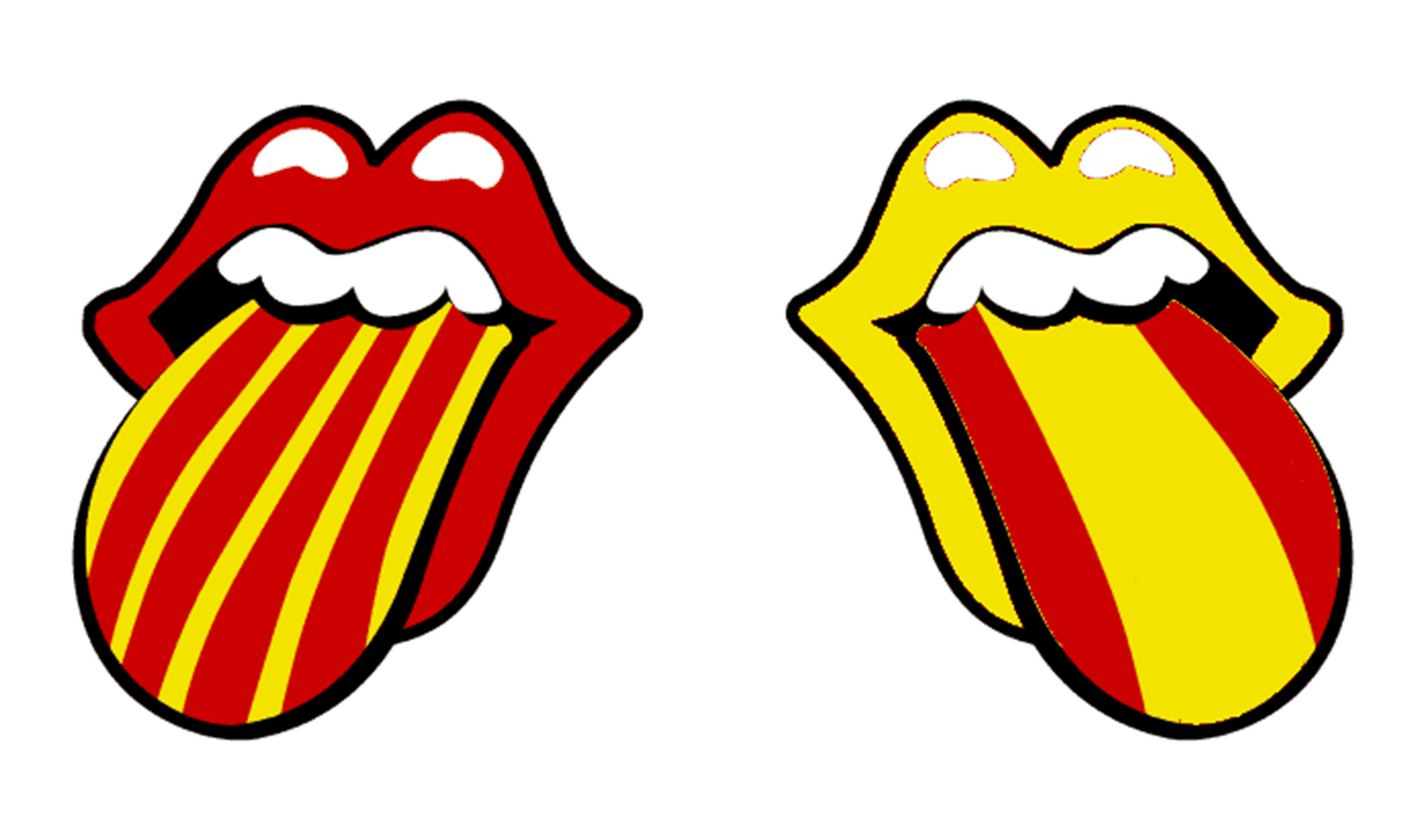Israel, setenta años. El milagro

En el setenta aniversario de la fundación del Estado de Israel, ocurrida en 1948, hemos celebrado varios milagros. De los 650.000 israelíes de aquel momento Israel ha pasado a los ocho millones y medio de hoy –y creciendo, porque es de las pocas democracias liberales que mantienen un alta natalidad gracias a un índice de fecundidad de 3,1 hijos por mujer. De aspirar al rango de utopía socialista, se ha convertido en una de las economías más abiertas y dinámicas del mundo, con un PIB superior al de muchos países europeos. Y de la relativa indefensión primera, que parecía llevar al nuevo Estado a depender de las potencias occidentales, Israel ha levantado unas Fuerzas Armadas tan envidiadas como temidas en todo Oriente Medio.
Israel se ha enfrentado a cuatro guerras, a varios levantamientos palestinos y a unas cuantas oleadas de ataques desde territorios vecinos. Pues bien, en estado de alerta permanente, Israel no ha desfallecido nunca en su voluntad democrática. Al revés. La libertad de opinión es completa. Como era de esperar dada la tradición judía de no dejar nada sin discutir –discutir de verdad, con argumentos y con pasión, lejos de la dulzona y un poco hipócrita “conversación” que ahora se usa-, todo está puesto en cuestión constantemente. El poder judicial no ha dejado de ser independiente, como lo demuestran los problemas que ha tenido con la justicia el propio Netanyahu, entre otros. Y por si todo esto fuera poco, el paisaje político se ha caracterizado tradicionalmente por un voto fragmentado. El gobierno lo es siempre de coaliciones que no impiden, sin embargo, la acción de gobierno. Hoy mismo Netanyahu, a quien nadie le negará el carácter y la capacidad de liderazgo, está al frente de una coalición de cinco partidos.
Otras democracias liberales parecen haber perdido esa capacidad, la de compaginar una acción política consistente, capaz de adaptarse a las nuevas realidades, con el debate propio de las sociedades pluralistas. Como si una cosa hiciera imposible la otra, hasta el punto que una parte importante del electorado acaba optando por soluciones populistas y otra empieza a sentir cierto escepticismo ante el propio sistema y a manifestar simpatía hacia el resurgir de formas de caudillaje como los que se practican en Rusia o en China. No es una cuestión ideológica, aunque podría llegar a serlo. Por ahora, se trata de un asunto práctico, derivado de la sensación de que la democracia liberal dificulta la toma de decisiones hasta el punto de hacer más difícil la vida de los ciudadanos.
No ha sido así en Israel, y tampoco lo es ahora. Aunque una parte de la opinión pueda llegar a atribuir a Netanyahu la responsabilidad de una forma de deriva populista, las instituciones funcionan con normalidad, como lo hace el control del gobierno por parte de la Knesset, el poder judicial y la opinión. El gobierno de Israel está sometido a un escrutinio implacable, como ningún otro Estado de la región. Y eso no impide, al contrario, la percepción de que las elites israelíes son capaces de articular políticas consistentes y arriesgadas: arrogantes, dirán muchos.
Para entenderlo hay que recordar que la población israelí se sabe amenazada. Amenazada por unos vecinos que no siempre han aceptado su existencia. Y amenazada, también, por un peligro más general, recuerdo de lo ocurrido en los años 30 y 40 en Europa, y de todas las oleadas de antisemitismo que han barrido Occidente y los países musulmanes. En algún momento los primeros israelíes pudieron imaginar su nuevo país como un refugio para los judíos perseguidos. No bastaba con eso, y hoy Israel es el bastión orgulloso de un judaísmo que no está ya dispuesto a aceptar la vuelta atrás. Por eso en 2017, en Israel vivía un 43 por ciento de todos los judíos. Del asilo y la resistencia, Israel ha pasado a una noción de defensa proactiva y, cuando es necesario, de ofensiva, como está ocurriendo ahora mismo ante la estrategia imperial de Irán.
Israel, por otra parte, se acomoda mal a las nociones que sobre religión y cultura han triunfado en el resto de Occidente. De origen religioso, aunque no todos los fundadores lo reconocieran así, Israel no ha dejado de afirmarse como Estado judío, enraizado en una creencia o, al menos, en la necesaria supervivencia de un pueblo cuya esencia ha consistido –y aún lo hace, para muchos- en dar testimonio de la existencia de Dios. Este fondo teológico, que se puede reducir a lo cultural aunque sea trivializándolo, fundamenta una forma de consenso perdida en otras democracias. Y resulta difícil imaginar que la vida israelí, a pesar de su hipermodernidad, llegue a olvidar del todo la santidad del vínculo que está en el fondo de su existencia como sociedad y como Estado.
Como es natural, estas realidades plantean otros problemas, desde la cuestión del territorio, que ha llevado a soluciones deficientes como es el establecimiento de colonos en tierras de administración palestina, hasta las disfuncionalidades generadas por la omnipresencia de la religión. Por otro lado, la experiencia única de Israel no sirve de ejemplo para las demás democracias. Aun así, a los setenta años de su fundación, hay muchas cosas que aprender del pueblo israelí y de un Estado que parece al mismo tiempo más veterano y más joven, menos cansado que otras democracias.
Libertad Digital, 15-04-18
Foto: Escudo de Jerusalén